“The language in which we are speaking is his before it is mine. How different are the words HOME, CHRIST, ALE, MASTER, on his lips and on mine! I cannot speak or write these words without unrest of spirit. His language, so familiar and so foreign, will always be for me an acquired speech. I have not made or accepted its words. My voice holds them at bay. My soul frets in the shadow of his language.” 1 Pronuncio estas palabras salidas del Retrato del artista adolescente. Las digo aquí, en contrapunto con mi idioma. Confieso que oscilé entre pronunciar estas palabras con estos sonidos y los otros. Las repetí en mi cabeza, en la lengua de Joyce. Y ahora las pronuncio pensando en los lectores que están del otro lado. Qué distintas las palabras en otros labios y en los nuestros; palabras como hogar, Cristo (¿Cristo Rey?), Ale (¿cerveza, tepache?), amo (¿señor, patrón?). La lengua es tantas veces nuestra; tantas veces cárcel, yugo, cerco; tantas veces puerta, casa, ala. Sobre las palabras, Neruda dice:
La multivocidad característica del lenguaje de vanguardia, del modernism; este decir que las palabras son viejas y nuevas, que viven en féretros y en flores, que perdimos y ganamos, que se llevaron el oro y nos lo dejaron, puede ser un buen punto de partida para explorar algunos puntos de confluencia entre estos Joyce, Neruda y la literatura de vanguardia.
Los debates más actuales sobre la obra del primero han arrojado luz sobre su anticolonialismo característico y su posición como figura liminal y lo que esta marginalidad permite a su autor. “You talk to me of nationality, language, religion. I shall try to fly by those nets”, dice Stephen Dedalus,2 consciente de la duplicidad del lenguaje que puede ser, al mismo tiempo, cárcel y ala. Sobre este punto, en el ensayo “El escritor argentino y la tradición”, Jorge Luis Borges usaba el ejemplo de la condición de los escritores judíos e irlandeses como innovadores de la tradición occidental, a causa de su estar dentro y fuera de la cultura, de habitarla sin sentirse “atados a ella por una devoción especial”. La conciencia de Joyce sobre esta perspectiva también se puede advertir en sus declaraciones de que “Ireland is what she is and therefore I am what I am because of the relations that have existed between England and Ireland. Tell me why you think I ought to wish to change the conditions that gave Ireland and me a shape and a destiny?” 3 Dejando de lado el posible providencialismo de la cita, solo me interesa señalar la manera en que buena parte de la vanguardia reivindicó la condición des-centrada de su producción artística como signo de la nueva estética moderna.
Haciendo un recuento de sus amigos poetas, Neruda mencionaba la diferencia entre los españoles de su generación y ellos, los latinoamericanos. Los primeros “eran más fraternales, solidarios y alegres”. Sobre los segundos, Neruda decía: “Comprobé al mismo tiempo que nosotros éramos más universales, más metidos en otros lenguajes y otras culturas. Eran muy pocos entre ellos los que hablaban otro idioma fuera del castellano. Cuando vinieron Desnos y Crevel a Madrid, tuve yo que servirles de intérprete para que se entendieran con los escritores españoles”. Esta voracidad creativa de la vanguardia latinoamericana explica la acogida que tuvieron los textos de Joyce en la literatura de nuestra lengua. En 1925, desde la revista Proa, Borges escribió, entre la displicencia y el reconocimiento, la primera reseña de Joyce en español junto con una traducción del capítulo “Penélope” de la novela. Con característica arrogancia, el argentino afirmaba ser “el primer aventurero hispánico que ha[bía] arribado al libro de Joyce”.
El lenguaje de Borges toma el tropo de la tierra ignota para hablar de la lectura del Ulises como un viaje de exploración. Pero se trata de una hecha a la distancia, suerte de Marlowe rechazado por la oscuridad del libro. No hay elogio por ningún lado, no hay anhelo abierto de imitación, sino reconocimiento de la condición particular de un Joyce “millonario de vocablos y estilos”: “En su comercio, junto al erario prodigioso de voces que suman el idioma inglés y le conceden cesaridad en el mundo, corren doblones castellanos y siclos de Judá y denarios latinos y monedas antiguas, donde crece el trébol de Irlanda”. Es decir, Borges admite la misma voracidad por las lenguas del mundo en este “césar irlandés”, al tiempo que enfatiza su condición innovadora a través de una licencia política:
Traigo a colación la reseña de Borges por dos motivos: porque pone al Ulises en relación con Neruda y porque conduce a mi argumento principal. Al igual que muchas otras revistas literarias de la época en Latinoamérica, a Proa la impulsaba la búsqueda de aquella “nueva estética” característica de la vanguardia, una búsqueda a contracorriente de la teoría de la otra vanguardia, la europea. La noción de la revista como una “proa” —es decir, como la parte delantera de un barco salido de Buenos Aires hacia tierras desconocidas (¿hacia el norte?)— invertía y desestabilizaba el patrón de flujo establecido por el punto de vista del centro. Un gesto similar ocurriría con otras revistas posteriores, como Sur (1930).
En el mismo número donde aparece la reseña del Borges, Neruda publica algunos de sus poemas y, en sus memorias, recuerda el año 1925 como “el tiempo en que escribíamos sin puntuación y descubríamos Dublín a través de las calles de Joyce”. Vale la pena pensar qué significaba el tránsito por las calles de Dublín. Al igual que muchas otras ciudades descentradas, la capital irlandesa era, a la vez, una ciudad particular y todas las ciudades del mundo. El gesto estético moderno, la multiplicidad de voces y tiempos fundidos en la representación hacían de Dublín una urbe simultánea, por más provinciana que resultase. Dicho mundo simultáneo sigue ahí con (y a pesar de) nosotros: “There all the time without you: and ever shall be, world without end”,4 dice Stephen Dedalus en su caminata por la playa. Joyce explicaba: “For myself, I always write about Dublin because if I can get to the heart of Dublin I can get to the heart of all the cities of the world. In the particular is contained the universal”.5 Esta visión pone en crisis a buena parte de cierta corriente literaria de vanguardia: Leopold Bloom es Ulises y un irlandés promedio.
La simultaneidad fue una de las muchas obsesiones vanguardistas. La búsqueda del poema visual, de la polifonía, de la coexistencia de todos los tiempos fundidos en un solo tiempo ocupó su programa estético. “Lettre-Océan” (1915), de Apollinaire, celebra la simultaneidad de los mensajes transmitidos por telégrafo de una embarcación a otra. La imagen ayuda a pensar de otro modo la apropiación y el diálogo entre escritores del periodo: Apollinaire, autor franco-polaco nacido en Roma, escribe sobre un telegrama enviado a México, donde figuran los mayas, Chapultepec y la chirimoya, pero también la telegrafía sin hilos, los gramófonos, los autobuses y las sirenas. La ciudad es México y todas las ciudades del mundo. Desde una lógica lineal, se podría hablar de un “influjo” marcado del poema de Apollinaire en otro de Tablada, de 1920, en el que La Habana representa la ciudad simultánea. Sin embargo, la discontinuidad invita a cuestionar la unidireccionalidad del movimiento. La Habana, México, Buenos Aires, Dublín, se comunican en una polifonía de sirenas, gramófonos y gritos locales que van desarticulando la cronología y paternidad de la influencia. No es la corriente la que se traslada de un lugar a otro: es la red.
Podemos intentar aterrizar estos movimientos simultáneos y estas redes a través de la aparición de dos poemas de Chamber Music, de James Joyce, traducidos por Pablo Neruda para la revista Poesía, editada en Buenos Aires en 1933. Antes, mi inclinación cartográfica me lleva a trazar los itinerarios de algunos de estos viajeros. Por ejemplo, está el primer viaje (y naufragio) del Ulises en Nueva York, antes de su arribo a buen puerto en París; su viaje a Buenos Aires, donde lo esperaban Borges y Neruda; el traslado, a su vez, de este último a Ceylán (hoy Sri Lanka) para cumplir funciones diplomáticas. Se ha dicho que en este periodo de inmersión en la vida colonial británica (experiencia que radicaliza sus sentimientos anticolonialistas), Neruda escribe la mayor parte de Residencia en la tierra, poemario que le ganaría al poeta un lugar protagónico, pese a la crítica de Amado Alonso contra el “abundante uso, gramaticalmente torpe, del gerundio, que, más que entre las estrictas normas del castellano, se mueve en estos versos con la extranjera libertad del participio de presente inglés”. En su condición despatriada, los poemas de Neruda resultan “incorrectos”, fuera de la norma.
Por su parte, Rafael Alberti reconoce la fuerza de ese libro, que señala como marcadamente “diferente”, en acento y clima, al resto de la producción hispánica. Residencia en la tierra regresa a España pese a haber sido rechazado por varias editoriales y logra publicarse (de forma parcial) en la Revista de Occidente a principios de 1930. T. S. Eliot, en su propósito de presentar al lector inglés la producción más importante de los “nuevos escritores extranjeros”, toma los tres poemas de Neruda aparecidos en Revista de Occidente y los publica en The Criterion ese mismo año.
De vuelta a los poemas de Joyce, su inclusión en la revista Poesía, de 1933, puede resultar un tanto extraña, en el sentido de que Chamber Music no es exactamente el ejemplo más radical de renovación poética. La estima por ese volumen ha fluctuado con el paso de los años. Pese a esto, los dos poemas que aparecen son los únicos que han tenido cierto reconocimiento, sobre todo porque hay un giro palpable en la técnica del poeta —un estilo más afín a las ideas de Pound, quien elogia estas dos tailpieces en su reseña de 1918 sobre el trabajo de Joyce, y, asimismo, al de un Neruda interesado en colocar su Residencia… en el contexto de la nueva poesía internacional.
En “Música de cámara” se advierte una tensión entre el impulso lírico del cancionero isabelino y la restricción antipoética. En la traducción de Neruda, por su parte, la imposibilidad de la poesía en el mundo moderno, aparece en algunas de las decisiones que toma, como la ruptura y el afán de restricción del verso. El chileno, especialmente en la segunda parte, echa mano de una imaginería que, en muchos sentidos, es afín a la suya. (Y aquí vuelvo al tema de la palabra simultánea: la que antecede, queda y es.)
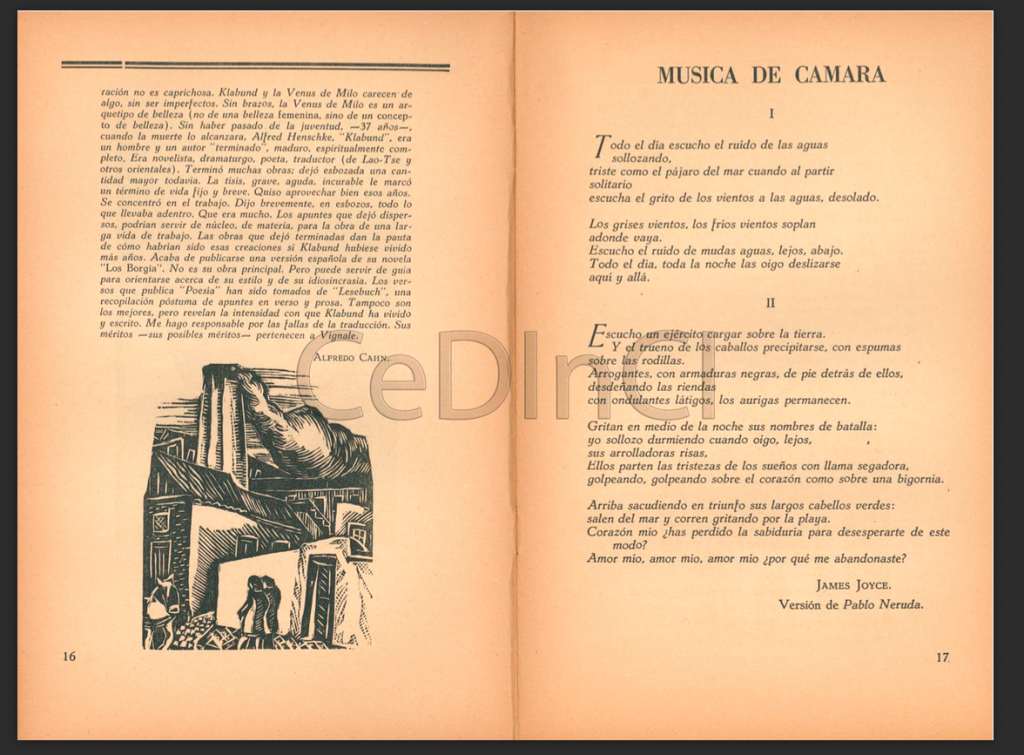
Poesía, 1933 – Imagen: AméricaLee / Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI)
Algunas voces críticas hablan del claro influjo del poema de Joyce en Residencia en la tierra: encuentran un eco en el título “Walking Around” (como si deambular en inglés fuera un gesto exclusivo de la novela de Joyce), en su cansarse “de ser hombre”, en su andar de “cisne de fieltro/ navegando en un agua de origen y ceniza”, así como en las imágenes de “Ropas colgadas de un alambre:/ Calzoncillos, toallas y camisas que lloran/ Lentas lágrimas sucias”. Otras han detectado esa influencia en poemas como “Caballo de los sueños”, donde, a decir de alguno, la vena poética de Yeats llegaría vía Joyce. El problema está en tratar de reconstruir una genealogía, una noción de centro y periferia, que los poetas y escritores de la vanguardia lucharon encarnizadamente por pulverizar. Ese gesto académico, explicativo, extrae del texto moderno la voluntad disruptiva, su afán de romper la linealidad y la paternidad mediante una reivindicación del instante eterno, simultáneo, polifónico. Porque en Neruda y Joyce la palabra viene de lejos, acarreando materiales, pero es una raíz, es antigua y reciente; llegó del mar, del “snotgreen, scrotum tightening sea”.6 Una palabra en el instante eterno, revolviendo las aguas hacia atrás, hacia los edificios en ruinas y ciudades derrumbadas de nombres exóticos como Roma, Londres, Nueva York o París.
2«Me estás hablando de nacionalidad, de lengua, de religión. Estas son las redes de las que yo he de procurar escaparme.» (Traducción de Dámaso Alonso.)
3«Irlanda es lo que es y, por lo tanto, yo soy lo que soy gracias a las relaciones que han existido entre Inglaterra e Irlanda. Dígame por qué piensa que yo debería desear un cambio en las condiciones que nos dieron, tanto a Irlanda como a mí, una figura y un destino.»
4«Mira ahora. Allí todo el tiempo sin ti: y siempre será, mundo sin fin.» (Traducción de José Salas Subirat.)
5«Siempre escribo sobre Dublín porque, si consigo atrapar el corazón de Dublín, conseguiré el de todas las ciudades del mundo. En lo particular se contiene lo universal.» (Traducción de Marta Salís.)
6«El mar verde moco. El mar escroto galvanizador.» (Traducción de José Salas Subirat.)
Autor
Gabriela Villanueva
/ Ciudad de México, 1982. Es profesora-investigadora en letras en la UNAM. Escribe ensayo y poesía en sus ratos libres.


