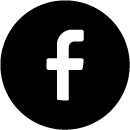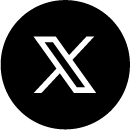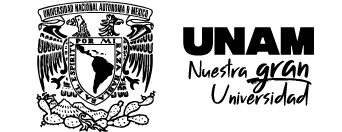Transcripción y edición de Eduardo Hurtado.
Eugenio Montale afirma que la obra de todo poeta debe leerse como una hermosa biografía. En efecto: nacer y morir acá o allá son simples fatalidades que muy poco nos dicen, comparadas con el retrato esencial que nos entregan sus poemas, acerca de Villon, Dante, Marvell, Hölderlin —o bien sobre los fundadores de la poesía moderna: Rimbaud, Baudelaire, Rilke, Valéry, Vallejo, por no hablar de Pessoa, el poeta más dotado de los últimos siglos, en cualquier lengua.
Montale, por cierto, se propuso en su juventud, como yo en la mía, dedicarse al canto. Estudié ópera en mis años mozos. Aunque muy pronto me asumí como un cantante fallido, nunca traicioné mi pasión por la música y me convertí en un melómano irreductible. Otras vocaciones me animaron desde temprano: la pintura y, claro está, la poesía. A los doce, me juzgaba dueño del talento necesario para ser, de manera simultánea, un Titta Ruffo, un Miguel Ángel y un Góngora.
En cuanto a mis pretensiones de poeta, bastante descaminado andaba a mis quince años, a la deriva en los mares de un romanticismo trasnochado y del más rancio modernismo. De aquella época sobrevive un conjunto de sonetos que en mala hora atesoró mi madre. Aquellos versos primerizos dan fe de un repulsivo candor y del empeño con el que mi padre me inculcó los principios de la más elemental artesanía: “¿Por qué, placer, si pareciste un siglo,/ te volviste de pronto raudo instante,/ y tú, dolor efímero y punzante,/ dejaste vivo el colosal vestiglo?”
De esta simpleza aldeana me rescataron la lectura del mejor López Velarde y mi primera inmersión en las obras de los Contemporáneos: Novo, Villaurrutia, Pellicer, Gorostiza. En poco tiempo mi formación se enriqueció con aproximaciones a los poetas españoles del ’27: Cernuda, Lorca, Salinas, Alberti. Ellos me revelaron la importancia cardinal de Góngora. El fervor aplicado en explorar el formidable universo lingüístico y metafórico del genio cordobés está en la raíz de mis propios hallazgos.
Hacia 1948, Enrique González Rojo y el que esto escribe con la exigua contribución de un testarudo amanuense, diseñamos una especie de fenomenología que bautizamos con un nombre previsiblemente vanguardista: poeticismo. Mucho más tarde, yo mismo me encargué de hacer la crítica de aquella desatinada empresa, cuya borrosa existencia, para beneficio de la especie humana y de la historia del arte, fue muy breve. Irracionalmente extensas fueron, en cambio, las obras pergeñadas con apego a su farragosa preceptiva. Tan sólo la exposición de sus enredados principios ocupó, en la versión de mi querido Enrique, un imponente número de páginas. Descomedidos y mayormente infumables fueron también los poemas redactados por los tres o cuatro militantes de aquella prescindible escuela.
Nunca me atreví a publicar mis libros estrictamente poeticistas, verdaderos aluviones de versos confeccionados a partir de una teoría que, según los presupuestos debatidos en las abrumadoras reuniones de nuestra minúscula cofradía, buscaba formular y sistematizar los recursos expresivos que permitirían la creación de imágenes inéditas. Debo admitir, sin embargo, que aquellos títulos rigurosamente inéditos eran tan deplorables como el primero de mi autoría que conoció la imprenta, La mala hora (1956), contrahecha criatura nacida de la aberrante cópula de un poeticismo jactancioso y un marxismo escolar.
Mucho más tarde, con fines más bien admonitorios, incluí unas cuantas muestras de los adefesios que es posible engendrar cuando se ejerce la escritura como una labor subsidiaria de cualquier ideología, política o religiosa. Adviértanse, si no, la grandilocuencia y el didactismo edificante de estos versos: “Para los pobres ya el pan era tortuga/ que mucho tiempo tardaba en caminar/ del mostrador a la boca.// Pero el pan subió de precio/ y con ello fue mayor su lentitud./ Era el pan de los hambrientos:/ para llegar, tortuga/ y liebre para irse”.
Al final, ¿qué saldo positivo dejó en mí el episodio poeticista? Algún crítico perspicaz consignó un inventario de presuntas ganancias, entre ellas la lectura concienzuda y exhaustiva de los grandes poetas de nuestra lengua, junto con la determinación de enfrentar el lenguaje como quien examina un organismo vivo, en cuyo cuerpo late la inagotable posibilidad de articular los nombres de otro modo. En lo personal, de aquella experiencia creo haber sacado en claro que es un error confundir el amor a las palabras con la tentación de ponerlas al servicio de un estilo pulcro, o simplemente dotado de elocuencia. La relación con el lenguaje suele cobrar la forma de una querella entre seducción y rechazo, fascinación y desencanto.
Para el poeta es obligado reflexionar sobre un asunto tan antiguo como arduo: el de la relación entre las palabras y las cosas, los nombres y lo nombrado. A principios de los años sesenta el tema me llevó a sostener intrincados debates con González Rojo. Él solía desmenuzarlo desde una perspectiva filosófica, que yo enfrentaba con un montón de teorías entresacadas de la nueva lingüística. Aquellas disputas fueron el caldo de cultivo de Cada cosa es Babel (1966), un largo poema en el que, por primera vez en mi biografía de escritor, pude reconocer un rango, el del decoro, que me permitió absolverlo de mis tentaciones revisionistas. La proliferación de imágenes de signo apocalíptico que pueblan las páginas de aquel babélico poema, bien puede leerse como un vislumbre de la violencia exacerbada, el misántropo encono que destila buena parte de mi obra a partir de El tigre en la casa. Yo no existí a los ojos de lectores y críticos antes de la circulación de ese delgado volumen, publicado en 1970 y que en breve tiempo se ganó la aprobación casi unánime de esa congregación exigua pero persistente capaz de entusiasmarse con la aparición de un buen libro de poemas. Desde luego, el recibimiento de una obra literaria responde a diversas circunstancias. El tigre en la casa, el título más emblemático de todos los salidos mi pluma, encontró terreno fértil en el ánimo desencantado que pesaba sobre distintos sectores de la aldea global, secuela del colapso de ideales y utopías nacidos al amparo de los candorosos años sesentas.
Aunque el ciclo de incertidumbres se había iniciado varias décadas atrás, el annus horribilis de 1968 representó un punto de quiebre que, según sostuve en su momento y hoy podría refrendar desde el plano inmaterial que ocupo, habrá de concluir con la extinción de la especie. En su momento, Vallejo escribió sobre la urgencia de reinventar el lenguaje incubado en las aulas, los hogares y los centros financieros, envilecido hasta la raíz por el uso degradante que le han dado nuestras culturas, despiadadamente inhumanas. En Los heraldos negros (1918), Trilce (1922) y los Poemas humanos (1939), el gran poeta peruano se dispuso subvertir las palabras y la gramática que han sostenido la injusticia, la explotación, el mal. “Las perras palabras”, como las llamó Cortázar, guardan ese oscuro poder. El ejemplo de Vallejo fue para mí un punto de referencia ineludible.
Frente al giro que en mi poesía representó la aparición de El tigre…, la crítica se dio a la tarea de consignar las variaciones formales y conceptuales que explicarían la aparición de esa “otra voz” que no era fácil entrever siquiera en mis tentativas preliminares. En mi opinión, el factor que favoreció ese cambio se finca en el uso, exhaustivo y con un sello muy personal, de la ironía, elemento de antigua data que jugó un rol central en la lírica moderna, en especial desde la publicación de Las flores del mal (1857). Sin ese elemento, la vallejiana operación de desmontaje que registra cada página de mis libros a partir de El tigre en la casa y La zorra enferma hubiera desembocado en la inadmisible puesta en escena de una vivisección. El sesgo irónico me ha permitido también construir una especie de estética de lo grotesco, que a los lectores les permite asimilar, en el sentido boxístico de la palabra, mis frecuentes ataques a ideales y principios consagrados por la costumbre.
Se ha hablado con razón del uso reiterado en mis poemas de paráfrasis, recreaciones y parodias creadas a partir de fragmentos y citas que, a lo largo de mi biografía de lector, tomé prestados de diversas tradiciones literarias. Desde muy temprano, me apasionó este intrincado intercambio escritural que me permitió afirmarme en y contra las muy distintas voces que pueblan el bosque fascinante de la literatura. De esas voces me he servido para expresar mis puntos de vista sobre algunos asuntos que me obsesionan: el amor, el sexo, la violencia y la ternura, la moral, la vida ciudadana, la política. Mi intención fue asomarme a las maneras en que otros han explorado estos temas ecuménicos, retomarlos con un talante crítico, indagar su envés, acosarlos, trazar su caricatura. Ejercí esta especie de hostigamiento con la misma disposición con la que un felino acecha su presa.
A propósito de posiciones cuestionadoras, quisiera retomar, desde este vago plano en el que las consideraciones de espacio y tiempo no tienen ya sentido, cierto tema que hace mucho abordé en notas y entrevistas olvidadas. Comentaba en ellas que mi obra forma parte de las vertientes rupturistas que a partir de los años sesenta propusieron otras maneras de escribir poesía. “Otras maneras” no es más que un eufemismo que alude a la poética dominante del momento, encabezada por Octavio Paz. Entre mis colegas nacidos hacia el final de los veinte y en la primera mitad de los treinta del siglo pasado, algunos emprendieron, sin manifiestos de por medio, esta búsqueda indispensable. Entre ellos destacan dos autores con los que comparto un carácter descreído y mordaz: Gabriel Zaid y Gerardo Deniz. Paz, con quien conversé franca y abiertamente sobre el tema, supo entender que nuestro gesto no implicaba la desaprobación de su obra. En el mundo del arte, lo planteó él mismo mejor que nadie, las rupturas no ocurren como negación de los hallazgos del pasado, sino como natural consecuencia de la necesidad que todo verdadero creador tiene de construir su peculiar visión de esa cosa mudable que llamamos realidad. La determinación de aplicarle a esa cosa el ácido de la duda, de vivir la poesía como insurrección y disidencia, le otorga a mi poesía un sello distintivo.
Se ha dicho y reiterado que en mis poemas prepondera la voz de un moralista escéptico, a la manera de Emil Cioran. No lo sé. En todo caso, mi escepticismo echa raíces en la idea de que la desdicha humana es el más grave síntoma de un mal incurable: la inteligencia, esa pifia evolutiva que ha corroído nuestra condición de animales sensibles. Para Cioran la lucidez, como la falta de ilusión, es resultado de una mengua de vitalidad. No puedo estar más de acuerdo. Y agregaría que la razón, reverenciada como la herramienta más eficaz de conocimiento y apropiación del mundo, es el instrumento con el que la especie ha dispuesto su autodestrucción.
Muchos de mis poemas asumen la idea, fácilmente verificable para quien se dé a la lectura de la historia universal, de que la humanidad ha fracasado de manera irremisible. Desde la aparición de las primeras civilizaciones hasta la actualidad, esta pobre criatura que somos ha practicado el odio al prójimo; se ha adherido a las ideologías religiosas y políticas más idiotas; ha dado muestras de un egoísmo impúdico y un afán compulsivo de riqueza. “El hombre será siempre/ lobo artero del hombre”, escribí en La zorra enferma.
Nunca renegué de la belleza, aunque muchas veces cuestioné la noción maniquea de lo bello como antítesis de la fealdad. Y lamenté la suplantación, en nuestras sociedades, de los valores estéticos por los valores del mercado. “Es una verdadera lástima/ que toda esta belleza, que todo esto/ no tenga el menor sentido./ Es lástima de veras./ Es verdaderamente lamentable./ No se encuentran palabras/ —ni existen, es lo más seguro—/ para lamentarlo a fondo./ […] Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima.” Pero desmenuzar ciertas ideas ramplonas sobre la belleza no significa renunciar a ella. Artistas de todos los tiempos se han internado en esa zona del arte donde el horror engendra belleza. Dante, Shakespeare, Quevedo, Blake, Sade, Baudelaire o Lautréamont, nos han legado obras que justifican esa especie de aforismo que alguien trajo a colación a propósito de mi poesía: “Sin la belleza no existiría el infierno”. Reconsiderar nuestras opiniones estéticas desde un punto vista así, abriría la posibilidad de conjurar algunos de nuestros automatismos más nocivos.
No sólo de la belleza me hice cargo sobre la mesa de disecciones de la poesía. También me di a la tarea de aplicarle el bisturí al cuerpo maltrecho del amor, uno de los valores más venerados de la lírica universal. Muchos han criticado la forma especialmente acerva en que me ocupé de tan ilustre sentimiento, sin detenerse a observar que mi interés a la hora de someterlo a examen no era otro que echar luz sobre las pasiones más oscuras que son parte de su naturaleza: los celos, el odio, la pulsión criminal. Y ocurre que una lectura literal de mis textos dio pie a que se me endilgara el deshonroso epíteto de misógino. Error flagrante. Leer “literalmente” un poema es signo de estulticia. Cuando pongo en palabras de un hombre los más brutales insultos encaminados contra una mujer, no hago sino darle voz a la furia, la reacción animal que desencadena el desengaño amoroso, la más lacerante de las tragedias humanas. Griegos y romanos lo recrearon sin concesiones en cantos y epigramas de una violencia inédita. La literatura contemporánea se ha ocupado de retomarlo desde una perspectiva que se alimenta de las más recientes aportaciones de la sicología, la filosofía y la semántica.
Mis poemas de desamor no pueden leerse, salvo forzando las cosas, como un llamado al rencor universal contra las mujeres. No fue esa mi intención, como no fue la de Nabokov en Lolita, Flaubert en Madame Bovary, Arreola en los Cantos de Maldolor, o Bonifaz Nuño en su extraordinario Albur de amor. Todos ellos han recibido, en su momento o a toro pasado, la desaprobación de muchos lectores y críticos. Al final del día, sus obras siguen ahí para quienes se dispongan a leerlas sin prejuicios extraliterarios.
Más allá de las experiencias personales implicadas en estos poemas míos sobre el desamor, mi objetivo al escribirlos fue delinear una especie de espectro de la desdicha humana. Escribí sobre sobre la infelicidad en el amor, esa “blanda furia”, sin establecer diferencias de género, tal y como lo hice al arremeter contra los cimientos de una cultura que ha hecho de los grandes ideales y las buenas intenciones un arma de dominio. Mis malignidades son incluyentes. Mi decepción es del ser humano. Siempre me asumí como un misántropo, nunca como un misógino.
Dicho lo cual, señores, dado que el tiempo es suyo y nunca sobra, debo llevar a término este recuento. Lo haré con un breve comentario, sin el cual esta semblanza quedaría trunca. Fui, lo digo por si no quedara claro, un escéptico y un agnóstico incurable. Y no fue fácil. Para poder vivir, elegí ser leal a unos cuantos hábitos que aquí refiero: bebí cantidades considerables de excelentes vinos, sin que esto entorpeciera mi dedicación a la lectura y el trabajo; procuré tener siempre en la despensa los mejores quesos (en primer término, naturalmente, un buen rocheblond); cultivé la conversación, sobre todo con amigos inteligentes, cultos y dispuestos a no ser dueños de la verdad; escuché música todos los días, durante horas, como bien lo saben todos aquellos que alguna vez visitaron mi casa, en el número 64 de la calle Moras, en la colonia Del Valle.

Autor
Eduardo Lizalde
/ Ciudad de México, 1929-2022. Poeta, ensayista, narrador y crítico de música. Estudió Filosofía y Letras en la UNAM y Música en la Escuela Superior. Autor de más de una veintena de libros de poesía, Lizalde es, sin duda, una de las figuras clave de la poesía mexicana contemporánea. Entre otros reconocimentos obtuvo la beca de la Fundación Guggenheim en 1984 y fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2007. De igual manera, obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia en 1970 por su libro El tigre en la casa y el Premio Nacional Aguascalientes en 1974 por La zorra enferma. En 1988 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y en 2013, recibió el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (España).