Santiago Matías, Pabellón Alesi, Fondo Editorial del Estado de México, Toluca, 2020, 104 pp.
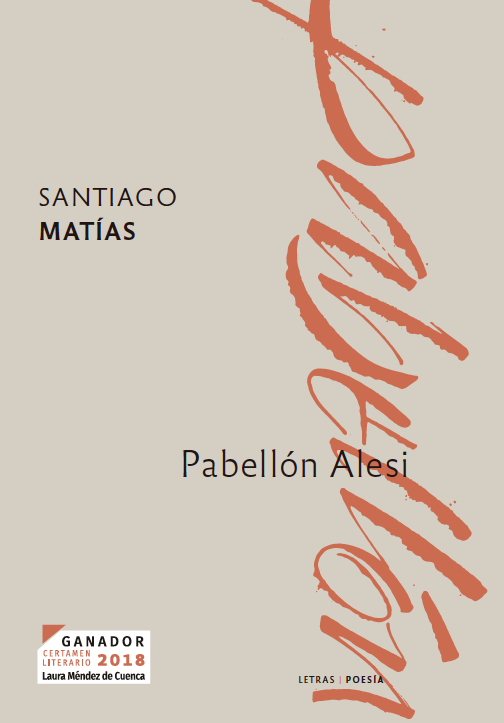
Conozco y admiro, desde hace años, el formidable proyecto de Bonobos, la casa editora que ha acogido a la mejor poesía mexicana de este siglo XXI, además del maravilloso diseño y cuidado de sus libros. Pero no conocía —confieso— la poesía de Santiago Matías (Ciudad de México, 1976). Este Pabellón Alesi, por muchas razones, es verdaderamente impresionante: se centra en la figura del italiano Eros Alesi, poeta atormentado que abandonó muy joven su terrible situación familiar, deambuló por África y Oriente, acudió a las drogas y se suicidó en 1971, a los diecinueve años de edad. Con él, Matías acude a otros personajes como si se tratara de visitar un pabellón de almas torturadas, el lugar de los poetas “malditos”, haciendo referencia a escritores que murieron de manera trágica, como José Carlos Becerra con su accidente automovilísco en Brindisi, Italia, en 1970; o al propio poeta Guillermo Fernández (traductor y descubridor de Alesi), cuyo asesinato sigue impune a la fecha. Se trata, después de todo, de explorar el malestar, la melancolía que agobia a los seres contemporáneos, reacios a las dinámicas de la sordidez capitalista que gobierna la sociedad.
Pabellón Alesi es, también, un libro heterogéneo en su composición. Después del “Atrio” (escrito en prosa), la puerta de entrada a este templo en que se da contexto a la historia de Alesi y a sus circunstancias espacio-culturales, pasa a diferentes formas de escritura, que incluyen diálogo intertextual, los cambios de voz y de pronombres, la prosa, el epigrama, la fragmentación y los espaciados. En ocasiones, el autor asume la voz de Alesi; reconstruye a su modo, por ejemplo, los poemas iracundos contra el padre de Mamá morfina (único y póstumo libro del italiano). Justamente el poema “Diagnóstico de la hormiga” estremece por hablar desde el manicomio o desde la nublazón de la droga. Es el lenguaje del enervado, del que sale de sí para delatar lo que lo carcome por dentro: “soy la voz después del eco/ el río de tu excavación” (22). Los siete poemas de “Manuscrito cenital” resultan sobrecogedores por la intensidad de la expresión dentro del pulso de la prosa poética: “el cielo es un armadillo/ una alimaña de luz que hurga en mi cabeza” (43), “soy estas vocales negras que solo riman palabras blancas” (44), “recordar es venir a morir lejos/ Padre/ recordarte es una lengua extraña” (45). En ocasiones, el lenguaje —como en el de Alejandra Pizarnik— se torna suicida: “Padrona Morte/ esta luz nunca te ama lo bastante” (48).
Destaco la última sección del libro de Santiago Matías, “Borraduras”, conformada por poemas titulados a partir de guiños tipográficos: tildes, flechas, signos de más o de vuelta. Textos quebrados, marcados por espacios intermitentes, que muestran una rasgadura, una herida en el cuerpo visual del poema. Termina, como era de esperarse, con el suicidio de Alesi: “hoy/ esta noche/ en lo alto del Muro/ una silueta/ contempla en el vacío/ el fade out/ de su propia sombra” (91). Ese recorrido por la amargura, el dolor, la errancia y la muerte son señales de la crisis del sujeto en el mundo de hoy.
MANUSCRITO CENITAL
[Fragmentos de Pabellón Alesi, de Santiago Matías]
uno
4:30 / Taormina / el cielo es un armadillo / una alimaña de luz que hurga en mi cabeza / ensimismado el aire susurra un mantra / asidero zen / (¿es en verdad necesario describir a qué sabe la herida?) / esparcidos en la campiña vimos caballos / Ettore llamándonos a gritos desde el otro lado de la calle / ficciones / imágenes hechas polvo / Ligea / hablo de ti en un lenguaje de señas / hablo un idioma que los labios olvidan / debo estar dormido / debo estar a solas para ser Buda
tres
una postal / visiones grabadas en la piedra / Padre / en Tabriz compré dátiles y manzanas / afuera de una mezquita recibí el sol / el bautismo blanco de la amapola / su tacto acarició mis ojos / flor abrasiva / dormí severas noches en los arenales / entre sus médanos erré sin horizonte / acoplamientos hubo / y mediodías de sangre coagulada / como flamas / el horizonte es un largo deshielo / quedan los signos / apenas una postal (fractales) y un puñado de conversaciones sin contexto / recordar es venir a morir lejos / Padre / recordarte es una lengua extraña
cuatro
mi versión de los hechos relata adioses / los días son partículas que en el pasado fueron animales / diente de león / ojo de venado / garza de luz que enlama la sombra / en esta historia también estás tú / Cerdeña (1970) / un año antes nadábamos aquí buscando erizos / sensación de pérdida / imágenes en blanco y negro donde el día y la noche son iguales / ¿recuerdas? / en ese entonces vivías en mí / entrabas en mi cuerpo de una sola calada o a través de una aguja / Cara, Buona / reconozco en mí tu esencia / tus alas soplando hacia el mismo sitio / una poza donde dicen hay erizos o una calle de Verona donde ahora nieva / razones para sentirse horadado / ¿dije sombra blanca? / era más bien cielo descendido / lo siento / como dije / ésta es mi versión de los hechos
Autor
Jacobo Sefamí
Ciudad de México, 1957. Es nieto de judíos sefardíes que emigraron de Siria y de Turquía a la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la UNAM y el doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente, es profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de California (Irvine) y Director de la Escuela de Español de verano de Middlebury College. Es editor de varios libros sobre poesía latinoamericana y autor de la novela Los dolientes (2004). Con Myriam Moscona antologó Por mi boka. Textos de la diáspora sefardí en ladino (2013). Sus volúmenes más recientes son Por tierras extrañas (2019), libro de relatos y crónicas de viaje; El camaleón y la esponja: David Huerta. Entrevista, ensayos y antología poética (2019); el poemario Mili, en lo inacabado mutante (2019) y la compilación de ensayos Caleidoscopia. Escrituras y poéticas de lo oblicuo en América Latina (2021).


