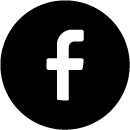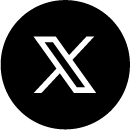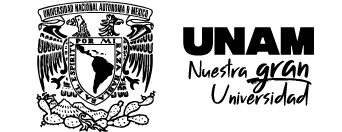En la mayoría de nuestros países latinoamericanos, la Colonia supuso el auge de un personaje hacedor de las leyes y la lírica: el letrado. Este personaje fue también protagónico en los movimientos independentistas y su voz, desde las tribunas y los congresos constituyentes, forjó las nuevas repúblicas. Además, se puede afirmar que el letrado fue pieza clave en la construcción de las literaturas nacionales y cultivador, en la mayoría de los casos, de poesías cívicas. En México los últimos letrados transitaron entre el tardo-modernismo, las vanguardias y la poesía social. Uno de ellos fue Jaime García Terrés (Ciudad de México, 1924-1996).
García Terrés fue un letrado en un mundo que cada vez tiene menos cabida para ellos, debido, entre otros factores, a la cultura de la especialización. Le interesó y cultivó, en primer término, la poesía. Eso lo llevó a reflexionar sobre la crítica literaria, la traducción, la política, la diplomacia, la archivística y la edición. Recordemos que, en 1941, García Terrés irrumpió en la escena de la literatura nacional con el folleto Panorama de la crítica literaria en México, leído antes en público pues la oratoria fue un rasgo esencial del temperamento letrado. Con la venia de Alfonso Reyes, el joven Jaime cumplió, en palabras de su profesor Julio Torri, con “las credencias en regla del Parnaso”. A diferencia, por ejemplo, de Carlos Fuentes, quien desoyó a Reyes y acabó la carrera de leyes sin titularse; García Terrés se graduó con una tesis sugerente y pionera sobre la responsabilidad del escritor, publicada en 1949 en los talleres de Gráfica Panamericana.
La poesía de García Terrés tiene características que la emparentan con otros poetas de su generación —pienso, por ejemplo, en Rubén Bonifaz Nuño y Rosario Castellanos—. Todos ellos son poetas que atesoran la forma cuidada y melodiosa, los temas cultos con apego grecolatino, y esbozan —no siempre de manera explícita— preocupaciones sociales. Sin embargo, hay algo en el fraseo de García Terrés que lo distingue. Quizá sea debido a sus lecturas de poetas anglófonos, a su amor a la cultura griega o a sus labores como traductor. Hay diversos tonos, registros y respiraciones en los versos del poeta, donde este arremete con cultismo; dichas características, ante primeras lecturas, pueden lucir forzadas pero tienen siempre una justificación melódica. Más aún: esa impronta culterana se disuelve con el acomodo sintáctico que siempre traspasa el habla común. No es casual que uno de sus libros se titule Corre la voz (1980). García Terrés equilibra, con mayor o menor éxito, múltiples códigos del habla. Su poesía es de contrastes léxicos y semánticos: es altisonante —sin uso de la antífrasis— y, a la vez, bajosonante.
Para muchos críticos —entre ellos, el especialista que editó los tres tomos de sus obras completas en el FCE, Rafael Vargas—, la poesía de García Terrés tiene un punto de inflexión con la publicación de Todo lo más por decir (Joaquín Mortiz, 1971). En una entrega especial sobre el poeta de la revista Viento en vela, Vargas afirma: “Creo que la madurez poética de García Terrés se vuelve tangible en 1971, con la publicación de Todo lo más por decir. Este libro permite apreciar a un poeta que ejerce cabalmente sus poderes. Su voz se ha vuelto más refinada y a la vez más sencilla”. Por su parte, en la recepción del libro hecha por Ramón Xirau, este elogia la “inteligencia lúcida” del poeta. Entre otras cosas, el catalán sugiere que el libro “debe llevar el nombre de panteísmo o, más exactamente, de monismo; un monismo, en efecto, que nace de una muy íntima relación entre el mundo de García Terrés y el de Hippaso de Metaponto, ahogado por haber revelado secretos de una antigua tradición oculta, matemática y mágica”. Para Xirau, la poesía del mexicano es difícil de leer pero es vivida con intensidad. Y concluye: “Todo lo demás por decir constituye uno de los libros verdaderamente importantes publicados entre nosotros —los de lengua española— en los últimos años”.
Xirau, entre tanto, menciona rápidamente los dos últimos poemas del libro Teonanácatl y Tocempopolihuiyan para referirse a la vocación pluralista del autor. Para él, ambos son vesiculares y oraculares. Los dos poemas en cuestión forman parte del apartado “Carne de Dios”, marcado con el año de 1964. En efecto: estos poemas no eran inéditos y habían sido publicados previamente, de acuerdo con el curriculum vitae de García Terrés, en “Separata de la Revista de la Universidad de México”. Si se acude a la publicación, se observará que el texto viene precedido de una fotografía de hongos. Además, hay una nota del poeta donde deja claro que la experiencia de los “llamados hongos alucinógenos” va más allá de la idea de alucinación, muy socorrida en la cultura hippie que ya por esos años se popularizaba entre la juventud. García Terrés habla de iluminación mística y budismo, acudiendo al carácter sagrado de la experiencia entre los antiguos mexicanos preservada por los mazatecos, y termina con el objetivo perseguido:
Bajo el entendimiento del poeta, si bien la palabra brinda a lo sumo una proximidad subjetiva con el fenómeno místico, reconocida bajo la operación de “poematizar”, aquella se complementa con el lenguaje científico. No es ciencia, pero es necesaria y consustancial a su saber. Por ello usa el argumento de autoridad del Premio Nobel de Física: esto lo dice un científico danés, no yo. Entonces sucede un espacio de experimentación. El poeta tantea en su conciencia y se abre a otra religiosidad para ofrecer a sus lectores los resultados de esa investigación que, a la vez, resulta una del yo y del lenguaje. Al mover la figura del yo, García Terrés lleva consigo la palabra dentro de su cuerpo, aunque la expresión aproximada no logre asir integralmente la vivencia mística. Con todo, algo queda pintado en los límites del lenguaje desde las primeras líneas, donde se declara: “El cuarto en donde estoy es una gruta/ Soy yo mismo”.
El logro también es una resistencia a su cotidianidad de intelectual burgués —por aquellos años, García Terrés se desempeñaba como Director General de Difusión Cultural de la UNAM—. Liberta, hasta cierto punto, un alter ego que escribe sin metro, vesicularmente y sobre un tema raro para la educación de los escritores de su generación. ¿Por qué escribió el último letrado una de las piezas más heterodoxas sobre la experiencia del consumo de hongos? No es que el tema no haya sido tratado previamente. El escritor del siglo XIX, romántico o modernista, gustó de las rarezas de la naturaleza y de las experiencias místicas y fantasmagóricas. Sin embargo, el tema del consumo de sustancias no se visibiliza con fuerza, salvo quizás en los corridos y las canciones revolucionarias. En tal contexto, José Juan Tablada escribió un poema hasta cierto punto eufemístico y humorístico: “El caballero de la hierbabuena”.
Sin embargo, y si atendemos a la tradición de la poesía mexicana, viene a la mente el libro Híkuri (1987), de José Vicente Anaya (1947-2020). Como es sabido, el poeta chihuahuense fue un personaje clave del movimiento infrarrealista y, en ese sentido, de la poesía contracultural de los años setenta. Así, hay una distancia de décadas entre un poema y otro, además de la distancia generacional que interpreta el mundo de modos diferentes. Anaya es un poeta que leyó a los beats y afianzó una escritura vitalista; García Terrés, por su parte, es un poeta de la escritura del logos —no necesariamente lógica o del intelecto—, y nos aparta de la oposición artificiosa entre poetas de la emoción y poetas del intelecto. Anaya dejó claro en la dedicatoria de su libro el afán experimental y de reconocimiento hacia quienes están fuera del orden: “A todos aquellos que han/ gritado poemas premonitorios,/ y que por sus ideas o/ alucinaciones/ han sido condenados:/ paranoicos/ esquizofrénicos/ visionarios/ mal-pensantes/ rebeldes”.
Los dos poemas de Carne de Dios conforman un binomio indisoluble; si atendemos a la voluntad de García Terrés, se trata de un libro previo y autónomo que después anexó a Todo lo más por decir. En su poesía reunida, Las manchas del sol (1988), se puede advertir que Carne de Dios se distingue no solo por su estructura bipartita, sino por la temática. Asimismo, estos son de los poquísimos poemas en prosa que escribió el poeta y editor. Tal vez por esta razón, Luis Ignacio Helguera lo consideró para su Antología del poema en prosa en México (1993). (Jaime García Terrés era director del FCE cuando firmó el contrato de la antología en octubre de 1988.) Sobre el trabajo del poeta, Helguera subraya que es
La vocación de traductor de García Terrés ya ha sido mencionada aquí. Coincido con Helguera en que el poema es, en última instancia, una pieza “místico-cosmológica de corte panteísta”, pero me distancio de las últimas afirmaciones. No es que los poemas adolezcan de rigor. De hecho, como se vio con anterioridad y para ser expresadas las ideas-experiencias del poema, el poeta tuvo que abrir el candado métrico y flexibilizar su trabajo poético. Desrigorizar la materia formal del verso en tanto que la experiencia mística resulta difícil de condensar en palabras. Aquí podemos pensar en san Juan de la Cruz, quien escribe versos finos pero en vinculación con largas prosas que desglosan su experiencia en tratados. Puede existir “exaltación” en concordancia con éxtasis, pero en nada se trata de una escritura automática heredera de los ejercicios vanguardistas. La “experimentación con enervantes” parece más una manera de entender esta escritura, que tiene como referente la contracultura de los setenta y que se emite desde el horizonte generacional de Helguera. Basta decir que Carne de Dios está correctamente catalogado como poema en prosa y no como “prosa poética”. A pesar de ello, cabría la posibilidad de que el poema fuera una respiración sui generis, dada la estructura de varios pasajes.
El poema también fue mencionado en el encuentro amistoso que celebró los sesenta años del poeta, “Los reinos combatientes”, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 1984 en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. García Terrés, poemas en mano, ofreció un balance de su trabajo poético. En su intervención, Salvador Elizondo recordó de la lectura de Todo lo demás por decir un viaje alegórico a Grecia, la cual “trataba de las experiencias del autor con los hongos alucinógenos mexicanos y la mescalina”. Por su parte, Carlos Martínez Moreno dio cuenta de la fama continental que el poeta se había forjado como conocedor del tema: “Pero lo que todo el mundo quería saber cuando Jaime sobrevino al coloquio entre nosotros, era lo que sabía de hongos alucinógenos; no lo que sabía de poesía”. En la anécdota del uruguayo, se describe la reticencia de García Terrés a hablar del tema y cómo, ante los curiosos, desviaba la atención como exégeta de “Piedra de sol”.
Para entender el poema, la clave está en comprender la experiencia. Acaso realizar el mismo ejercicio con los psilocybes. Pero, además del poema, ¿qué otras fuentes nos ofrecen datos sobre la experiencia del poeta? En el libro Tráfago del mundo (2017), donde Rafael Vargas reúne las cartas de Octavio Paz a García Terrés entre 1952 y 1986, hay algunas líneas que muestran el interés de Paz sobre lo que experimentó su amigo. De acuerdo con Vargas:
En agosto de 1964. Un pequeño grupo de amigos se reunió en casa de José Pérez Moreno con el propósito de experimentar los efectos de la psilocibina, la principal sustancia psicoactiva de los llamados “hongos alucinógenos”, bajo la supervisión del doctor Ramón de la Fuente. García Terrés sabía desde entonces que la denominación más adecuada para los hongos es enteógenos (“dios nacido dentro”), pues más que alucinaciones su ingestión produce una suerte de experiencia mística.
García Terrés vivió una experiencia así en esa ocasión y la trascribió en un extenso poema titulado “Carne de Dios” –traducción literal del nombre que se daba a esos hongos en náhuatl: teonanácatl−, publicado en el número de enero de 1965 de la Revista de la Universidad. Es obvio que antes le contó de ello a Paz y despertó su interés. Paz siempre mostró curiosidad y apertura en tal terreno.
García Terrés jamás se ufanó de esa vivencia, pero el uso de los enteógenos en cultos religiosos de Grecia y Mesopotamia fue una de sus pasiones intelectuales. A ella le debemos la traducción al español de libros clásicos en la materia como El camino a Eleusis: Una solución al enigma de los misterios (1980), de Robert Gordon Wasson, Albert Hofmann y Carl A. Pruck; Las plantas de los dioses (1982), de Albert Hofmann y Richard Evans Schultes, y El hongo maravilloso. Teonanácatl: micolotría en Mesoamérica (1983), de Gordon Wasson, todos publicados bajo el sello del Fondo de Cultura Económica.
La nota de Vargas es esclarecedora no solo por la anécdota de la casa de Pérez Moreno y el cuidado médico de Ramón de la Fuente, sino por el interés intelectual del poeta en el “hongo maravilloso”. Ya desde la nota de la Revista de la Universidad, García Terrés menciona el libro Los hongos alucinógenos de México , de Roger Heim y Robert Gordon Wasson. El libro que habla particularmente sobre el teonanácatl fue originalmente publicado como The Wondrous Mushroom. Mycolatry in Mesoamerica en 1980 (Ethnomycological Studies, número 7, McGraw Hill).
A través de un amplio trabajo de campo y, particularmente, teniendo la guía chamánica de María Sabina, el etnobotánico estadounidense presentó sus resultados. En el preludio del libro, dice:
Después, Gordon Wasson menciona la experiencia y sus efectos: “Los hongos transportan por un momento al cielo, donde todos los sentidos se unen en una gozosa sinfonía atravesada por una sobrecogedora sensación de caritas, de paz y de afecto por los prójimos comulgantes”.
Volviendo a las cartas de Paz a García Terrés, en ellas se muestra, como nos dice Vargas, la “curiosidad y apertura” del autor de “Piedra de sol”. El 14 de septiembre de 1964, cuando este último era embajador de México en India, envió una carta al Director de Difusión Cultural de la UNAM con la siguiente petición expresa: “Cuéntame más acerca de los hongos. Eso sí es apasionante”. El tema va más allá de la curiosidad intelectual y la apertura moral, pues lo encuentra “apasionante”. Paz insistió en carta del 31 de octubre de ese mismo año: “¿Cómo van las experiencias con los hongos? ¿Cuáles son tus proyectos?” Para mala fortuna nuestra no se cuenta con las respuestas de García Terrés, pues un incendio las consumió en el departamento de Paz. Sin embargo, parece que García Terrés no le cuenta mucho a su amigo con el fin de dejarlo intrigado. Probablemente esperó hasta el siguiente año para enviarle a Paz el número de enero de la Revista de la Universidad , donde se publicó “Carne de Dios” entre las páginas 11 y 16. No es una separata como lo hubiese deseado el poeta. En carta del 12 de febrero de 1965, después de agradecer las gestiones e iniciativas de su amigo, se agrega lo siguiente:
Otro abrazo,
Octavio
El poema es la unión de las dos partes de “Carne de Dios”, anverso y reverso o viceversa, puesto que la unidad espacio-tiempo es superada en la visión. Paz subraya el trabajo con el lenguaje y registra la “temperatura” como una cualidad del texto. ¿Hay calores y fríos en el poema? Probablemente sí: los colores se vuelven cálidos y después se enfrían a punto de congelarse: prismas y luego fractales que conjugan abstracción y sensación. La obra se inscribe en la tradición del poema filosófico de largo aliento. Con Canto a un dios mineral , Cuesta mantiene la prestidigitación de las esencias y el afán de trocar la materialidad. Respecto a Primero Sueño de Sor Juana −de allí quizá los elogios pacianos−, se reconoce el registro del poema problematizado dentro de un viaje espiritual. Allí se palpan los límites de las palabras que son también los del conocimiento: el melancólico fracaso postrero. ¿Hasta dónde conoció el todo García Terrés en el poema o cómo podemos entender el esbozo de universos trazado en él?
Cuando el poeta entra ese cuarto, convertido en una gruta primigenia, se exige el abandono de la individualidad. Los iniciados deben romper las categorías dicotómicas de vida-muerte, día-noche y, la más dolorosa, yo-tú. “Quiébrese la individualidad. Romper la prisión. Asesinar el sólido fantasma habitual./ Fantasma, sí, o solo una faceta de la realidad absoluta./ Me disuelvo en la comunicación con los demás. Presentes y ausentes. Lo vivo y lo muerto-vivo.” Sobrecoge después la inutilidad del lenguaje existente. Ese “testimonio” que celebra Paz. La filosofía occidental se abre más allá de la fuente autoral. “La realidad manifiesta su inagotable tesoro. Quiero expresarla. Reinventar el lenguaje. Incendiar las sílabas./ Vislumbro los conjuros que abren las puertas de la verdad; cielo platónico, paraíso hegeliano, flagrante erupción de lo que existe./ Soy una parte del todo. Pero sigo siendo yo. Para llegar al fondo es preciso quemar las naves.”
Al igual que los místicos del siglo XVI, existe un Camino comprendido por los iniciados. El poeta, que ya ha dejado de serlo para convertirse en una entidad en disolución con el todo, se pregunta: “¿Cómo encontrar a los iniciados? […] ¿Cómo conocerlos? ¿Cómo saber quiénes son?” Para ello, hay que buscar en los ritos. Conocerlos es aproximarse al fondo de todas las cosas. En ese proceso aún hay resabios de la realidad cotidiana que ancla la conciencia del poeta: “Mañana, cuando despierte, continuaré escribiendo mi libro. Proseguiré mis faenas particulares”. Cabría aquí preguntarse si, en esa dislocación del espacio-tiempo, no será ese libro Carne de Dios. En este lugar no hay distinciones disciplinarias ni especificidades entre la poesía, la ciencia y la vida. Allí también luce el tópico de la noche oscura, aunque con rasgos singularizados: “En este universo subterráneo, de raíces, de centelleante comunión, el alba inicia la noche y la noche alberga millares de soles.”
Finalmente, en la observación de sí y del todo, el poeta se da cuenta que se ha desprendido del Jaime cotidiano. Se ha separado de ese mundo regido por la “ciega normalidad”, donde García Terrés se fatiga por las jornadas universitarias, donde se queja de dolores estomacales, lleva corbata y lustra sus zapatos. Se trata de la ruptura con el Jaime letrado. Dice: “Aquí, ahora, prevalece la luz. No busco; encuentro. Cada gesto revela su virtud fundamental. Conozco, sin intermediario, las ideas que fluyen por los ríos cerebrales”. Ante esa epifanía, busca “romper los estáticos anuncios del mundo de afuera”. Lo hace: halla un periódico y lo despedaza, se lo come. A pesar de ello, subsiste el otro Jaime en la memoria y una mágica correspondencia inversa con él: “Pero Jaime-de-todos-los-días me reproduce como la llana imagen cautiva en un espejo. Cuando yo levanto el brazo derecho el otro yo levanta el brazo izquierdo. Cuando aquí voy allá vengo. Son movimientos correlativos, sincrónicos, que ocurren en ámbitos y circunstancias radicalmente diversos”.
La conciencia del poeta pasa más tarde por la abstracción de las formas y figuras que observa: “en mi-Yo-más-intenso decrece la aptitud para asumir con lucidez todas las caras del superpoliedro”. La conciencia del poeta baja por una escalera de caracol, tal vez por encima de la proporción áurea, para llegar a “los cauces del movimiento universal”. Luego de copular, la embriaguez de los sentidos lo lleva a los “umbrales del Origen”. Teonanácatl termina con un mandato: “Abre, mendigo, las ventanas”. Ese mendigo es quien, como iniciado, ha sido despojado de toda posesión epistémica. De este modo, Tocempopolihuiyan inicia con el sitio común de la pérdida, “bajo la piel de las estrellas”. Surge una torre de metal que se eleva y desciende, en semejanza a la piramidal forma del poema de sor Juana.
Al tiempo, hay un sentido ordenador: “Aceptar, aceptar, aceptar. Perderse, para encontrarse”. De este modo, la comunión sucede como “una gigantesca bacanal de fuego”. En ese vértigo se encuentran todas las cosas y entidades existentes. Pero, ¿cómo ingresar en las filas de los privilegiados? ¿Cómo purificarse? “Perderse. Perderse humildemente. Diluir las fuerzas en la Fuerza.” En esa transformación de la materia, se disfruta la “contemplación pura, combustión de los milenios”. Sin embargo, el enlace con el yo es fuerte y se reactiva. Hay que ser el otro: “La otredad nos redime”. La conciencia del poeta conoce el “significado profundo de lo femenino”. El sentido ordenador, bajo esa orgía purificadora, cambia. “Disiparse. Hay que perderse para reencontrarse.” En el fuego purificador, “Quien tiene miedo se quemará”. El miedo es el camino erróneo. “Detiene la reconciliación definitiva y total. El miedo ocluye la vida (…) Finge islas protectoras que nos vedan fundirnos con el océano entero.”
La conciencia poética llega a un clímax, a una temperatura intangible, donde hay “ramificaciones hacia espacios insólitos, sobrepasando nuestro ficticio mundo tridimensional”. Lo anterior coloca a la conciencia por encima de los ejes cartesianos y de la física clásica. Si se proyecta una lectura posterior a la teoría de la relatividad de Einstein, se puede imaginar que esas “ramificaciones” donde el poeta ve otros yo, son análogas a la teoría de cuerdas y los multiversos. Pero la conciencia del poeta no puede acceder más allá y no encuentra senderos, sino solo tierra negra que cubre todo: “sobreviene un paréntesis de melancolía”. Los efectos van menguando y la experiencia pierde fuerza. “El coro de los iniciados languidece. Alguien pregunta cosas que me parecen llanas.” El poeta toca otra vez la realidad y llega hasta su esposa: “Camino, en fin, unos pasos, para tenderme a descansar junto a Celia”.
Antes de aterrizar en la realidad, el poeta tiene una última visión seguida de una ensoñación con magos que se agrupan, con flores, cantos y aromas de copal. Recuerda las invocaciones en náhuatl que son también “el tam tam de los hechiceros africanos”. Ahora sabe más que nunca que “Los brujos de Anáhuac poseían secretas llaves”. Las notas permanecen. El tlamatinini es el Sabio y el Camino: “antorchas que no ahúman”. Finalmente despierta a la vida con cierta melancolía irreparable: “Vayamos más allá. Más cerca del soberano principio vivificante./ Lugares del saber. Lugares del silencio./ Pero es demasiado tarde. Vuelvo en mí. Es demasiado tarde. Aquí… Aquí…”
En 2008, cuando yo formaba parte de la Red de los Poetas Salvajes, no conocía el trasfondo del poema de Jaime García Terrés. Había comprado muy barato Las manchas del sol en una librería de viejo de Donceles. Leí los poemas y subrayé varios. Uno lo sentí fuera de tono y me pareció un texto genial: Carne de Dios. Entonces lo transcribí, le saqué copias y lo engrapé. Hice una edición pirata que fue una plaquette de la Red que repartíamos entre amigos. Después supe que don Jaime quería que ese poema fuera una separata, cuestión que no sucedió en 1965 al ser publicado en la Revista de la Universidad de México. Me emociona pensar que él estaría contento con aquella publicación que materializó su deseo, por lo menos entre jóvenes poetas.

Autor
Manuel de J. Jiménez
Ciudad de México, 1986. Poeta, ensayista y académico. Compiló, junto con Gerardo Grande, Astronave. Panorámica de poesía mexicana (1985-1993) (UNAM-UANL, 2013). Sus libros más recientes son Savant (Sol Negro, 2019) e Interpretación celeste (Litost, 2019).