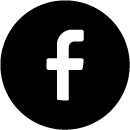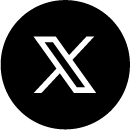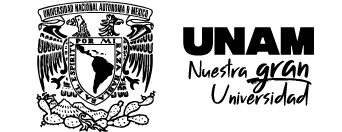The Emily Dickinson’s Herbarium
Todo poema es un arte botánica.
Lo dijo Emily Dickinson,
o cuando menos lo pensó,
mientras diseccionaba un par de versos
y oía el aire tímido de Massachusetts
correr entre los árboles que visitaban Main Street.
Rota alcancía de olores
fue el poema, era una mañana
de sabiduría vegetal:
las estrofas
saltaban de los espinos de la memoria
y se confundían con los fantasmas del olfato.
De pronto, escribir
se parecía a salirse de nuevo
de la habitación (casi siempre cerrada)
y encontrar alguna flor que aún hable del frío:
cómo el invierno nunca muere,
cómo persiste en las fibras
que retuercen la primavera.
El Lilium lancifolium, por ejemplo, o lirio tigre,
era como apretarse el calor en los huesos
y escribir contra el herbario:
es tan poco el trabajo de la hierba, al morir
debe deshacerse en fragancias
que se queman dormidas.
Es tan poco el trabajo del poema
que apenas si abona algo a la tierra,
ese sentir que tras cada línea,
cada verso recién regado,
los muertos
nos dan el último nervio de su juventud.
O acaso afuera de la habitación, lejos
de una mesa dispuesta para la soledad,
las hierbas, las plantas y los árboles
sin más fruto que la muerte de la tarde,
nada dicen
de esta vida, solo crecen esperando
a que las estaciones o las pisadas
de algún animal digan algo por ellos.
Imitación de la muerte
Alguien dijo: somos breves aquí en la tierra y en esa brevedad, hermosos. Lo dijo, pues sabía que después moriremos, o tarde o temprano ya nadie se interesará en saber nada nuevo de nosotros.
Voy a ser sincero: los apuntes del cuaderno de Julia apenas me despejaron las dudas sobre mi jardín, pero aprendí que es valioso morirse: bajo tierra la muerte de las personas se parece a la historia de una raíz que se va conectando con otras para abrirse paso por la vida. Julia lo supo, por eso su cuaderno incluye como apéndice una pequeña selección de salmos que ella misma tituló La siega del asfódelo.
Traducidos del griego, fueron escritos en una época en que los creyentes comenzaron a soñar el infierno como un sitio presente, que se diluía en las conversaciones diarias. La propia Julia escribió:
Tren de Caronte
Conoce las fiebres del carbón,
y cuánto queman
y cuánto llagan al tacto
de la piel o la caldera.
Pala en mano
al fogonero le arde la sangre:
altos calores encuentran
las maneras del vapor
en la temperatura de su cuerpo.
Poro a poro el sol
ferroviario se filtra en la piel
y sale de la piel
en gotas de sudor. Son uno
él y la fiebre y el termómetro
de mercurio midiendo el calor
del cuerpo: Si a cien el agua
hierve, ¿el sueño
a cuántos grados se evapora? Si
el fogonero suda
y nunca duerme, ¿el que escucha
venir el tren y espera
sus carbones, tampoco descansa?
No hay nada, solo son los árboles
Qué oscuro conversan los murciélagos en la hora
en que está quieta la casa. Se parecen
a ciertos ancianos que delante del recuerdo
balbucean una historia pendiente años atrás.
Nosotros, como los murciélagos,
no dormimos, escuchamos
nuestros bostezos abrirse
y apagarse
como un astro demorado en el oído.
El inquilino nos llama endemoniados, asegura
que nada benigno vuelve para decir qué hay
tras el ciprés más viejo de la casa.
Se refiere a nosotros según la hora
en que los suyos huyeron:
¿Padre Cáncer? ¿Abuela
ya sin un latido? ¿Hermana Pequeña:
navaja que sangraba miel?
Y nosotros permanecemos despiertos
hasta el día siguiente
cuidando que las ramas del sueño
no crezcan más que las ramas de la muerte.
Cuando despierta el inquilino
solo habla de guardar
sus cosas de vidrio,
y mudarse a otro lugar;
lejos, a donde nunca llegue la noche
y no le moleste la maleza del patio.
¿Qué sabe el inquilino de esta casa
y de lo que ya no duerme?
Tiembla en sus ojos el ciprés
cuando se pregunta
si en verdad escuchó algo
la noche anterior.
* Estos poemas pertenecen al libro Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma en que los muertos pueden hablarnos, el cual recibió el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020.
Autor
Marco Antonio Murillo
/ Mérida, Yucatán, 1986. Obtuvo un MFA en Escritura Creativa por la Universidad de Texas en El Paso. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos (2009), el Premio Estatal de la Juventud en Artes (2015) y el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 2020. Ha sido Becario del PECDA Yucatán (2009), de la Fundación para las Letras Mexicanas (2016-2018) y del programa Jóvenes Creadores del Fonca (2019-2020). Es autor de los poemarios Muerte de Catulo (La Catarsis Literaria, 2011; Rojo Siena, 2013), La luz que no se cumple (Artepoética Press, 2014) y Derrota de mar (Jaguar Ediciones, 2019).