Tedi López Mills, No contiene armonías, Almadía, México, 2024, 136 pp.
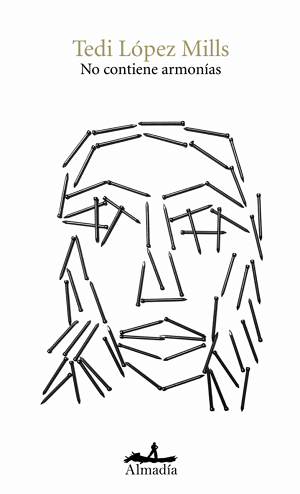
En la obra ensayística y poética de Tedi López Mills (Ciudad de México, 1959), una autora clave en la literatura mexicana del siglo XXI, las interrogantes, los problemas y las incertidumbres siempre son mayores que las certezas y las convicciones. Esta conciencia subraya el hiato entre el lenguaje y sus referentes. La enunciación, así, más que un anclaje verbal, se descubre como una aproximación al extravío, ya sea biográfico (Cascarón roto, El libro de las explicaciones), testimonial (Amigo del perro cojo, Mi caso Rimbaud, La invención de un diario), lingüístico (Parafrasear, Contracorriente) o ficcional (Muerte en la Rúa Augusta). Si bien los libros anteriores de López Mills comparten esta vocación, No contiene armonías explora esta distancia de una forma radical o, al menos, distinta.
Desde el título, se advierte la intención desmitificadora. Se anuncia una deserción, aquélla con la que convencionalmente se asocia lo poético, es decir, lo armónico. En la teoría musical, la armonía es la combinación de notas musicales que suenan simultáneamente, formando acordes; y también es la relación entre estos acordes a lo largo de una pieza. Esta negación armónica recuerda, al menos en su título, a Poemas y antipoemas, del poeta chileno Nicanor Parra. Ese libro, publicado en 1954, marcó un hito en la poesía hispanoamericana al romper con las convenciones tradicionales y olvidar un lenguaje poético excesivamente codificado. Con humor, sarcasmo y un estilo conversacional, Parra acercó la poesía a lo cotidiano y al sentido común, lo que tuvo su impronta en generaciones posteriores.
Pero más que a los antipoemas de Parra, el espíritu crítico de No contiene armonías me parece más afín al libro de otro poeta chileno cercano a Parra, Enrique Lihn. Publicado en 1969, La musiquilla de las pobres esferas es un título que pincha con ironía e inteligencia verbal penetrante el globo de la retórica inflamada de cierta literatura: “De las pobres esferas sube y sube/ esta miseria de la musiquilla:/ un solo de trompeta/ que se ahoga frente al solo de sol de la respuesta”. Ambas obras parten de suspicacias: Lihn, frente a los fuegos de artificio verbales, y López Mills, ante el mismo acto de enunciar.
La nota introductoria de No contiene armonías advierte sobre tres asuntos: 1) el libro fue escrito entre 2018 y 2019, en una “vida anterior”, con su esposo, el narrador Álvaro Uribe; 2) la autora no ha escrito poesía desde entonces y no sabe si volverá a hacerlo. Pero lo que me parece más destacado es la mención de la ironía: 3) “Quizá de tanto jugar a que las puertas se cierran, se acabaron por cerrar de veras. Quizá la ironía tuvo un efecto corrosivo”.
La ironía —que, por cierto, siempre ha sido corrosiva—, más que un recurso fortuito, tiene un papel crucial en estas páginas. Para que opere la ironía, que también se llama antífrasis, es necesaria una distancia crítica del enunciador frente a lo enunciado. Indica Helena Beristáin: “El nombre de disimulación o disimulo (dissimulatio) le viene a la ironía de que, al sustituir el emisor un pensamiento por otro, oculta su verdadera opinión para que el receptor la adivine, por lo que juega durante un momento con el desconcierto a el malentendido”.
Mediante la ironía, López Mills desenmascara, a lo largo de las cinco secciones que componen el poemario, la hipocresía que ocultan distintos rituales y ceremonias. Sus dardos se orientan, muchas veces, al mundo de los poetas, uno de sus blancos predilectos. Por ejemplo, uno de los textos de la segunda sección da cuenta de la proximidad de los vates con las instituciones: “La última vez que estuve con poetas se habló de los gestos amables de los funcionarios interesados en la poesía, que les develan a los poetas documentos confidenciales acerca del futuro institucional de esta disciplina”; y más adelante, describe ciertas conductas del pernicioso ecosistema literario actual: “La última vez que estuve con poetas denunciaron las poetas a los poetas, exigieron castigos, condiciones, medidas cautelares, protocolos, disculpas, y las instituciones y los funcionarios de las poetas y los poetas se erigieron en tribunales y castigaron a los poetas denunciados, y las poetas agredidas agradecieron la intervención de las autoridades en las batallas morales cotidianas, y los poetas denunciados se encaminaron en silencio y contritos hacia sus barrios, culpables de hostigamiento y violaciones y fealdad externa e interna”.
Otro ámbito desde el que se plantea la ironía, quizá el más frecuente en el libro, es el autoescarnio, es decir, la ironía que se dirige hacia el propio hablante. Hace poco, Daniel Saldaña París decía sobre esta figura: “en el autoescarnio hay un gesto ensimismado, un mirar hacia adentro, pero no para sostener la ficción del individuo como unidad o esencia, sino para convertirlo en aliento (habla, risa)”. La hablante de No contiene armonías se ceba constantemente sobre sí misma, contra su retórica, sus recursos y su lenguaje, en un permanente juego de desdoblamientos. La testigo se erosiona al volverse a sí misma el objeto de sus observaciones: “¿Es usted imprescindible?/ En este día del año,/ en el Jardín de las Musas,/ examino con detenimiento/ los rasgos de la naturaleza/ y las palabras amontonadas,/ por decirlo de algún modo,/ en la franja polvosa de mis papeles” o “Me disfrazo como el animal que persigo./ Caducaron mis individuos./ El lugar común fue cierto:/ se termina cuando se abandona”.
La poesía objetivista estadounidense, practicada hace unos cien años en Estados Unidos por autores como William Carlos Williams, Charles Reznikoff, George Oppen y Louis Zukofsky, es un referente de este libro. Esta modalidad se caracterizó por la descripción precisa y concreta de objetos y experiencias, y pretendía evitar la subjetividad y la abstracción. Sus exponentes buscaron capturar la esencia de la realidad a través de un lenguaje claro y directo. Lejos de creer en esta fórmula, la autora de No contiene armonías la convierte en un pretexto para reflexionar en torno a las magulladoras del lenguaje, en cómo la experiencia se resbala entre los rescoldos de las palabras hasta desaparecer. En este sentido, el primer poema del libro es ejemplar: “Un poema agradable sobre la luz filtrada por las cortinas de gasa./ Un gato entra y otro gato sale./ Una mujer atrapó a una araña y le cortó dos patas./ Fue un experimento./ La araña se quedó inmóvil./ El compañero de la mujer encendió un cerillo y se lo acercó a la araña./ La araña se arrastró hacia la esquina del cuarto./ El experimento fue un éxito”.
Aunque el libro posee un estilo homogéneo, cada parte se decanta, con excepción de la última, por un territorio y una forma. La primera sección del libro abre con el poema que otorga el tono al resto, el de la presunta objetividad; la segunda es una invectiva sarcástica contra el entorno de los poetas, sus reflexiones y sus prácticas; la tercera —la más breve— es una relectura de Elias Canetti que actualiza el vínculo problemático del individuo con la masa (“Yo lincho./ Tú linchas./ Ella lincha./ Ellas linchan./ Ellos linchan./ Nosotros linchamos.// Mi cara es una cara./ A la tuya no la veo”); la cuarta es una exploración, a modo de farsa, de los distintos lenguajes, tonos y temas de distintas cartas posibles (recuerda, por cierto, a Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes); la quinta, en la que me gustaría detenerme un poco más, es una incógnita.
Tanto por extensión como por su tono, esa última parte —la más larga— de No contiene armonías difiere del resto, aunque parecería envolverlo. Asistimos a la enunciación delirante, en primera persona, de alguien que se ubica en un espacio llamado “nuevo recinto”. Se le entregan instrucciones y parece estar dedicada a desarrollar “la vida del espíritu”. No es claro si la hablante, como los otros “asistentes”, permanecen ahí libres o bajo coerción. Hay expedientes en contra de la enunciadora, que asume culpas kafkianas, rellena formularios y se le asignan deberes, mientras convive con un acompañante.
En el nuevo recinto también hay proscritos “que se alinean en las afueras como estatuas”, y ahí “si uno se conecta a la máquina de la empatía escucha las voces y sube por la cuesta y se hunde en el fango de los huesos y de las mascotas extintas”. Este texto, al que difícilmente podría asignársele un género literario, es próximo a las obras narrativas más experimentales del estadounidense David Markson, aunque en ocasiones me recuerda también a algunos de los últimos poemas del español Antonio Gamoneda. El lector presencia un desfile de consignas, axiomas, proposiciones y silogismos, que a veces se complementan y otras, colisionan. Este discurso gélido y racional, que parece no tener fin, es reflejo de ciertas formas de convivencia social actuales, evoca una intensa sensación de reclusión y claustrofobia. Desemboca en la entrega de un “Manual de coyunturas” que parece la propaganda política que antecede a los incesantes comicios.
No contiene armonías es un libro desafiante y perturbador que cuestiona los límites del lenguaje y la representación. A través de la ironía aguda y la condensación verbal, Tedi López Mills desmonta las convenciones poéticas y sociales, revelando las fisuras y contradicciones que subyacen en nuestra relación con las palabras y con los demás. Se trata de un libro brillante y necesario que nos enfrenta al abismo de la enunciación y a las formas contemporáneas de alienación y confinamiento. Estoy convencido de que esa puerta de la nota introductoria no se ha cerrado.
Autor
Rodrigo Flores Sánchez
Ciudad de México, 1977. Es autor de los libros de poesía Tianguis (Almadía, 2013), Zalagarda (Mano Santa, 2011), estimado cliente (Lapsus, 2005 y Bonobos/Setenta, 2007) y baterías (Invisible, 2006). Escribió con Dolores Dorantes el libro Intervenir (Ugly Duckling Presse, 2015). Su obra fue recogida en el libro biautoral Flores + Espina (Fondo de Animal, 2012), en conjunto con la de Eduardo Espina. Antologó La noche. Una cartografía de la Ciudad de México (Auditorio Nacional / Conaculta, 2013).


