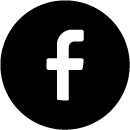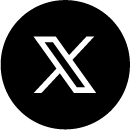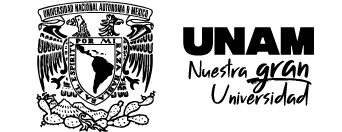Traducción de Nathaly Bernal Sandoval

Sin mayores reparos, la crítica contemporánea ha hablado sobre la posibilidad de que tanto el destinatario de esta carta (John, a secas) como los fragmentos de poemas citados en ella no sean más que invenciones de Woolf, que le han dado pie para sus elucubraciones sobre la poesía y lo que estaba escribiéndose en los años treinta en Inglaterra. Sin embargo, con un poco más de atención en el asunto, las referencias aquí contenidas empiezan a tomar forma de piezas de un rompecabezas que, en última instancia, revela no solo qué se escribía en la época, sino también quiénes eran los agentes involucrados —escritores, críticos, editores, editoriales como la de la propia Woolf y su esposo— y las relaciones que forjaban entre sí.
El mismo John no era una persona indeterminada, un fulano cualquiera. La carta va dirigida a John Lehmann, persona cercana a los Woolf que, si bien publicó algunos libros de poemas, en realidad le debe su módico reconocimiento a su trabajo como crítico y biógrafo. De hecho, en ensayos posteriores de Woolf como “La torre inclinada”, así como en textos de los autores que cita en esta carta, reaparecerían los conflictos aquí mencionados. Por supuesto, en el momento de publicación (1932) las referencias no eran ocultas ni intentaban serlo, como sí pueden resultar para nosotros muchos años después.
En cuanto a la traducción del inglés (más bien, la retraducción), esta parte del conocimiento de las tres traducciones previas al español que, con todo, por diversos motivos, no son de fácil acceso al público. He tenido en cuenta las dos ediciones del texto original en que se presenta este ensayo de forma independiente; es decir, no como parte de los ensayos completos de Woolf: la primera, de Hogarth Press (1932), y una, mucho más reciente, de Read Books (2016). A partir de estas ediciones, he traducido e identificado todos los fragmentos citados por Woolf, pues creo que solo si se tiene acceso a ellos es posible entender su crítica y, en términos mucho más generales, su visión sobre la creación y la literatura. El ensayo se presenta con notas que pretenden ayudar a armar el rompecabezas antes aludido, así como un estudio minucioso del texto, los mecanismos empleados en la escritura, relaciones intertextuales y algunas decisiones de traducción que, por la naturaleza de las expresiones, podrían llamar la atención del lector.
Con respecto a la brecha geográfica y temporal que hay entre el texto y nosotros, en primer lugar, es cierto que los ejemplos que cita Woolf son todos ingleses, pero mientras que los jóvenes poetas le sirven para hacer su crítica, los poetas canónicos son todos reconocibles y, así como aparecen ellos, bien podemos sumar mentalmente poetas de otros cánones o que nos parecen más cercanos. En segundo lugar, hay que decir que en noventa años el texto no ha perdido su vigencia, pues intenta —y en esto Woolf tampoco demuestra otras aspiraciones— acercarse a temas que siguen despertando el interés de quienes nos interesamos, de una forma u otra, por la poesía: qué motiva a escribir o a seguir escribiendo, cómo saber si realmente vale la pena o si los cánones establecidos ya contienen todo lo bueno que iba a escribirse, el afán de las publicaciones, la posibilidad de la fama, el asunto de la inspiración frente a la disciplina…
Querido John:
¿Llegó usted a conocer, o fue tal vez de un tiempo anterior al suyo, a ese anciano caballero —olvido su nombre— que solía avivar la conversación, especialmente a la hora del desayuno, cuando llegaba el correo, diciendo que el arte de la escritura de cartas estaba muerto? El correo de un penique, decía el anciano caballero, ha matado el arte epistolar. Nadie —continuaba, examinando un sobre con ayuda de sus anteojos— dispone ahora del tiempo para poner los puntos sobre las íes. Nos apresuramos —proseguía, esparciendo mantequilla en la tostada— al teléfono. Confinamos nuestros pensamientos formados a medias en frases agramaticales en postales. Gray está muerto, continuaba; Horace Walpole está muerto; Madame de Sévigné… Ella también está muerta, supongo que estaba a punto de añadir, pero un ataque de asfixia lo interrumpió, y tuvo que abandonar el salón antes de que tuviera tiempo de condenar a todas las artes, como era de su agrado, al cementerio. Pero cuando el correo llegó esta mañana y yo abrí su sobre relleno de hojitas azules, escritas por todas partes con una caligrafía mala aunque no ilegible —lamento decir, sin embargo, que a varias íes les faltaban los puntos y que la gramática de una oración me parece dudosa—, le respondí después de todos estos años al anciano necrófilo:1 ¡qué tontería! El arte de la escritura de cartas apenas ha venido al mundo. Es hijo del correo de un penique. Y hay algo de cierto en esa observación, creo. Naturalmente, cuando el envío costaba media corona, la carta tenía que demostrar que era un documento de cierta importancia; se leía en voz alta; se ataba con seda verde; después de ciertos años se publicaba para infinito deleite de la posteridad. Pero su carta, por lo contrario, tendrá que quemarse. El envío solo ha costado tres monedas. Por lo cual pudo usted permitirse ser íntimo, lenguaraz2 e indiscreto en extremo.
Lo que me dice del pobre C. y su aventura en el bote del canal es terriblemente privado; su burla obscena a expensas de M. ciertamente arruinaría su amistad, si se enterara; dudo también que la posteridad, a menos que su ingenio sea mucho más ágil de lo que yo supongo, pueda seguir su línea de pensamiento desde el techo que gotea (“ploc, ploc, ploc, en el centro del jabón”),3 pasando por la señora Gape, la criada, cuya réplica al tendero me produce el más intenso placer; por la señorita Curtis y su curiosa confidencia en los escalones del autobús; por los gatos siameses (“hay que envolverles el hocico en una media vieja si aúllan, dice mi tía”); y así hasta el valor de la crítica para un escritor; así hasta Donne; así hasta Gerard [Manley] Hopkins; así hasta las lápidas y los peces dorados; y así hasta que, en descenso inmediato y alarmante, cae en “escríbame y dígame hacia dónde está yendo la poesía, o si está muerta”. No, su carta, por el hecho de ser una verdadera carta —una que no podrá leerse en voz alta ni imprimirse en tiempos venideros— tendrá que quemarse. La posteridad tendrá que vivir a expensas de Walpole y de Madame de Sévigné. La gran era de la escritura de cartas, que es, por supuesto, el presente, no dejará ningún legado. Y al concebir mi réplica, solo hay una pregunta a la que puedo dar respuesta o intentar dar respuesta en público: sobre la poesía y su muerte.
Pero antes de nada, debo confesar aquellos defectos, tanto naturales como adquiridos, que, como descubrirá, desvirtúan e invalidan todo lo que tengo que decir sobre poesía. La falta de una formación universitaria sólida siempre me ha impedido distinguir un yámbico de un dáctilo,4 y como si esto no bastara para condenarlo a uno para siempre, la práctica de la prosa ha engendrado en mí, como en la mayoría de prosistas, una envidia absurda, una justificada indignación, en todo caso, una emoción de la que el crítico debería carecer. Porque ¿cómo —nos preguntamos los menospreciados prosistas cuando nos reunimos— se puede decir lo que se desea y atender las reglas de la poesía? ¿Es concebible insertar “espada” a fuerza porque se ha mencionado “criada”, y emparejar “dolor” con “calor”? La rima no solo es infantil sino deshonesta, decimos los prosistas. Luego pasamos a decir: ¡Y miren esas reglas!, ¡qué fácil ser poeta!, ¡qué estrecho es el camino y qué estricto!, esto debes hacerlo; esto no. Preferiría volver a la niñez y caminar de la mano con otros niños por los suburbios que escribir poesía, he oído decir a los prosistas. Debe de ser como tomar los hábitos y entrar a una orden religiosa: la obediencia a los ritos y el rigor del metro. Eso explica por qué siempre repiten y repiten la misma cosa. Mientras que nosotros los prosistas (solo estoy diciéndole la clase de disparates que dicen los prosistas cuando están a solas) somos los amos del lenguaje, no sus esclavos; nadie puede enseñarnos; nadie puede limitarnos; decimos lo que queremos decir; la vida entera es nuestro dominio. Somos los creadores, somos los exploradores… Así proseguimos, de manera bastante absurda, debo admitir.
Ahora que he confesado con franqueza mis deficiencias, procedamos. Por algunas frases de su carta, deduzco que piensa usted que la poesía está en una situación calamitosa y que su posición como poeta en este otoño de 1931, en particular, es considerablemente más complicada que las de Shakespeare, Dryden, Pope o Tennyson. De hecho, es la más complicada de todas las situaciones de las que se tiene noticia. Aquí me da usted una oportunidad, que aprovecharé con prontitud, para una pequeña disertación. No se crea extraordinario, nunca crea que su situación es mucho más complicada que la de los demás. Admito que la época en la que vivimos lo dificulta. Por primera vez en la historia hay lectores —una gran masa de personas ocupada en negocios, en deportes, en cuidar a sus abuelos, en envolver paquetes detrás de mostradores—; todos leen ahora y quieren que se les diga cómo y qué leer, y sus profesores —los críticos, los catedráticos, los periodistas— deben, por misericordia, hacer que la lectura sea fácil para ellos; deben asegurarles que la literatura es violenta, emocionante; que está llena de héroes y de villanos, de fuerzas hostiles en perpetuo conflicto, de campos sembrados de huesos, de vencedores solitarios envueltos en mantos negros que cabalgan sobre caballos blancos hacia el encuentro con la muerte a la vuelta del camino. Un disparo de pistola resuena. “Era el fin de la era del Romanticismo. La era del realismo había comenzado”, usted sabe, ese tipo de cosas. Es claro que los mismos escritores saben que no hay nada de cierto en esto —no hay batallas, ni asesinatos, ni derrotas, ni victorias—. Pero como es de la máxima importancia que los lectores estén entretenidos, los escritores se doblegan. Se disfrazan; interpretan sus papeles. Uno es líder; el otro, seguidor. Uno es romántico; el otro, realista. Uno está adelantado; el otro, rezagado. En ello no hay peligro, siempre y cuando se tome como un juego; pero una vez lo cree usted, una vez empieza usted a tomarse en serio como líder o como seguidor, como moderno o como conservador, entonces se convierte en un animalito inseguro que muerde y rasguña, y cuyo trabajo no tiene el más mínimo valor o importancia para nadie. Mejor piense en usted mismo como algo más humilde, menos espectacular, pero, a mi parecer, mucho más interesante: un poeta en quien viven todos los poetas del pasado, de quien manarán todos los poetas venideros. Hay algo de Chaucer dentro de usted, y algo de Shakespeare; Dryden, Pope, Tennyson —por mencionar solo los dignos de respeto entre sus ancestros— se agitan en su sangre y a veces dirigen su pluma a la derecha o a la izquierda. En una palabra, es usted un personaje supremamente antiguo, complejo y constante, por lo cual haga el favor de tratarse con respeto, y piénselo dos veces antes de disfrazarse de Guy Fawkes y de abalanzarse sobre asustadizas ancianas a la vuelta de las esquinas, para amenazarlas de muerte y exigirles dos monedas de medio penique.
Sin embargo, como dice usted que está en un aprieto (“nunca ha sido tan complicado escribir poesía como hoy”) y que la poesía puede estar, cree usted, pasando por sus últimos momentos en Inglaterra (“los novelistas hacen todas las cosas interesantes ahora”), permítame, en tanto recogen el correo, pasar el tiempo imaginando su estado y aventurando una o dos suposiciones, que, puesto que se trata de una carta, no deben tomarse muy en serio ni llevarse demasiado lejos. Permítame ponerme en su lugar. Permítame imaginar, con ayuda de su carta, cómo se siente ser un joven poeta en el otoño de 1931. Y, siguiendo mi propio consejo, lo trataré no como un poeta en particular sino como varios poetas en uno. En el interior de su mente, entonces, el ritmo sigue su latido perpetuo (¿no es esto acaso lo que lo hace un poeta?). Algunas veces parece que se reduce a nada; lo deja comer, dormir y hablar como los demás. Luego vuelve a inflamarse, a elevarse, y pretende arrastrar todo el contenido de su mente en una danza que lo doblega. Esta noche es una ocasión de estas. Aunque se encuentra solo, se ha quitado una bota y está a punto de desatarse la otra; no puede continuar con el proceso de desvestirse, sino que debe escribir instantáneamente, al compás de la melodía. Agarra usted pluma y papel; escasamente se molesta en sostener la primera o en desdoblar el segundo. Y mientras usted escribe, mientras se asientan los primeros compases, yo me apartaré un poco y miraré por la ventana. Pasa una mujer, luego, un hombre; un auto se arrastra hasta el alto, y luego… pero no hace falta que diga lo que veo por la ventana y ciertamente tampoco tengo el tiempo, pues un grito de cólera o desesperación me arranca de repente de mis observaciones. Su página está hecha ahora una bola de papel. Su pluma está erguida, clavada de punta en la alfombra. Si hubiera un gato que colgar o una esposa que asesinar, ahora sería el momento. O al menos eso es lo que infiero de la ferocidad de su expresión. Está usted jadeante, aturdido, totalmente fuera de sus cabales. Y si he de adivinar la razón, se trata, diría yo, de que el ritmo, que se estaba abriendo y cerrando con una fuerza que enviaba descargas de emoción desde su cabeza hasta la punta de los pies, se ha encontrado con un objeto fuerte y hostil, contra el cual se ha hecho añicos. Algo se ha inmiscuido, algo que no puede convertirse en poesía; un cuerpo externo, descarnado, angular y de bordes agudos ha rehusado unirse a la danza. Obviamente, la sospecha se atribuye a la señora Gape, quien le ha pedido que haga un poema sobre ella. Luego se le atribuye a la señorita Curtis y sus confidencias en el autobús. Luego a C., quien lo ha infectado con el deseo de contar su historia en verso, y sí que era entretenida. Pero por alguna razón no ha podido usted someterse a sus órdenes. Chaucer pudo; Shakespeare pudo; también Crabbe, Byron y tal vez Robert Browning. Pero estamos en octubre de 1931, y la poesía lleva mucho tiempo eludiendo el contacto con la… ¿cómo le llamaremos?, ¿nos atreveremos a llamarle —escueta y sin duda imprecisamente— vida?, ¿me socorrerá usted adivinando lo que quiero decir? Pues bien, la poesía le ha dejado todo aquello al novelista. Puede ver qué fácil me sería escribir aquí dos o tres volúmenes en honor a la prosa y en escarnio del verso; decir qué vasto y amplio es el dominio de la primera, qué hambriento y raquítico el pequeño cercado del segundo. Pero sería más sencillo y quizá más justo consultar las teorías con solo abrir uno de los delgados libros de poesía moderna que reposan sobre su mesa. Lo abro e instantáneamente me encuentro impugnada. Aquí están los objetos comunes de la prosa de cada día: la bicicleta y el autobús. Obviamente, el poeta está haciendo que su musa afronte la realidad. Escuche:
no se apresura en su corazón, bello y consciente de las maravillas
con luz liberada, avanzando, un líder del movimiento,
rompiendo como el oleaje contra la hierba, contra los caminos y los tejados
o persiguiendo las sombras por los descensos como galgos de carrera
la roca inmóvil, suspendida en la barrera de las pestañas
imponiendo una estampa sobre la cara, marcas del abuso,
golpeando, impaciente e insistente, las puertitas del tocador
donde la vieja vida aún no se despierta, con rayos
que exploran un molino desmantelado a través del suelo que se pudre
para que la vieja vida no nazca de nuevo?
Sí, ¿pero cómo se las arregla para terminar? Sigo leyendo y encuentro:
la puerta tras de sí, cuando toma el metro al trabajo
o cuando se dirige al parque a aliviar las entrañas,
Leo más y vuelvo a encontrar:
y vuelve de visita a su pueblo luciendo zapatos caros,
Y así de nuevo hasta:
pierde su capital y su temple por andar tras aquello que persiguen
navegantes, exploradores, montañistas y bastardos.5
Estas líneas y las palabras que he enfatizado son suficientes para confirmar mi suposición, al menos en parte. El poeta está intentando incluir a la señora Gape. Considera honestamente que ella puede insertarse en la poesía y que le iría muy bien. La poesía, supone el poeta, mejorará con lo real, con lo coloquial. Pero a pesar de que lo honro por la tentativa, dudo de que esta sea completamente exitosa. Siento una sacudida. Siento un trastorno. Siento como si me hubiera golpeado un dedo del pie contra la esquina del armario. ¿Estoy —me pregunto— trastornada, de manera pudorosa y convencional, por las palabras mismas? Creo que no. El trastorno es literalmente un trastorno. El poeta, como imagino, se ha forzado a incluir una emoción sin domesticar, sin aclimatar a la poesía; el esfuerzo le ha hecho perder el equilibrio; se rectifica, como estoy segura de que descubriré si paso la página, mediante una violenta apelación a la poesía: invoca a la luna o al ruiseñor. De cualquier forma, la transición es brusca. El poema está partido a la mitad. Mire, se desmorona en mis manos: aquí está la realidad de un lado, aquí está la belleza del otro. Y en lugar de recibir un objeto íntegro, redondo y entero, me he quedado con las manos llenas de piezas rotas, las cuales, en vista de que mi razonamiento se ha despertado y no se le ha permitido a mi imaginación tomar entera posesión de mí, contemplo de manera fría, crítica y con repulsión.
Ese es, al menos, el análisis presuroso que hago de mis propias sensaciones como lectora; pero me interrumpen de nuevo. Veo que ha sobrepasado usted sus dificultades, cualesquiera que fueran. La pluma está una vez más en acción, y una vez hecho trizas el primer poema, trabaja usted en otro. Ahora, pues, si quiero entender su estado de ánimo, debo idear otra explicación que justifique este retorno de la inspiración. Ha expulsado usted, supongo, toda clase de cosa que llegaría naturalmente a su pluma si estuviera escribiendo prosa —la criada, el autobús, el incidente en el bote del canal—. Su alcance es restringido —a juzgar por su expresión—, concentrado e intenso. Me arriesgo a decir que no está pensando ahora en las cosas en general, sino en usted en particular. Hay una fijeza, una penumbra y, aun así, una luminosidad interna que parece sugerir que mira usted hacia adentro y no hacia afuera. Pero a fin de consolidar estas endebles conjeturas sobre el significado de la expresión de una cara, permítaseme abrir otro de los libros sobre su mesa y comprobarlas según lo que allí encuentre. Vuelvo a abrir al azar6 y leo esto:
el extremo del desván de la mente, que se encuentra
justo detrás de la última esquina del corredor.
Solo lo consigo cuando escribo. Las frases, los poemas son la llave.
La otra manera es el amor (pero no es tan segura).
Hay luz allí, creo, hay por fin una verdad
en lo profundo de un baúl de madera. Algunas veces me acerco,
pero las corrientes de aire apagan los cerillos, y me pierdo.
Algunas veces tengo suerte, encuentro una llave en la cerradura,
la abro un centímetro o dos, y luego, siempre,
una campana suena, alguien llama a la puerta o grita “fuego”
y me detiene la mano antes de que nada pueda verse o saberse,
y al correr escaleras abajo, torno a mi duelo.7
Y luego esto:
el vientre cerrado y seguro,
en el que lo negativo se vuelve positivo.
Otro cuarto oscuro,
el sepulcro ciego tras un muro,
donde lo positivo se convierte en negativo.
No podemos revertir lo otro ni evitar lo uno,
quienes tenemos enroscados a los huesos nacimiento y muerte,
y nada que esté en nuestras manos
hará el verdadero lamento más liviano:
que al principio y al final el llanto es nuestra suerte.8
Y luego esto:
mi cabeza es traída al sol como máscara mortuoria.
La sombra apunta con un dedo sobre la mejilla;
muevo los labios para probar, muevo las manos para tocar,
pero nunca estoy más cerca del roce,
aunque el espíritu se inclina hacia afuera para ver.
Mis sentidos, que observan rosa, oro, mirada,
un paisaje querido,
registran el acto del anhelo,
anhelando ser
rosa, oro, paisaje u otra cosa,
y reclamando plenitud en el acto de amar.9
Puesto que estas citas fueron elegidas al azar y aun así he hallado tres poetas diferentes que no escriben sobre nada que no sea sobre el poeta mismo, sostengo que lo más probable es que también usted esté dedicado a la misma ocupación. Concluyo que el sí mismo no suscita ningún impedimento; el sí mismo se une a la danza; el sí mismo se presta al ritmo; aparentemente es más fácil escribir un poema sobre uno mismo que sobre cualquier otro asunto.10 Pero ¿qué quiere decir uno con “uno mismo”? No se trata del sí mismo descrito por Wordsworth, Keats y Shelley; no es el sí mismo que ama a una mujer o que odia a un tirano o que cavila sobre el misterio del mundo. No, el sí mismo que usted se empeña en describir está excluido de todo ello. Es un sí mismo que se sienta solo de noche en el cuarto con las cortinas cerradas. En otras palabras, el poeta está mucho menos interesado en lo que tenemos en común que en lo que él tiene de particular. En consecuencia, me puedo imaginar la extrema dificultad de estos poemas —y debo confesar que me trastornaría completamente tener que responder qué significan, después de una lectura, o incluso de dos o tres—. El poeta está tratando honesta y exactamente de describir un mundo que quizá no existe, excepto para una persona particular, en un momento particular. Y cuanto más sincero es al ceñirse al contorno preciso de las rosas y las lechugas de su universo particular, más nos desconcierta a nosotros, que hemos convenido, con perezoso ánimo conciliatorio, en ver las rosas y las lechugas como las ven, más o menos, los veintiséis pasajeros afuera de un autobús. Él se esfuerza por describir; nosotros nos esforzamos por ver; él hace parpadear una llama; nosotros captamos una chispa veloz. Es fascinante, es estimulante, pero ¿es eso un árbol, preguntamos, o es acaso una anciana atándose los zapatos en la cuneta?
Pues bien, si hay algo de verdad en lo que estoy diciendo, que no puede usted escribir sobre lo práctico, lo coloquial, la señora Gape, el bote del canal o la señorita Curtis en el autobús, sin forzar la mecánica de la poesía; si, por tanto, se ve usted impulsado a contemplar paisajes y emociones internas y debe dar a conocer al mundo lo que solo usted puede ver, entonces el suyo es un caso complicado en verdad, y la poesía, aunque aún respira —contemple estos libritos— agoniza con jadeos cortos y abruptos. Con todo, considere los síntomas. No son los síntomas de la muerte en lo más mínimo. La muerte en la literatura —no tengo que decirle qué tan a menudo ha muerto la literatura en este o en aquel país— llega agraciada, suave, silenciosamente. Los renglones se resbalan con facilidad hacia los surcos habituales. Los viejos diseños se copian de forma tan locuaz, que en parte estamos inclinados a creerlos originales salvo por esa misma locuacidad. Pero aquí está pasando todo lo contrario: en el primer fragmento, el poeta rompe la mecánica al obstruirla con la tosca realidad. En el segundo, se hace ininteligible por su terca determinación en decir la verdad sobre sí mismo. Por tanto, no puedo evitar pensar que, aunque puede usted tener razón al hablar sobre la dificultad de la época, está equivocado hasta el cansancio.
¿No hay motivos de esperanza? Es una pena que sí. Y digo que es una pena porque entonces debo dar mis razones, las cuales posiblemente sean tontas, y de seguro ocasionarán dolor a la numerosa y altamente respetable sociedad de necrófilos —el Sr. Peabody y los de su clase—, que prefieren mil veces la muerte a la vida, e incluso ahora entonan las sagradas y cómodas palabras: Keats está muerto, Shelley está muerto, Byron está muerto. Pero es tarde, la necrofilia induce al sueño; los ancianos caballeros se han quedado dormidos sobre sus clásicos, y si lo que estoy a punto de decir toma un tono eufórico —por mi parte, no creo que los poetas mueran; Keats, Shelley y Byron están vivos aquí en este cuarto, en usted y usted y usted—, encuentro consuelo en la idea de que mi esperanza no perturbará sus ronquidos. Entonces, para continuar, por qué no habría la poesía, ahora que se ha absuelto a sí misma tan honestamente de ciertas falsedades —los destrozos de la gran era victoriana—, ahora que ha descendido tan sinceramente hasta el cerebro del poeta y ha verificado sus esquemas —un trabajo de renovación que debe hacerse cada tanto y era ciertamente necesario, pues la mala poesía es casi siempre el resultado de olvidarse de uno mismo; todo se distorsiona y se vuelve impuro si se pierde de vista esa realidad central—; ahora, digo, que la poesía ha hecho todo esto, ¿por qué no habría de abrir los ojos una vez más, mirar por la ventana y escribir sobre los demás? Hace doscientos o trescientos años, siempre escribía usted sobre los demás. Sus páginas estaban atiborradas con personajes de los tipos más opuestos y variados: Hamlet, Cleopatra, Falstaff. No solo acudíamos a usted por el drama y las sutilezas de la naturaleza humana, sino que también lo hacíamos, por increíble que parezca ahora, por la risa. Nos hacía usted reír a carcajadas. Después, no hace más de cien años, vapuleaba usted nuestros desatinos, aplastaba nuestras hipocresías y garabateaba las más brillantes de las sátiras. Usted fue Byron, recuerde; usted escribió Don Juan. Fue también Crabbe; tomó los detalles más sórdidos de la vida de los campesinos como eje de su trabajo. Claramente, entonces, está en usted tratar una amplia variedad de temas; es solo una necesidad temporal la que lo ha encerrado en un cuarto, solo, por su cuenta.
Pero ¿cómo va a salir ahora al mundo de los otros? Me atrevo a suponer que su problema es encontrar la relación adecuada, ahora que se conoce a usted mismo, entre este sí mismo y el mundo exterior. Es un problema difícil. Ningún poeta vivo, creo, lo ha resuelto del todo. Miles de voces profetizan la desolación. La ciencia, dicen, ha hecho de la poesía algo imposible; no hay poesía en los automóviles ni en los radios. Y no tenemos religión. Todo es tumultuoso y provisional. En consecuencia, dice la gente, no puede existir relación alguna entre el poeta y la época actual. Pero de seguro son tonterías. Estos accidentes son superficiales; no están ni cerca de ser lo suficientemente penetrantes como para destruir el más profundo y primitivo de los instintos, el instinto del ritmo. Todo lo que necesita hacer ahora es pararse a la ventana y dejar que su sentido rítmico se abra y se cierre, se abra y se cierre, intrépida y libremente, hasta que una cosa se funda con otra, hasta que los taxis bailen con los narcisos, hasta que se forme un todo con estos fragmentos individuales. Estoy diciendo cosas sin sentido, lo sé. Lo que quiero decir es que convoque todo su valor, ejerza toda su vigilancia, invoque todos los dones que la naturaleza ha sido inducida a conferir. En ese momento, deje que su sentido rítmico se pliegue y se despliegue entre hombres y mujeres, autobuses, gorriones —lo que venga por la calle—, hasta que los haya enhebrado en un todo armonioso. Esa es quizá su tarea: hallar la relación entre las cosas que parecen incompatibles, aunque tengan una misteriosa afinidad; absorber con valentía todas las experiencias que se le presenten en el camino y saturarlas por completo para que, así, su poema sea una pieza completa y no un fragmento; repensar la existencia humana dentro de la poesía y, así, volver a darnos tragedias y comedias, no a través de personajes desarrollados extensamente, a la manera del novelista, sino condensados y sintetizados, a la manera del poeta. Es eso lo que esperamos que haga usted ahora. Pero como yo no sé a qué me refiero con ritmo ni a qué me refiero con vida; como no puedo decirle con toda seguridad cuáles objetos pueden combinarse de manera adecuada en un poema —eso es por completo asunto suyo—; y como no puedo distinguir un dáctilo de un yámbico,11 y por tanto soy incapaz de decirle cómo deben modificar y expandir los ritos y las ceremonias de su arte ancestral y misterioso, avanzaré hacia un terreno más seguro y volveré a estos mismos libritos.
Cuando vuelvo a ellos, estoy, como he admitido, llena no de presagios de muerte, sino de esperanzas en el futuro. Pero uno no siempre quiere estar pensando en el futuro, si, como a veces pasa, uno vive en el presente. Cuando leo estos poemas, ahora, en este momento, me encuentro —leer, usted sabe, es bastante similar a abrirle la puerta a una horda de rebeldes alborotados que lo atacan a uno en veinte lugares al mismo tiempo— herida, despierta, rasguñada, desnuda, zarandeada por los aires, de modo que la vida parece pasar volando; luego otra vez enceguecida, golpeada en la cabeza —sensaciones todas agradables para un lector, ya que nada es más desalentador que abrir la puerta y que no haya nadie—, y considero que son todas pruebas ciertas de que este poeta está vivito y coleando. Y con todo, mezclada con estos gritos de satisfacción, de júbilo, registro también, mientras leo, la repetición de una palabra en las notas bajas, entonada una y otra vez por un insatisfecho. Al fin, pues, silencio a los demás y le digo a este insatisfecho: “Bueno, ¿y qué es lo que quiere usted?”. Ante lo cual estalla, más bien para incomodidad mía: “Belleza”. Permítame repetir que yo no asumo ninguna responsabilidad por mis sentidos cuando leo; yo solamente registro el hecho de que hay un insatisfecho en mí, que se queja porque le parece extraño —considerando que el inglés es una lengua diversa, una lengua exuberante; una lengua sin igual por sus sonidos y colores, por la fuerza de sus imágenes y su poder de sugestión— que estos poetas modernos escriban como si no tuvieran ni ojos ni oídos, ni plantas en los pies ni palmas en las manos, sino solo cerebros honestos, emprendedores, alimentados con libros, cuerpos unisexuales y… Pero aquí lo interrumpo. Porque en lo referente a decir que un poeta debiera ser bisexual, y creo que eso era lo que estaba a punto de decir, incluso yo, que no he tenido la más mínima instrucción científica, trazo un límite y le digo a esa voz que guarde silencio.12
Pero ¿hasta qué punto, restando estos obvios disparates, cree usted que hay verdad en esta queja? En lo que a mí respecta, ahora que he parado de leer y puedo ver los poemas más o menos como una unidad, creo cierto que el ojo y el oído han sido despojados de sus derechos. No hay una sensación de riqueza reservada detrás de la admirable exactitud de los versos que he citado, como sí la hay, por ejemplo, detrás de la exactitud del Sr. Yeats. El poeta se aferra a su palabra, a su única palabra, como un náufrago al mástil. Y de ser así, estoy dispuesta a aventurar una razón para ello aún con más rapidez, pues creo que corrobora aquello que he estado diciendo. El arte de la escritura —y eso es quizá lo que mi yo insatisfecho quiere decir con “belleza”: el arte de tener todas las palabras de la lengua a su entera disposición, de conocer su peso, su color, su sonido, sus asociaciones, y en consecuencia, hacerlas, como es tan necesario en inglés, sugerir más de lo que dicen—, puede aprenderse hasta cierto punto, por supuesto, leyendo —es imposible leer en exceso—; pero de manera mucho más drástica y efectiva, imaginando que uno no es uno mismo sino alguien diferente. ¿Cómo se puede aprender a escribir si solo se escribe sobre una sola persona? Por citar el ejemplo evidente, ¿duda de que la razón por la cual Shakespeare conocía cada sonido y cada sílaba de la lengua y podía hacer exactamente lo que quería con la gramática y la sintaxis era que Hamlet, Falstaff y Cleopatra lo arrastraban a ese conocimiento; que los lores, los oficiales, los asesinos y los soldados comunes de las obras de teatro insistían en que él debía decir exactamente lo que ellos sentían, con las palabras que expresaban sus emociones? Fueron ellos quienes le enseñaron a escribir, no el inspirador13 de los Sonetos. Por tanto, si quiere usted satisfacer todos esos sentidos que se elevan como un enjambre cada vez que dejamos caer un poema en medio de ellos —la razón, la imaginación, la vista, el oído, las palmas de las manos y las plantas de los pies, sin mencionar otro millón que los psicólogos aún han de denominar—, hará bien en embarcarse en un poema extenso, en el que gente tan diferente a usted como sea posible hable tan alto como pueda. Y por amor de Dios, no publique nada antes de los treinta años.14
Eso, estoy segura, es de gran importancia. La mayoría de los defectos de los poemas que he leído se pueden explicar, creo, por el hecho de que fueron expuestos a la temible luz pública cuando aún estaban demasiado jóvenes para soportar la presión. Esto los ha reducido a una austeridad esquelética, tanto emocional como verbal, lo cual no debería ser característico de la juventud. El poeta escribe muy bien; lo hace para el ojo de un público severo e inteligente, pero ¡qué mejor habría escrito si durante diez años no hubiera escrito para otro ojo que el propio! Después de todo, los años entre los veinte y los treinta son años –permítame referirme a su carta de nuevo– de excitación emocional. El caer de la lluvia, un ala que destella, alguien que cruza, los sonidos y las visiones más comunes, tienen el poder de arrojarla a una, según me parece recordar, desde las alturas de la euforia hasta los abismos de la desesperanza. Y si la vida real es así de intensa, la vida ilusoria debiera tener la libertad de seguirla. Escriba entonces, ahora que es joven, páginas y páginas de disparates. Sea simple, sea sentimental, imite a Shelley, imite a Samuel Smiles; deles rienda suelta a todos los impulsos; cometa todos los errores de estilo, de gramática, de gusto y de sintaxis; derrámese; desplómese; libere rabia, amor, sátira, independientemente de las palabras que pueda capturar, coartar o crear; independientemente del metro, la prosa, la poesía o los galimatías que vengan a la mano. Entonces aprenderá usted a escribir. Pero si publica, su libertad será controlada; pensará usted en lo que diga la gente; escribirá para otros cuando debería estar escribiendo solo para usted. ¿Y tiene algún caso reprimir el desenfrenado torrente de disparates que es su don divino en este momento, y solo por algunos años más, para publicar escrupulosos libritos de versos experimentales? ¿Es por ganar dinero? Eso, ambos lo sabemos, está fuera de discusión. ¿Para obtener críticas? Sus amigos aderezarán sus manuscritos con juicios mucho más serios y minuciosos que cualquiera que emitan los críticos. En cuanto a la fama, le imploro que le eche un vistazo a la gente famosa: vea cómo se extienden a su alrededor las aguas de la monotonía a medida que entran; observe su pomposidad, sus aires proféticos; tenga en cuenta que los grandes poetas fueron anónimos; piense cómo a Shakespeare no le preocupaba la fama en absoluto; cómo tiraba Donne sus poemas a la papelera; escriba un ensayo y cite un solo ejemplo de cualquier escritor inglés moderno que haya sobrevivido a los discípulos y a los admiradores, a los cazadores de autógrafos y a los periodistas, a las cenas y a las veladas, a las celebraciones y a las conmemoraciones, con las cuales la sociedad inglesa detiene tan efectivamente las bocas de sus cantantes y acalla sus canciones.
Pero es suficiente. Yo, en cualquier caso, me rehúso a participar de la necrofilia. Mientras usted y usted y usted, venerables y antiguos representantes de Safo, de Shakespeare y de Shelley, tengan precisamente veintitrés años y se propongan —¡ah, grupo envidiable!— pasar los siguientes cincuenta años de su vida escribiendo poesía, me rehúso a pensar que el arte esté muerto. Y si alguna vez se siente tentado por esta idea, percátese del sino de aquel anciano caballero cuyo nombre olvido, pero creo que era Peabody. En pleno acto de destinar todas las artes al sepulcro, se atragantó con un pedazo grande de tostada caliente con mantequilla, y el consuelo que entonces le ofrecieron, que estaba a punto de reunirse con Plinio el Viejo en las sombras, no le provocó, según me cuentan, ninguna satisfacción.
Y ahora, con respecto a las partes indiscretas, íntimas y, de hecho, las únicas realmente interesantes de esta carta…
Bibliografía
Cambridge University Press. (2019). Begetter. En Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/begetter.
Engle, P. (1937). Poetry in a Machine Age. The English Journal, 26(6), 429-439. doi:10.2307/804538
Folios of New Writing, Spring 1941. (1941). The Hogarth Press.
Mattiello, E. (2017). Analogy in Word-formation: A Study of English Neologisms and Occasionalisms (Vol. 309). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
Quesenbery, W. D. (2008). Auden’s Revisions. William D. Quesenbery.
Weatherhead, A. (1971). Stephen Spender: Lyric Impulse and Will. Contemporary Literature, 12(4), 451-465. doi:10.2307/1207679
Woolf, V. (1970). A Room of One’s Own. Penguin Books.
Woolf, V. (2016). El cliente y el azafrán de primavera (L. Moreno, Trad.). https://ginebramagnolia.wordpress.com/tag/lluisa-moreno-llort-traduccion/.
1 En las ediciones de 1932 y 2016 esta palabra aparece escrita como nekrophilist y necrophilist, respectivamente. Es posible conjeturar algunas razones para explicar la versión de la primera edición, pero no es posible confirmar con certeza ninguna de ellas: podría tratarse de un juego deliberado de Woolf, donde el neologismo tuviera el significado específico del culto a las artes y a los artistas del pasado; del uso de la etimología griega, o simplemente de un error tipográfico. He optado por la palabra que recoge el Diccionario de la Lengua Española, por cuanto la primera acepción contiene el sentido que se expresa aquí con esta palabra: atracción por la muerte o por cualquiera de sus aspectos; lo cual además puede entenderse en el contexto, ya que esta idea estará presente durante todo el desarrollo del ensayo.
2 En este caso ambas ediciones conservan la palabra acuñada por Woolf —irreticent—, la cual no figura en ningún diccionario o corpus de lengua inglesa. Como no hay registros del uso de esta palabra, considero que no se trata de un neologismo, sino del fenómeno que en lexicología se ha denominado “‘nonce word’ or ‘occasionalism’, i.e. a new word coined for a particular occasion and not institutionalised yet [‘ocasionalismo’, es decir, una palabra acuñada para una ocasión particular, sin que haya sido aún institucionalizada]” (Mattiello, 2017, p. 25). He optado por traducir esta palabra como “lenguaraz”, con la intención de conservar el sentido, sin tener que recurrir a los mismos procedimientos del inglés.
3 La expresión en inglés, “splash, splash, splah, into the soap dish”, presenta juegos de sonido, mediante el uso de onomatopeyas y la repetición del fonema /ʃ/. He optado en castellano por la combinación de las onomatopeyas con una rima asonante, para evocar algunos rasgos de las canciones infantiles y, por tanto, reproducir el efecto irónico de la réplica de Woolf.
4 Woolf asegura que su falta de educación no le permite distinguir entre estos tipos de versos, por lo que emplea de manera deliberada y paródica un adjetivo y un sustantivo para referirse a ellos, cuando lo correcto habría sido emplear los dos sustantivos —yambo y dáctilo— o los dos adjetivos —yámbico y dactílico.
5 Traducción propia de “Which of You Waking Early and Watching Daybreak”, poema de W. H. Auden, que apareció por primera vez en Poems (1930). Para la siguiente edición de este libro en 1933, Auden eliminaría dos de los veintidós poemas de la edición anterior, uno de los cuales era el poema citado aquí por Woolf. Véase Auden’s Revisions (Quesenbery, 2008). Woolf selecciona este poema para señalar que, si bien se pueden incluir elementos cotidianos en la poesía, no toda inclusión va a constituir un conjunto armonioso, para lo cual enfatiza algunos elementos ordinarios como los intestinos, los zapatos o los bastardos. Con todo, vale la pena señalar que Auden sí lograría construir una poética con base en elementos de la cotidianidad, presentes hasta el final de su obra.
6 La elección de estos textos es calculada, por cuanto, como ya se ha visto, todos los poetas pertenecen a una misma generación, e incluso se les reconoce como integrantes de un mismo grupo. El hecho de que Woolf atribuya la selección al azar puede interpretarse como muestra de su actitud irónica, puesto que algunos de estos poetas incluso fueron publicados por la Hogarth Press, editorial de la que ella y Leonard Woolf estaban a cargo.
7 Traducción propia de “To Penetrate that Room”, poema de John Lehmann (1907-1987) publicado en A Garden Revisited (Hogarth Press, 1931) y más tarde recopilado en Forty Poems (Hogarth Press, 1942). Sobre la obra de Lehmann hay menos claridad y menos material crítico y bibliográfico, especialmente sobre su obra temprana.
8 Traducción propia. Este fragmento corresponde a la parte número once de From Feathers to Iron, de Cecil Day-Lewis (1904-1972), publicado dentro de la colección Hogarth Living Poets en 1931. Las veintinueve partes que componen este libro siguen una única línea narrativa, que contempla la vida de un ser humano desde su concepción hasta su muerte. Llama la atención que el libro tiene dos referencias a Auden: uno de los epígrafes es un verso de “What’s in Your Mind, My Dove, My Coney” (Auden, 1979, p. 19), y el epílogo es un poema titulado “Letter to W. H. Auden” (Day-Lewis, 2012).
9 “At the Edge of Being” es el primer poema de Twenty Poems, de Stephen Spender (1909-1995), publicado por Basil Blackwell en 1930. El título de este poema seguiría teniendo relevancia en la obra de Spender, al punto de que “the phrase ‘Edge of Being’ should have remained with him to be used twenty years later as the title for a volume of poems [la frase ‘Edge of Being’ permanecería con él, y la usaría veinte años después como título para otro volumen de poemas]” (Weatherhead, 1971, p. 465). En alusión al último verso de este poema, en las primeras ediciones se lee act of loving, lo cual cambiaría a fact of loving en ediciones posteriores (p. 465). Mi traducción sigue la cita de Woolf.
10 Curiosamente, los cuatro poetas citados por Woolf son también citados en un artículo literario de Paul Engle de 1937, en donde este se refiere a la escritura de la poesía “in a machine age” [“en una era de máquinas”] y el hecho de escribir sobre sí mismo. Sin embargo, para Engle los versos de estos poetas son ejemplos positivos, dado que señala: “I do not wish to repudiate all poetry which comes from the self and is entirely about it. Surely poets will use their new understanding to interpret not only other men and social groups but themselves [No deseo repudiar toda la poesía que viene del yo y trata únicamente sobre esto. No cabe duda de que los poetas usarán su nuevo entendimiento para interpretar no solo a otros hombres y grupos sociales sino a sí mismos]” (p. 438). Vale la pena señalar que, durante esta época, un gran número de intelectuales participó en el debate sobre la literatura contemporánea en Inglaterra y sobre qué la distinguía de aquella escrita en tiempos anteriores. Para ahondar en esta discusión, véase Folios of New Writing, Spring 1941 (The Hogarth Press).
12 Ya en Un cuarto propio (1970[1929]) Woolf había tratado este tema de manera más amplia. Cuando se cuestiona sobre la literatura que han escrito las mujeres en Inglaterra, su posición coincide con la pausa que le exige a su insatisfacción en este ensayo: “the values of women differ very often from the values which have been made by the other sex […] They wrote as women write, not as men write [los valores de las mujeres difieren muy a menudo de aquellos valores establecidos por el otro sexo […] Escribían como escriben las mujeres, no como lo hacen los hombres]” (pp. 74-75). En este sentido, no se le puede exigir a un cerebro que se desvincule de su sexualidad, de su cuerpo, de su manera de representarse en la sociedad, sino que por lo contrario, “el libro debe de alguna manera adaptarse al cuerpo” (p. 78). Woolf ya discutía este tema en el ensayo “El cliente y el azafrán de primavera” (2016[1924]), aunque sin mayor detención. Allí se narra el intercambio imaginario entre el lector y el autor de una obra: “Y si puedes olvidarte de tu sexo por completo, dirá él [el lector], tanto mejor; un escritor no tiene. Pero todo esto es, por cierto, básico y discutible” (párr. 5).
13 Begetter en el original. Aunque en los diccionarios de lengua inglesa esta palabra figura con el significado de padre, de procreador (Cambridge Dictionary), el término aparece en las ediciones de los Sonetos de Shakespeare con referencia a W. H., a manera de dedicatoria. Por lo que, de acuerdo con Woolf, no es debido a él —bien se tratara de una relación de amistad o de mecenazgo— que Shakespeare escribía bien, sino al trabajo de creación de personajes verosímiles, con voces diferentes a la suya y diferentes entre sí.
14 Para el año de la publicación de este ensayo, todos los poetas aquí citados tenían entre 21 y 26 años, y ya habían publicado, al menos, un libro de poemas.

Autor
Virginia Woolf
/ Stephen, Inglaterra, 1882-Lewes, Inglaterra, 1941. Narradora, ensayista y dramaturga. Su obra es uno de los pilares fundamentales del modernismo en lengua inglesa y una influencia determinante para la literatura occidental contemporánea. Entre sus novelas destacan La señora Dalloway (1925), Al faro (1927), Orlando: una biografía (1928) y Las olas (1931). También es autora de célebre ensayo Una habitación propia (1929).