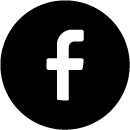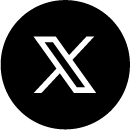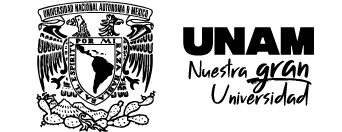Escuché por primera vez a Bud Powell en un cassette antológico. Se trataba de una colección, Jazz in Verve, donde el genial Norman Granz recopilaba piezas fundamentales en el nacimiento del bebop y su sensata disolución en otros ritmos, menos vertiginosos tal vez, pero no menos revolucionarios. Bud Powell interpreta una versión más ralentizada aún (y por eso más oscura y triste) de Round Midnight, la canción más conocida de Thelonious Monk, su protector y amigo. Tiempo después, cuando vi Round Midnight convertida en una bella cinta de Bertrand Tavernier, supe que se trataba de una adaptación un tanto libre de Danza de los Infieles, el libro donde Francis Paudras narra los capítulos donde el francés y el genial músico neoyorquino compartieron el pan, el vino y la sal, a la luz extenuante de esos clubes de jazz donde Powell exhibió su gran talento. Todos los pianistas de jazz, a partir de ahí, se abrieron a la influencia de Powell y su naturaleza para cubrir la escala cromática con virtuosismo, pero también con emoción. Su vida compleja, casi siempre al borde del abismo, abrió uno de los capítulos más sensibles en la historia del jazz moderno. Nacido un 27 de septiembre de 1924, sirvan estos poemas como un sencillo homenaje a los cien años de un genio cuya música y vida vertiginosas aún nos conmueven.
Comienza tu descenso.
Trae la edad un valle de bestias, música, la súbita explosión de sus aguas colmando el pecho, la piel en trance,
los destellos de la ciudad anunciando la caída.
Los ojos nadan en la voz que tiembla en la vela.
Apariciones comienzan a fraguar tu destrucción: en la avenida Cummings, por ejemplo, el espíritu de un Powell linchado en 1925 flota suspendido de un arbotante (extraño fruto que se desangra; una incordia, una viga de paso en el rostro).
Trota un caballo en silencio. Lo monta el ánima de Richard Powell (¿o se trata de un Plymouth del 52 atravesando el fuego solar de agosto? ¿O un vagón de tren vigilando tu viaje que va del Hospital Pilgrim hasta el Minton’s Playhouse, donde acabas de tocar?)
Nieva sobre el pecho de tu reino: sal que hila tus dedos.
Charlie Parker te habla desde una caja fúnebre, son los mundos progresivos del tiempo ajustándose al siseo de tu lengua, es el choque eléctrico al fondo de tus paraísos, trazados en cuadernos que se acumulan en un rincón del estudio. Son los últimos restos de tu nombre, el nombre de una mujer, el título de una canción que no termina de iniciar nunca.
No fragua la música su anunciada subversión o su deslinde. Sale del pulso como otra forma de vida: hálito que ausculta el aire y sus vestigios. No traza sus márgenes. No depone sus armas frente al papel pautado.
Un centinela arroja la vista a una escena de conmociones sordas y vislumbra —entre pájaros y frondas animadas por los agudos filamentos de un silbo— un pasaje donde las auroras rotan hasta despertar en la justa extensión del tiempo.
Un saxofonista tiene en la cabeza una canción llamada Cherokee. La melodía se desdobla dentro de él, golpea los muros, repite muchas veces su trayecto hasta borrar las fronteras que la limitan. Luego se disuelve en la refracción de un paisaje.
Dios rebaja sus ínsulas a una piedra. Pero en esa piedra caben lo mismo un grito de guerra, una sinfonía, un chasquido, un rezo, todas las novelas del mundo o este poema repetido hasta el hartazgo.
Una rueca escaldada como dote en la inmolación de la memoria; un trasunto de peces deslizando en el piso sus filos amargos; un piano lustrado por el sueño; la materia oval de la dicción y su cauce en la boca de Giselle; un león dormitando en Noruega, dianas que amagan el reino tibio de la sal y un camino de grava sin dirección precisa. Perdido, la canción que compondrás cinco años después, ya convoca a sus huestes en el Hospital Creedmoor.
Llueve sobre el reino de la distorsión. La palabra, aquella palabra, ya marchita su única sílaba entre cuartos y animales que nadie atrapa.
En la cabeza caben consignas, noches irisadas, el sexo atravesando el alba omisa de los cuerpos, un pie arrebatado al polvo como flor errática de carne, la miseria de los silos vacíos, un barco encallado en la hierba, jardines de Saint-Germain-des-Prés, dos piernas blancas como dos fulgores de cal, monedas rodando en la antesala del estanque, máscaras de jaguar y el joven sol de los gallos atravesando el cielo rojo del puerto.
Caben el estipendio, las nociones de una muerte sintética.
Caben cinco pianos derrotados por la nimiedad. Treinta canciones. El triste dictado de la ilusión que borra la guerra y lo convierte en la huella honda de un perro o un vendedor de ataúdes.
El pecho de mi madre, en mi cabeza, es un país pequeño, con playas breves, sitiadas por pájaros; hay casas que siempre crecen en otoño. Y muertos, porque el pecho de mi madre, en mi cabeza, es un panteón cercado con palabras.
En mi cabeza caben músicos vigilantes y el alba de la creación en el desabasto. Cabe un mar desbordado de silencio y atacado por Round Midnight, oída una mañana de 1949, cuando yo ignoraba más cosas en el mundo y comenzaba a ser nadie.
* Poemas pertenecientes a Nueva danza de los infieles (Ediciones La Rana/Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, 2024), Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2023.

Autor
Jesús Ramón Ibarra
/ Culiacán, Sinaloa, 1965. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta (2023), el Bellas Artes de Poesía Aguascalientes (2015), el Nacional de Literatura Gilberto Owen en el género de poesía (2007), el Hispanoamericano de Poesía San Román (2005) y el Nacional de Poesía Clemencia Isaura (1994 y 1997). Es autor de siete libros de poesía y uno de crónica. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la Secretaría de Cultura.