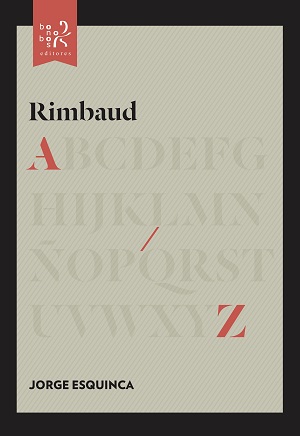Este ensayo debería titularse de la siguiente manera: “Rodolfo Hinostroza escribe un poema contra el Poder”, pero podría ser que su poema intente obrar encima de la cosa. Advertencia: aquí el poder no es un flujo, microfísica o potestad; es un personaje. En su premiado Contra natura (1971) brilla una composición larga, dividida en once partes, titulada “Imitación de Propercio” —es decir, del poeta latino que gozó de fama por sus versos líricos—. Éste, al ser reclutado por Mecenas para poner su arte al servicio del emperador, escribió varias cartas poéticas en las que se excusó arguyendo que era incapaz de escribir poemas que no fuesen amorosos o eróticos. Hinostroza sigue la pista disidente del maestro de Umbría.
Un posible antecedente de lectura
En la historia de la poesía contemporánea, ya Ezra Pound había escrito “Homenaje a Sexto Propercio” en la segunda década del siglo XX, traducido por Ricardo Silva-Santisteban. En América Latina, Ernesto Cardenal publicó Epigramas en 1961, donde el poeta nicaragüense –en acenso para convertirse en figura de la poesía política latinoamericana− imita a Catulo y a Marcial, incorporando intertextos y, hasta cierto punto, actualizando la tradición clásica. Entre estos epigramas, hay uno que lleva el mismo título que el poema de Hinostroza: “Imitación de Propercio”. Hay una alta probabilidad de que nuestro poeta haya leído esta reescritura. Sin embargo, la relación intertextual aquí se da con el libro segundo de las Elegías, donde el poeta latino elabora una recusatio por carecer de la musa propia de la poesía épica y apenas cantar algunos combates menores e íntimos. El ajuste de Cardenal dice así:
Yo no canto la defensa de Stalingrado
ni la campaña de Egipto
ni el desembarco de Sicilia
ni la cruzada del Rhin del general Eisenhower:
Yo sólo canto la conquista de una muchacha.
Al final, la voz de Cardenal asume que no fue con obsequios costosos su triunfo sentimental. Declara que “solamente con mis poemas la conquisté./ Y ella me prefiere, aunque soy pobre, a todos los millones de Somoza”.
El poema de Cardenal mantiene un aura de combate y, en su remate, denuncia al dictador. En el poema de Hinostroza, el “Poder” —es decir, “César”— es un sujeto indeterminado, aunque el profesor James Higgins lo identifica con Augusto por la época de Propercio. El poema de Cardenal se entiende bajo el universo de la poesía política; el de Hinostroza cuestiona a los hacedores de esta clase de poesía. No obstante, ambos comparten la visión de plenitud y unión con la amante —a saber, la “muchacha” y “Azucena”, respectivamente.
En el documental Consejero del lobo, de Franz Harvis, el peruano comenta algunas cuestiones del poema en una entrevista. Resulta que los versos acudieron a él en una especie de dictado en un momento de creatividad sorprendente. Únicamente cambió unas cuantas palabras al momento de su revisión. “Imitación de Propercio” fue un poema inusual desde su escritura y representó una cumbre poética.
Dos críticos
En México, la poesía de Hinostroza no ha sido aquilatada adecuadamente por lectores y críticos. Esto no significa que pase inadvertida. Rafael Vargas escribió una nota introductoria a su Material de lectura de la UNAM. A partir de la opinión que Paz emitió sobre el trabajo de Saint-John Perse, Vargas reconoce que el efecto que producen los poemas del limeño ocasiona que “los límites entre vida privada y acontecimiento público se disuelv[a]n”. Para él, el canto hace perdurable el texto,
incluso cuando, puesto a reflexionar sobre los años sesenta (de los cuales los setenta son una suerte de coda, sobre todo en América Latina), Hinostroza afirme que “nos faltó decisión para luchar por el Poder, porque por entonces pensábamos que éste era intrínsecamente malvado”. Digamos que ésta es una caída del poeta, pero el poema no se ve afectado en lo más mínimo a causa de ella. Por mi parte, creo que no se puede hablar del Poder en términos de bondad o maldad, pero que debemos recordar que no existe Poder sin sometimiento (Huxley dixit: el privilegio de los cuantos se da sobre la carencia de los muchos).
El crítico mexicano adopta una postura que apuntala la idea de poder como “sometimiento” y una perspectiva que a priori asume su amoralidad. Hay escuelas en la filosofía política que puntualizan en este sentido conceptual. Lo que se queda guardado en el comentario es la pregunta sobre la “caída del poeta”. ¿Por qué cae? Acaso por la idea, la expresión o ambas.
Desde los horizontes de la potente tradición poética peruana, quien hace un análisis concreto del poema es el profesor James Higgins en su conocido libro Hitos de la poesía peruana. Desgrana el sentido total del texto y comenta puntalmente algunas de sus divisiones, particularmente aquellas que se conectan con otros saberes. La interpretación es lúcida e indica la destreza idiomática del poeta. Afirma, con evidente sentido pragmático, que “Hinostroza no sólo se niega a poner su arte al servicio de causas políticas, sino que repudia los supuestos de la política”.
Queda claro, cuando el lector inicia la lectura del poema, que abre con una proposición anti-poder: “Oh César, oh demiurgo,/ tú que vives inmerso en el Poder, deja/ que yo viva inmerso en la palabra”. El problema es si esto puede significar la renuncia y el desprecio del arte de la palabra de la polis. Me parece que no, pues, aunque cuarenta años después de la publicación de Contra natura, el poeta continuó desconfiando del poder y dijo que “la gente tiene aún la idea primitiva de que si tiene mucho poder no morirá. La vida con poder entonces se convierte en una aberración”, la lectura de Higgins rescata la voz generacional que el poema representa como un testimonio político en un devenir que podríamos describir transhistórico:
En este texto Hinostroza habla como portavoz (…) de una generación que opta por marginarse para entregarse a la resistencia pasiva al orden imperante, adoptando un anárquico estilo de vida dedicado a la persecución de la belleza, el amor, la armonía y la realización del ser. Esta marginación voluntaria está equiparada con la diáspora de los judíos, y el ejército de hippies venidos de todos los países está representado como un pueblo errante que atraviesa el mundo en busca de la Tierra Prometida (…) el poema evoca la historia bíblica en la que las aguas del Mar Rojo se separaron para permitir el paso de los israelitas.
El Poder en el poema
A estas alturas podemos advertir que el poema participa de la tradición de la recusatio de Propercio y de Cardenal. A diferencia de este último, la declinación o el deslinde se da en torno a la poesía política, que se mantenía viva a finales de los sesenta y principios de los setenta. De hecho, se podría leer como una nueva recusatio, pero esta vez contra el modo poético de Cardenal y sus seguidores. Califica a los seguidores del poder –quizás también a los poetas comprometidos− de “imbéciles”, aunque él mismo se asume como tal, no sin antes hacer un marcaje semántico. Sabe que el poder no es perenne: “Cantaré a la risa/ y al ridículo: ésas son cosas ciertamente inmortales,/ no tu poder, no tu barbarie, oh César./ Yo huyo, según tu entendimiento/ arrojando latas de cerveza a América”.
Son las anécdotas, las historias y las vidas, lo que va quedando en los registros, no las órdenes o los mandatos. Después César reproduce los panfletos: “Si no te ocupas de política/ la política se ocupará de ti”. Estas frasecitas, volantes que se reparten por doquier, son vil chantaje. Para defenderse, lanza las preguntas retóricas: “Qué puede un centurión contra mis sonrisa?/ Amenazado de muerte?/ Y morirán mis reinos interiores, mis poemas, mi nombre/ será excluido de las conversaciones?”. Sin abandonar la interjección, y a través de una cruda ironía, se explica una peculiar objeción de conciencia ante la violencia imperial:
el poder corrompió a la Idea
pero la Idea queda
arbotante y tensión sobre un espacio de aire.
Tienes quien te haga las canciones heroicas
un puñado de máximas para defenderte de la muerte
y puedes arrasarlo todo
hombre que duerme.
/No mandes
a tus terroristas a convencerme que cante tu célebre continuum represivo
yo reposaré esta noche entre los muslos de Azucena
El César no se queda con los brazos cruzados e intenta seducir a las subjetividades juveniles, los compañeros del poeta, quienes irán a acampar bajo un cielo estrellado, entre sueños y espumas. Entonces, en claro ejemplo de cetrería, el poderoso mandará a sus “gerifaltes” para que aquellos canten loas al régimen. Pero quizás los halcones no alcancen a los verdaderos artistas. Porque, así como lo advirtieron en su momento Weber, Dawkins y otros, el ejercicio de la autoridad corrompe en “un mundo que entrevemos/ trizado por el Poder/ que avanza sobre sí mismo y crece sobre sí mismo/ ayer y hoy/ en su naturaleza hay algo de maligno/ ahora y siempre”.
El poeta sabe de la fuerza del destino y las estrellas sobre las personas; por eso se niega a ser el predestinado. No quiere formar parte de la “empresa” del lujo coercitivo y la sumisión de los otros. Reconoce los tiempos de la anaciclosis de Polibio y los gestos gloriosos: “No cantaré tu empresa, César:/ hay un solo cantor para el ascenso/ y hay mil para el descenso/ descubre entre tu gente al elegido y/ que no sea tarde”. No quiere ser el poeta oficialista, el poeta patrio o el de la épica, pero tampoco desea formar parte del coro de la tragedia bélica y las voces de la revolución martirizada.
Al final, el poeta busca la armonía a través de la fuerza del ser amado, donde marchen millones de utopistas, porque, aunque “Para arrasar el Poder/ se precisa el Poder: yo buscaré el Tao & Utopía”. El último apartado alude a la fuerza cíclica del signo de Escorpio –propio por su fecha de nacimiento−, pues en realidad las divisiones eran estancias o, más propiamente, casas. En esta dimensión zodiacal, no es casual que la casa del escorpión sea la octava y que el apartado VIII del poema deposite toda la fe en el amor de los jóvenes, que será engendrador de una nueva estética e ignorante de la violencia institucionalizada.
Jorge Esquinca, Rimbaud A/Z, Bonobos, Ciudad de México, 2023, 122 pp.
En 1991, fecha en que el mundo entero recordaba el centenario de la muerte de Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891), emprendimos un viaje al corazón de Francia y nos incorporamos a los festejos organizados para tal efecto en la Grande Halle de la Villette. No nos acompañaba Jorge Esquinca (Ciudad de México, 1957) porque estaba a punto de nacer Alonso, su segundo hijo.
Esquinca no formaba parte de la caravana, pero 32 años más tarde, su fervor por la figura del poeta francés, ascendente con el paso del tiempo, se sintetiza en este volumen donde aparecen el amor y la cólera del más triste de los tristes, para utilizar la frase de Ramón López Velarde sobre Jesucristo. Conocí aquella vez la tumba de Rimbaud y dejé como testimonio de admiración el número de la revista que nuestra Universidad de México le dedicó en su centenario de entrada en la inmortalidad. Al revisar sus páginas, me doy cuenta de que prácticamente todos los poetas entonces jóvenes participaron en ella. Esquinca, quien aparece fotografiado discreta, jocosamente, detrás de la lápida mortuoria de Rimbaud, publicó el poema “Pájaro de cuenta”, que tuvo el buen gusto de no incluir en este volumen, pero que es el germen de una obsesión que lo ha perseguido toda su vida, tal y como encima de nosotros se encuentra la luminosa sombra del emperador de los malditos. Éstos y otros actos protocolarios hubieran disgustado a Rimbaud, pero en el fondo le hubieran devuelto por un instante la confianza en su intento por convertirse en ladrón de otro fuego.
Porque lo que distingue de manera inmediata a esta obra es que es un libro para iniciados y profanos. Lo segundo porque entramos poco a poco en el enigma Rimbaud; lo primero porque Esquinca ha logrado una escritura donde el hallazgo es hermano de la iluminación. En otras palabras, el autor se explica y nos explica las vidas y los caminos de Rimbaud. El poeta que es Esquinca escribe un texto objetivo, pero aquí y allá asoman los fogonazos y las intuiciones que sólo corresponden al profesional de las palabras. Al examinar una carta dirigida al otro Rimbaud, cuando ya era un comerciante al que los naturales de Etiopía llamaban Abdu Rimbo, Esquinca se interroga continuamente y no busca respuestas sino generar con nosotros nuevas dudas sobre esa criatura de creación que transformó nuestra manera de concebir la escritura y la vida. Por eso el manifiesto surrealista firmado por André Breton daba inicio con la expresión, que cito de memoria: “Cambiar el mundo, dijo Marx; cambiar la vida, dijo Rimbaud. Para nosotros esas dos frases significan una sola”.
Éstas son las instrucciones para leer un libro inimitable pero digno de ser imitado. Se trata de un diccionario arbitrario, de un ensayo sobre Rimbaud el africano y el que nos enseñó con su ejemplo la verdad de la frase Yo es otro, y que modificó para siempre el arte de juntar las palabras. Imposible no admirar la decisión final de ambos; imposible no sentirse atraído por la figura icónica del adolescente rebelde —lo cual es un pleonasmo— que, además de clavar un cuchillo en la mano de Paul Verlaine, escribía algunos de los versos más memorables de la escritura de todos los tiempos y lugares. La virtud inmediata de este libro reside en que no se limita a una admiración ciega y natural sino que emprende con nosotros la aventura de leer y comprender la poesía de Rimbaud. Se hallan en su libro las palabras que el poeta formuló para sorpresa de quienes sólo querían ver al joven perdulario y atrabancado, piedra de escándalo de la poesía francesa.
Esquinca tiene la sabiduría de no inundarnos con palabras francesas sino de verter a nuestra lengua el ejemplo irrepetible del poeta. Una de las entradas a las que regreso con singular entusiasmo es la titulada “Nombres”, donde Jorge ha tenido la paciencia de recoger los de aquellos que conocieron al poeta y lo nombraron, de acuerdo con su aparición en la vida de quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de conocerlo. Fortuna y desgracia son una sola cosa en el caso de Rimbaud, y Jorge se afana en demostrar lo que descubrió en su biografía Enid Starkie: nadie quiso tanto; nadie obtuvo tan poco. Rescato algunos de ellos: el hombre de las suelas de viento, Rimbaud el marino, místico en estado salvaje, Rimbaud de Arabia, poeta maldito, rebelde encarnado, criatura de desastre, el más bello de los ángeles malos, esposo infernal, el vagabundo de la carretera, ángel en exilio.
Desde el célebre Coin de table de Henri Fantin-Latour, donde Rimbaud aparece como el ángel endemoniado que escandalizó París, hasta la serigrafías que Ernest Pignon ha impreso, pegado y fotografiado por los muros de Francia, el rostro de ese ángel caído ha sido una irresistible fascinación en los artistas plásticos. Picasso, Giacometti y Fernand Léger han intentado, según la expresión de Pignon, leer en el rostro de Rimbaud. Con ciencia y paciencia, varios artistas mexicanos prepararon especialmente para el número ya mencionado de la Revista de la Universidad de México sus versiones, a partir de dos de las más difundidas fotografías del poeta. La primera fue realizada en París, en 1871, por Étienne Carjat, nos recuerda Jorge. Rimbaud aparece de 17 años y, según escribió Paul Verlaine: “con su auténtica cabeza de niño, rojiza y fresca sobre un gran cuerpo huesudo y como torpe de adolescente aún en crecimiento”. La segunda fotografía fue tomada en Etiopía en 1887 con la cámara del poeta ya convertido en comerciante; su exasperante indefinición nos sirve para establecer un contrapunto con el otro Rimbaud, estático y expectante.
El tiempo no ha bastado para descifrar el enigma más desconcertante de la cultura contemporánea; sí para que al traducir la vida a las palabras, las palabras a la vida, sus sobrevivientes lo hayamos asediado desde todos los ángulos y con todas las armas para quedarnos frente a la majestuosa desolación de su incendio helado. Espejo de respuestas despiadadas, Rimbaud obliga a mirarnos en su existencia irrepetible, peligrosamente tentadora. Nos vemos en él y acaso apenas comenzamos a entenderlo. Esquinca no pretende agotarlo en ninguno de los dos sentidos. Aspirar a entenderlo es dejarlo ser en nosotros; acompañarlo, transformar el mundo con la amorosa violencia con la cual lo incendiaron sus 37 años. Nos consuela pensar que esas buenas intenciones pueden servir para mirar de frente el sol más negro y luminoso engendrado por la poesía.
Inútil ya a estas alturas seguir hablando del misterio de Rimbaud. Sus actos son tan claros, que preferimos disfrazarlos de misterio. Así como no hubo un explorador más tenaz en Etiopía, no existió explorador más entregado a los vaivenes de la conducta humana. Ahora nosotros nos asomamos a este principio de siglo que él vislumbró como nadie: He aquí el tiempo de los asesinos. Henry Miller afirma que uno de los riesgos de leerse en Rimbaud es que volvió peligrosa la literatura. Escribir no es difícil, lo duro es vivir. Admiramos a Rimbaud; nos quema, nos irrita, nos cimbra, nos conmueve. Terminamos queriéndolo como respetamos lo que nos causa temor. Mayor en edad en el instante de su muerte que Chatterton, Lautréamont y Keats; gemelo de Mozart por precocidad, intensidad y destino, Rimbaud rompe todos los símiles en cuanto intentamos establecerlos de manera precisa. Rimbaud se llama James Dean, Jim Morrison, Janis Joplin o Yukio Mishima. Dejemos de reprocharle su abandono de la literatura. Su silencio va más allá del portazo romántico de quienes ponen la vida delante de la obra o de quien rechaza exteriormente los honores del triunfo, pero tiene en su interior asegurada la victoria y a buen recaudo sus originales. Rimbaud fue el peor aliado de su obra escrita, pero su obra vivida es una demostración monstruosa y sublime de la condición humana. Por eso no sintamos miedo de asaltar sus intimidades, de asistir a su lecho de enfermo, de leer en los actos más simples de su vida. Rimbaud cambió la vida y eso le costó todo, incluso el sacrificio del Narciso que todos secretamente pulimos y conservamos en la renuncia. No nos enseñó a curar esta larga enfermedad, la vida, pero sí a interrogarla, a pedirle cuentas. Lo que le debemos es imperdonable e impagable porque nuestros pequeños logros, nuestras mínimas victorias, palidecen ante su talento escritural y el genio maligno de su vida. A partir de él, escribir y vivir son aventuras más difíciles y su meta cada vez más postergada. Impagable, porque nos lleva al callejón sin salida adonde nos conducen sus vidas inagotables, sus numerosas desdichas. No podemos corresponderle diciéndole que a cambio de ellas es inmortal.
Como escribió Pablo Neruda al recibir el Premio Nobel, cuando invitó y citó en esa formalísima ceremonia al poeta astroso y desarrapado, al más atroz de los desesperados: “A la aurora, armados de una ardiente paciencia, entraremos en las espléndidas ciudades.”
“Se equivocan los que me suponen./ Mienten si afirman que no soy ordinaria./ Errados están los que insisten en que debajo de la mediocridad/ algo en mí es capaz de admirarse.” Así habla de sí misma la voz poética de Adriana Dorantes (Ciudad de México, 1985) en “Principios”, poema de su libro más reciente, La espera y la memoria (UANL, México, 2022). Esa autoconmiseración es uno de los aspectos recurrentes de una autora que, sin embargo, ya ha publicado cinco libros de poemas, así como textos repartidos por blogs y revistas digitales. Antes que dejarse asimilar por ese pesimismo, Adriana la ha usado para expresar algo de lo que está segura: la vida también se siente así, como un azote al que es mejor no ponerle freno, una oscuridad por elección (si no es que necesaria).
De esa manera ha dado forma a lo largo de una década a una obra que empezó con Quién vive (UAM, 2012), libro en el que ya se anunciaban los temas y tonos que obsesionarán esta poeta: ausencias, nostalgia por cosas que nunca sucedieron (como si hubiera de otro tipo), remordimientos, el terror del anonimato. Le seguiría una colección de cuentos, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (Sediento Ediciones, 2014); el libro-objeto Entre mares alados (Ediciones y Punto, 2014) y, poco después, ¿No habrá puerta de salida? (Abismos, 2016).
Hace poco apareció La costumbre del vacío (LibrObjeto, 2022), cuyo tema es uno de los grandes tabúes contemporáneos: la lucha por bajar de peso, vista desde la poesía y fragmentos de diario, ensayos, artículos y estadísticas de un mundo obsesionado por la imagen y el control sobre el cuerpo femenino. Por su lado, en La espera y la memoria Dorantes explora el problema de la familia y sus secretos: el padre ausente, la madre “torbellino”, las tías y abuelas cuyo destino se calla, la hija que no ha nacido pero ya carga sobre sus hombros voluntades y aflicciones que no son suyas.
Distintos en estilo y en su entendimiento del verso libre, hay en estos libros varias constantes: dormitorios tan grandes como el mundo pero incapaces de contener a los amantes, secretos de familia, el cuerpo que se deshace. Habituada a las casas vacías, la voz de Dorantes regresa sin remedio sobre sí misma, antes Sísifo que Odiseo navegando por cuerpos de agua turbios, donde incluso Caronte la rechaza (por mencionar algunos de los mitos a los que más recurre). En esta conversación, además de hablar sobre sus dos libros más recientes, Adriana comparte algo sobre sus poetas (de luz y oscuridad), lecturas, la escritura y las diversas maneras de transmutar la ausencia en el presente de la poesía.
Desde tu primer libro de poemas, Quién vive, hasta el más reciente, La espera y la memoria, hay un tema recurrente: la ausencia, ya sea de personas, éxito o felicidad. ¿Consideras que es la ausencia lo que impulsa tu poesía?
Trabajo mucho la ausencia, el vacío, la soledad, la muerte, pero creo una cosa que permea a todos mis poemas, de una forma u otra, es el fracaso, la imposibilidad, el buscar y no encontrar. Es una cosa muy a la usanza de Albert Camus y su Sísifo, que siempre se topa con una pared, pero que no se puede quedar ahí; debe empezar de nuevo, aunque vuelva a fracasar.
Esta voz poética, que se encuentra en un estado de dolor permanente, habla de cómo no se siente querida, respetada. Considero que esa es otra de las constantes: un horizonte de reconocimiento que esa voz, a pesar de su pesimismo, tiene cierta esperanza de alcanzar algún día.
Los griegos nos enseñan un montón de cosas, sus mitos nos siguen reflejando en situaciones importantes. A veces pienso que todos estamos como en el mito de Orfeo y Eurídice. Para mí es un mito muy importante porque nos enseña la fragilidad de las cosas y lo fácil que podemos perderlas. Pero si no hubiera esperanza, ¿para qué hacer cualquier cosa? Otro de los mitos que también me traspasan es el de Sísifo, pero atravesado por la mirada de Albert Camus, que para mí es casi una filosofía de vida: se te va a caer la piedra, pero tienes que bajar otra vez por ella, por mucho que pierdas y fracases, siempre tienes una nueva oportunidad. Por eso él dice que Sísifo es feliz, y eso atraviesa mi vida y mucho de lo que escribo. Sí, hay mucha oscuridad, pero al final hay algo de luz. Pienso que hay poetas de la vida y poetas de la muerte, poetas de la luz y de la oscuridad. Y a mí me gustan los de la vida, como Oliverio Girondo, que tiene poemas muy oscuros, pero que siempre renacen a la vida. Y eso es lo que yo he tratado: encontrar de nuevo un impulso, aunque eso te vuelva a meter en el hoyo.
En ese sentido, y ya que mencionas al Sísifo camusiano, creo que tu búsqueda ha valido la pena: has logrado construir una obra. Es decir, has atraído la atención de lectores y editores, cosa que puede concebirse como un éxito. Sin embargo, en las voces poéticas de tus libros siempre aparecen la insatisfacción y el miedo al fracaso, ¿por qué?
No sé por qué, pero así ha sido desde hace mucho tiempo. Creo que todos tenemos una oscuridad considerable. En mi caso, yo la manifiesto por medio de la escritura, la poesía. Soy una persona que funciona muy bien, “normal” si quieres, pero la oscuridad que de repente me invade la reflejo en lo que escribo: preguntas angustiantes, decisiones que hay que tomar en la vida, pérdidas, dolores, ausencias; cosas que nos pasan a todos pero decido que habiten con toda soltura en lo que escribo. Gracias a la poesía he encontrado cómo dejar que esa oscuridad tenga su lugar y florezca —lo que es un poco contradictorio, porque se trata de dejarla ser en todo su esplendor y belleza.
Sobre lo que mencionabas de los poetas de luz, también veo que prefieres en especial a los que son introspectivos. Tanto en La espera y la memoria como en La costumbre del vacío hay una tradición muy clara con la que tú dialogas, como los poemas de Emily Dickinson o Alejandra Pizarnik. ¿Cómo entablas el diálogo con tus poetas preferidas?
Para mí, Alejandra Pizarnik es muy importante. La costumbre del vacío tiene mucho que ver con el cuerpo y con cómo te sientes y posicionas a ti misma frente a una sociedad que juzga. Por eso me conecté mucho con la Pizarnik de los diarios, que no es lo más famoso de su obra —a diferencia de poemas como los de El árbol de Diana—, pero en los que es posible ver la esencia de lo que era ella. Hay un documental sobre su vida que se llama Memoria iluminada; ahí, sus amigos cuentan cómo era ella en la vida real. Ver eso, leer su diario y conectar con su poesía me hizo entender un montón de cosas. Ella se suicidó a los 37 años, pero lo que no se cuenta tanto es que cuando ella vivía en Estados Unidos (tenía una beca), empezó a tomar pastillas tranquilizantes o para dormir, sobre todo anfetaminas, en una época en la que se vendían como cualquier cosa. Empezó a hacer esto porque creía que estaba muy gorda para el mundo. Sentía que su aspecto no encajaba con la sociedad. Curiosamente, en su diario hay muchas menciones a que ella se sentía gorda; es impresionante el número de veces que ella habla de lo mal que se siente y de cómo no quiere que la gente la vea. Hay una parte en la que cuenta: “me vino a buscar Fulanito, no le abrí, no quiero contestar sus llamadas, voy a verlo tal vez en dos meses, a ver si para entonces puedo bajar unos cuantos kilos”. En ese sentido conecté mucho con ella porque la sociedad es muy cruel a veces y te impulsa e impone ciertas creencias que ni siquiera procesas si están bien o mal, simplemente las adoptas y ya: que si no eres talla tal, que si tienes que comer esto o lo otro. Ahí sentí no sólo que tenía algo en común con su poesía, sino también con su vida, su percepción del mundo y cómo se sentía juzgada por cómo se veía.
Tocas el tema de cómo la sociedad reacciona a las emociones de las poetas. Hoy todo el mundo lee los libros de Pizarnik y la celebran, pero en su momento, en tanto persona, quizás ella no fue tan escuchada. ¿Te preocupa la cuestión de si nadie te lee o te escucha?
No me preocupa tanto, fíjate. Creo que lo importante es conseguir lo que tú quieres lograr: escribir lo que querías escribir y bajo tus propios términos. Ya si tienes la fortuna de que te lo publiquen y que a alguien le guste, es una satisfacción de otro nivel. Pero si no, por lo menos tienes la certeza de que lograste acabar un libro y fue satisfactorio, auténtico. Por supuesto no a todo mundo le va a gustar lo que haces. La costumbre del vacío lo propuse a varias editoriales, lo mandé a concursos, a premios, residencias, y lo rechazaron. Lo mismo pasó con La espera y la memoria: busqué colocarlo en algún premio y no pasó. Eventualmente las cosas se dan y eso es una satisfacción extra, pero lo primero es saber que lo que hiciste es auténtico y está comprometido contigo mismo.
La costumbre del vacío es un libro sobre un asunto que está muy vigente en esta época: la lucha de la gente por bajar de peso. ¿Consideras que hay un pudor con respecto a este tema? ¿Tú qué pudor tuviste que vencer?
Este fue el libro que me sacó de mi zona de confort, incluso en cuanto a la forma, no sólo por el tema. Hasta ese momento había mantenido una estética constante en mis libros, como sucede en Quién vive o Entre mares salados, una concepción bastante clásica de la poesía: libros organizados en apartados, con un hilo conductor más o menos sutil (como sucede en La espera y la memoria, donde vuelvo a ese tipo de construcción). La costumbre del vacío se salió de la norma por completo. Estoy segura de que llevaba escribiendo ese libro en mi cabeza desde hace diez años. Un día empecé a escribir todas las cosas que uno tenía que contar, medir y pesar cuando se supone que tienes que bajar de peso: que cuántas gotas, calorías, gramos, sentadillas o cucharadas. Todo, todo, todo lo empecé a escribir en una locura y eso fue el inicio de esto que necesitó varios ojos y consejos para que se convirtiera en un libro. En ese entonces el proyecto se llamaba Las cosas que se cuentan, y la poeta Brenda Ríos —quien estuvo muy cerca en este proceso— me dijo que era posible que la gente confundiera contar cosas con relatar una historia.
Me di cuenta de que el libro estaba traspasado por un vacío constante, existencial y personal, de estado de ánimo, pero también físico. Cuando te dicen que te tienes que poner a dieta lo que te da es hambre, y es un hambre crónica, porque es una restricción muy fuerte a la que tu cuerpo no está acostumbrado. Así llegué al título y me pareció que era bastante acertado, pero también conservé los conteos como una obsesión. Por eso los poemas vienen acompañados de viñetitas: datos, hechos, testimonios, casos reales, algo que en parte se inspiró por la lectura de La belleza del marido. Un ensayo en 29 tangos, de Anne Carson, y la recomendación de Brenda Ríos de añadir epígrafes, recortes de periódicos, historias. Así pude tomar dimensión de lo absurdo que es en nuestro mundo el problema del hambre y la obsesión por bajar de peso, de cómo hay gente que no tiene nada con qué alimentarse mientras hay personas que tienen todo a su alcance y dejan de comer porque le tienen miedo a engordar. O cosas como el ayuno, que antes estaba relacionado con procesos espirituales y religiosos y ahora es una manera de engañar al cuerpo para que baje de peso.
Me parece que al paso de los años tus poemas se han acercado a procedimientos más habituales en el ensayo, a la usanza de Anne Carson, Maggie Nelson y Rebecca Solnit; o, como en México, Jazmina Barrera, Isabel Zapata, Karen Villeda o la propia Brenda Ríos. Además, los blogs, X (antes Twitter), las revistas digitales e internet en general también han sido espacios fundamentales para las voces de las mujeres. ¿Consideras que esas formas de escritura han ido moldeando tu poesía?
Creo que también me he ido metiendo por ahí, viendo las posibilidades de ese otro tipo de escritura. También he estado leyendo muchas cosas autobiográficas o literatura que parece ser autobiográfica: El año del pensamiento mágico, de Joan Didion; o Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnett, que es sobre la muerte de su hijo; o un libro de William Styron, Esa visible oscuridad. Memoria de la locura, que trata sobre la depresión. O también a Vivian Gornick, que tiene una facilidad para desnudarse y decir cómo ve, cómo siente, cómo le pasaron las cosas por la cabeza y el corazón. O Rachel Wiley, que tiene un libro muy relacionado con el cuerpo y la obesidad que se llama Nada está bien.
Para hablar de cómo ha evolucionado la forma en tu último libro, ahora que mencionas que volviste a un estilo más tradicional, ¿cómo caracterizarías lo que se lee en La espera y la memoria?
Creo que el estilo de La espera y la memoria fue el resultado de escucharme a mí misma al leer en voz alta. Este libro lo terminé, lo mandé a un concurso (no pasó nada), lo estuve tallereando con una persona que hizo acotaciones, observaciones muy precisas de algunas imágenes que estaban medio raras, que no se entendían, de algunos tropezones. Y aprendí que mucho tiene que ver con el tono. Tú te haces un tono propio, pero este tiene que atravesar de manera coherente todo el libro. Y ese mismo tono te dice dónde cortar los versos. No hay una regla de cuándo cortar en el verso libre; tu propio tono te dice en dónde sangrar, en dónde poner un espacio. Creo que en este libro apliqué un poco mejor lo que tiene que ver con cortes de verso, depuré adjetivaciones y terminó como un libro bastante cerrado, con un principio y un fin muy bien establecidos. Ahora estoy buscando un ritmo, sí, pero no tan estricto.
En tus libros la ausencia es un tema central. La espera y la memoria no es la excepción: aquí hay poemas sobre la ambigüedad de la familia, la ausencia paterna, amantes que se van… Para volverlos presentes en los poemas, ¿tuviste que tomar distancia de esos temas?
Creo que en esa distancia pude lograrla gracias a la ayuda de Brenda [Ríos]. (Como verás, ella ha estado muy involucrada en mi trabajo reciente.) Me dijo que siempre había que tomar una distancia, justo para no caer en el melodrama. También me ayudó mucho un taller de poesía personal y familiar al que yo me inscribí por cómo se llamaba: “Todo lo que se pudre forma una familia”, título que proviene de un verso de Fabián Casas. Desde hacía mucho tiempo andaba rumiando cosas de la familia y las lecturas que vimos ahí me dieron mucha luz. En ese taller hicimos ejercicios a partir de situaciones, imaginarias y reales, o de cómo imaginábamos que eran nuestros padres cuando eran novios, por ejemplo. Leímos los poemas de Sharon Olds en El padre, que ella escribió a partir de la enfermedad de su papá y tienen como característica la distancia, es decir, dice cosas muy fuertes pero sin caer en el melodrama. Traía también la inquietud por hablar de la ausencia del padre, no porque yo estuviera triste, sino porque me cayó un veinte muy importante en 2017: fui al médico y a la hora de preguntarme sobre el historial de mi familia, me di cuenta que del lado de mi mamá lo tenía todo muy claro, pero del otro no sabía nada. Después me di cuenta de que en mi familia había una dinámica del silencio, y no sólo en el caso de la ausencia del padre, sino en otras cuestiones.
En todas las familias hay temas escabrosos, incómodos, pero cuando los haces presentes y alzas la voz al respecto, puedes crear una incomodidad que quiebra la esfera. Por ejemplo, tengo una tía que no sé de qué murió; hay en la familia quien lo sabe, pero no es algo de lo que se hable. Son cosas que se han quedado en una cápsula y que no se dicen. También me di cuenta de que las familias participan en el juego de las apariencias: “Vamos a hacer de cuenta de que estamos todos muy bien. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy muy contenta con mi marido y tenemos a nuestros hijos y todo bien”. Y no, no es así. Ya en perspectiva te das cuenta de los mecanismos de defensa que van haciendo tus propios familiares, de las maneras de cuidarse, incluso, a partir del silencio.
¿Investigaste cosas de tu padre y todo lo que se cuenta en La espera y la memoria?
La mayoría de las cosas que cuento sucedieron en un espacio imaginario; yo no sé nada en absoluto. La única vez que pregunté sobre el tema me arrepentí, no por lo que me hayan dicho sino por lo que provocó mi pregunta. Ahí entendí que eso no se toca. A la hora de escribir sobre esto Brenda [Ríos], que es muy de mezclar géneros, me decía que metiera en ese libro recortes de periódico, que buscara artículos acerca de la ausencia del padre, a ver qué me prendían. Encontré en Google una gran cantidad de información sobre lo mal que salen los hijos cuando no tienen a su papá, de lo terrible que es crecer sin su padre: eran muchos del estilo “Las mujeres que no crecen con su papá terminan fracasando emocionalmente”. Me di cuenta de toda la basura que dicen las noticias de que si tú eres una mujer sin autoestima es porque no tienes papá. Pero yo sé que eso no es cierto.
La figura materna también es problemática en el libro, tanto desde el punto de vista de la hija, como de la mujer que le escribe a un bebé que no ha tenido. ¿Cómo fue hablar de esto que no es ausencia pero también plantea sus propias dificultades?
Si de por sí hablar de la ausencia del padre fue difícil, hablar de la relación con la madre también lo fue porque, por ejemplo, hay poemas que están inspirados en situaciones que viví con mi familia, e incluso pensé en no publicarlos. En una feria del libro pude preguntarle a Gornick cómo le hacía para escribir de una manera tan desnuda y sin tapujos. Ella respondió: “Si lo vas a pensar, para qué dices que vas a escribir. Para qué eres escritora si te vas a meter el freno”. Caí en cuenta de que no me voy a esperar a llegar a vieja o a que se muera la gente de la que hablo en mis poemas. Debo escribirlos ahora y sin ponerme freno.
Parece como si la voz poética que te ha acompañado a lo largo de los años sólo pudiera nombrar la oscuridad. ¿Te identificas con esa voz? ¿Realmente qué tanto se parece a ti?
Siento que tengo una nube con lluvia todo el rato. Pero eso es sólo algo de lo que soy, aunque siempre hay una parte de mí que es bastante oscura. De hecho, cuando estuve tallereando La espera y la memoria me aconsejaban quitarle un poco de azote; me decían que era demasiado. Pero soy eso también y vivir se siente así a veces —como en el último poema del libro, “Un frasco de cristal”, que trata sobre el fracaso y todo eso que nunca voy a ser—. Es lo que hay, y lo que hay lo digo con mucho gusto y mucho ruido. A mí no me avergüenza que haya algo oscuro en mí; lo que me gusta es escribirlo.
Un artefacto extraño brilla en la negrura.
Alguien reclamó su derecho de tránsito
y una nueva dirección apenas se revela.
Luego por las noches, la avenida cambia su sentido,
flota la basura espacial cerca de Omega.
A veces hay ceguera en las pasajeras,
a veces anhelos cautivos.
En el espacio profundo no hay luces
que marquen el destino,
no hay semáforos en rojo
que detengan la odisea de las tripulantes.
Pasamos ratos juntas, nos parecemos,
pero yo soy de marzo y ella, de julio.
Ayer vi a Marcela,
me gusta el timbre de su voz,
me recuerda que no soy la única,
ese trino en el jardín me da la certeza
de que existe algo parecido a una parvada.
En tres meses construyes puentes
indestructibles.
Ella sobrevivió a la demolición de un árbol,
igual que yo.
Un jueves por la tarde descubrimos
madrigueras de hierbabuena,
masticamos sus hojas picantes
mientras el día crecía verticalmente.
Nunca quisimos
que se hiciera de noche,
pero los días así de inclinados
no duran tantas horas.
No hay testigos que cuenten la historia,
que nos dieran señales,
coordenadas precisas,
mapas interestelares.
Todo forma parte del mismo naufragio.
Me daba la sensación de llevar una casa
imaginaria al comedor, a la sala, luego al cosmos.
Mi casa de la infancia,
ese fantasma amarillo
que dibujé en los
cuadernos de primaria.
Diego Alonso Sánchez, Un sol líquido, Vallejo & Co., Lima, 2022, 56 pp.
A diferencia de sus libros anteriores Por el pequeño sendero interior de Matsuo Basho (2009), Se inicia un camino sin saberlo (2014) y Pasos silenciosos entre flores de fuji (2016), Diego Alonso Sánchez (Lima, Perú, 1981) elige un título breve para su más reciente publicación: Un sol líquido (2022). En este libro de poemas, publicado por la editorial Vallejo & Co., es posible encontrar una continuidad de los temas recurrentes en su obra previa, por ejemplo, el padre que ve crecer a su hijo, el amor o el tono japonista. Sin embargo, Un sol líquido tiene un carácter misceláneo en el que es posible apreciar acercamientos a la poética de la polaca Wisława Szymborska y alusiones a Pompeya, además destaca una clara preocupación social, centrada en el contexto andino.
Diego Alonso Sánchez, ganador del premio José Watanabe Varas 2013, decide organizar a los dieciocho poemas que conforman Un sol líquido en cuatro partes: “La misma metáfora desenterrada”, “Asuntos humanos”, “El destino de los olvidados” y “Mi bastón ya no hace sombra”. Todos estos apartados van antecedidos de dos epígrafes, uno de José Watanabe y el otro perteneciente a la poeta Edith Södergran, ambos coinciden en tomar como protagonista al viento y no es casualidad, los poemas de Un sol líquido conservan un tono esencialista, un vínculo entre la naturaleza y el humano, una luz solar que se va diluyendo en el ojo del poeta y su relación con el mundo.
El tono metapoético permea en todo el libro, que explora el oficio de poeta, la escritura del poema y su relación con la vida cotidiana. En “Reflejo”, por ejemplo, se puede apreciar al poema como anécdota del proceso creativo, una especie de bitácora poética. Esta búsqueda en torno a la creación artística ha llevado a Sánchez a un diálogo constante con la tradición poética universal. Es así como puede entenderse, de manera justa, los tres libros de poesía que anteceden a Un sol líquido. Los poemas de Sánchez son un peregrinaje en el que dialogan sus hallazgos poéticos con sus experiencias personales. En el poema “Nada deja de existir” sigue latente esta sensación de naturaleza que descubre al emprender un viaje:
Ahora llueve y te sorprendes,
como frente al espejo que te repite
con tenue persistencia.
Y nadie sabe lo que hay en tu corazón,
ni este poema que va escapándose por tu boca,
mientras que florece en el firmamento
eso que ya no importa (15).
La escritura poética como viaje permite recordar los prostíbulos de Pompeya en los que “la poesía se derramaba como sudor/ sobre los vientres de roca (18)”, escuchar el sonido de los aviones sobre Hiroshima en agosto de 1945 o el sufrimiento de un minero, “minúsculo trabajador boliviano/ que también eres Montañana (37)”. El eco de Vallejo resuena en la segunda parte del poemario “Asuntos humanos”, cuyos poemas que cantan al amor comienzan con uno sobre la madre.
Los poemas que tienen por eje al amor vuelven a aparecer en la obra de Sánchez, pero, a diferencia de Pasos silenciosos entre flores de fuji, el lector sabe que en el origen de Un sol líquido hay una madre peruana que también es la maestra de un poeta; sabe de la hermosa fosforescencia del cuerpo a través de una ventana o del encuentro con la belleza en una Playa de Arica. A la sección “Asuntos humanos” le sigue la tercera parte del libro, titulada “El destino de los olvidados”, que consiste en tres poemas donde los versos son un hondo reclamo ante la injusticia social.
Solo hay que extender nuestra mirada
sobre los campos del hambre,
bajo las nubes del odio
y las piedras se quebrarían en llanto (35).
En el poema “Si me permites hablar”, el autor rinde homenaje a la líder minera feminista Domitila Barrios de Chungara. “El destino de los olvidados”, sección a la que pertenece aquel poema, es un diálogo con sectores sociales no privilegiados; en el tercero de sus textos, los cuestionamientos del autor se dejan ver nuevamente, pero esta vez no en un tono metapoético sino en uno de reclamo para enunciar dos preguntas: “¿Quién gobierna el destino de los insignificantes?, ¿quién gobierna el destino de los olvidados?” (39). El sujeto lírico no puede contestar del todo estas preguntas, así que recurre a la enumeración poética para mostrar una multitud de resistencias humanas a las desigualdades económicas y sociales:
En pleno día,
un campesino, una cocinera, un chofer,
una obrera, un vendedor, una barrendera,
un desempleado, una compañera sindicalista,
millones de universos humeantes
escuchan a Martina,
leen a Vallejo
y, mientras trituran sus dientes,
piensan en resistir
y en amar (38-39).
En la última parte de Un sol líquido, Sánchez regresa al sonido de agua y nombra a Bashō. El tono contemplativo aparece en todos los poemas que integran dicha parte, acompañados de ecos ya familiares en su poética. Así, en “Las moradas”, resuena la voz del poeta japonés Kamo no Chōmei (1155 –1216) y culmina, en el poema “Cervatillo”, con una reflexión sobre la paternidad desde una perspectiva ya señalada en sus poemarios anteriores. En este poema su autor ya no imagina la partida del hijo. Ahora el poeta vive esta realidad; su hijo ha crecido y teje su propio destino:
El viento afila sus navajas de hielo
en los pinos oscuros:
un joven ciervo,
que hasta hace poco fue un cervatillo,
hurga en el horizonte
Y en ese hecho se reconstituye
casi todo en el universo (51-52).
Los temas de este libro concuerdan con la vida íntima del poeta, desde los recurrentes hasta las nuevas apariciones de lo social. Sobre esto último, basta echar una mirada al ambiente político peruano para entender la necesidad de lanzar un reclamo así. Diego Alonso Sánchez pone dieciocho poemas sobre la mesa que se abren a manera de mapas para que el lector recorra contemplativamente —y, a su vez, con furia— los caminos iluminados por Un sol líquido.
Versiones y nota introductoria de Julio Trujillo
John Berryman nació en McAlester, Oklahoma, en 1914 y se suicidó el 7 de enero de 1972, saltando de un puente en Minneapolis al río Mississippi. De su obra se citan siempre los poemas de la serie The Dream Songs (1969), que le granjearon reconocimiento y lo pusieron en el mapa como figura central de la “escuela confesional”. Sobre esta etiqueta, Berryman dijo en una entrevista para The Paris Review: “La palabra no significa nada. Entiendo el confesionario como un lugar al que vas a hablar con un padre. Personalmente, no he ido a confesión desde los doce años”.
Fue un poeta brillante y torturado, sin duda herido por el suicidio de su padre, quien se pegó un tiro prácticamente frente a él cuando Berryman tenía doce años (Berryman adoptó su apellido de la segunda pareja de su madre, John Angus McAlpin Berryman). De su primer libro, The Disppossessed (1948), Randal Jarrell dijo que era demasiado derivado de Yeats, a lo que Berryman respondió que él no quería ser como Yeats, sino ser Yeats. En The Dream Songs, Berryman se desdobló en Henry, alter ego y portavoz que expresó con gran originalidad ese híper lúcido ataque de nervios que fue su vida. La influencia de esos poemas llega hasta nuestros días: cada uno de los capítulos finales de las cuatro temporadas de Succession se titula citando la “Dream Song 29”: “Nobody is Ever Missing”, “This is not for Tears”, “All the Bells Say” y “With Open Eyes”. Fue maestro universitario toda su vida, dando cátedra incluso cuando peroraba, totalmente alcoholizado, en los pubs de Dublín ante unos cautivos parroquianos. Libró una intensa batalla contra el alcoholismo, en la que dejó la vida, pero también una novela inconclusa para ayudar a sus hermanos de dolor: Recovery (1973). Berryman solía decir que tenía “la autoridad del sufrimiento”. Su penúltimo libro, Love and Fame (1970), fue mal recibido por la crítica, aunque en él hay poemas memorables, como el que aquí presentamos: “Once invocaciones al Señor”, del que su amigo Robert Lowell dijo que era “uno de los grandes poemas de la era”.
I
Amo de la belleza, artesano del copo de nieve,
inimitable planificador, dador de una Tierra
tan hermosa y diferente de la aburrida Luna,
gracias por tal y como es mi don.
He compuesto una oración matutina para ti
que contiene con precisión todo lo que importa.
“Conforme tu voluntad”, así comienza.
Me llevó dos días en total. No aspira a la elocuencia.
Has venido a rescatarme una y otra vez
en mis tortuosos y a veces desesperanzados años.
Has permitido que mis amigos talentosos se autodestruyeran
y yo sigo aquí, severamente dañado, pero funcionando.
No conocible, como yo soy desconocido para mis conejillos
de Indias: ¿cómo puedo “amarte” a ti?
Yo sólo llego absolutamente y con confianza
hasta el asombro y hasta la gratitud.
Sobre si renacemos, no tengo la menor idea.
No lo parece desde los puntos de vista
científico y filosófico, pero ciertamente
todas las cosas son posibles para ti
y creo tan firmemente en tu Resurrección
y apariciones ante Pedro y Pablo como creo estar sentado
en esta silla azul. Pero esa pudo ser una ocasión especial
para establecer su fe preparatoria.
Cualquiera que sea tu propósito, acepta mi fascinación.
Que yo esté siempre atento hasta la muerte
a tu más mínima enseñanza o instrucción. Incluso
sé que me asistirás de nuevo, Amo de la intuición y la belleza.
II
Santo, supongo que así me atrevo a llamarte
sin pretender conocer nada sobre ti
salvo tu capacidad infinita en todos lados y siempre
y en particular una cierta bondad conmigo.
Tuyo es el estrujante, terrorífico para mi cuñada, trueno,
tuyos son los botones de las prímulas en primavera,
la misericordia de Cristo,
la gris sabiduría de un Freud sin dios:
tuyas las almas perdidas en pabellones mal atendidos,
quienes agonizan a través del mundo
en este instante del tiempo, todos los hombres funestos,
Belsen, Omaha Beach—
incomprensibles para nosotros tus maneras.
Puede ser que el Demonio después de todo exista.
“No intento reconciliar nada”, dijo el poeta a los ochenta años,
“este es un mundo condenadamente extraño”.
El hombre arruina al hombre y a la buena tierra.
¿Qué tanto, mi Señor, por fin permitirás?
Pospón hasta la muerte de mis hijos tu destrucción,
si esa es tu inevitable, inefable voluntad.
Digo “Venga tu reino”, no significa nada para mí.
¿Has preparado asombros para el hombre?
¿Una súbita Venida? Muchos así lo creen.
Y yo, sin saber nada, no.
III
Único centinela de las estrellas fugaces, protégeme
contra el destello de mi rápida lujuria, enséñame
a verlas como hermanas y como hijas. Sostén
mis grandes empeños de escritor y esposo.
No me abandones en mis horas locas;
concédeme dormir y que la gracia suavice mis sueños;
dame paciencia hasta que la cosa esté terminada
y haya una mirada cuidadosa de mi logro.
De tiempo en tiempo regálame tu hombro.
Cuando todos mis nervios adoloridos griten,
guarda el whisky. Vacía mi corazón hacia Ti.
Déjame andar sin miedo la común senda de la muerte.
A veces me enojo con mi hija pequeña,
lleno sus ojos de lágrimas. Perdóname, Señor.
Une mi alma diversa, centinela solitario
de las vastas e individuales estrellas.
IV
¿Si pronuncio Tu nombre estás ahí? Puede que así sea.
Tú no eres distraído, como yo.
Yo lo soy tanto, que tuve que dejar de manejar.
Tú atiendes, me parece, los asuntos humanos.
A través de las épocas se juntan ciertas bendiciones,
se acumulan horrores, los mejores hombres fallan:
Sócrates, Lincoln, Cristo misterioso.
¿Quién puede ir en búsqueda de Ti?
Excepto Isaías y Pascal, que vieron.
No me atrevo a indagar esa visión, aunque un fragmento
por fin en plena crisis me fue revelado.
Entonces cambié para siempre, para hacerme tuyo.
¡Cuidador!, cuídanos, pues estamos en apuros.
Diario, de noche, vamos desnudos hacia la tormenta
con la amenaza de perder todo contra el miedo y arruinarnos.
Regálanos adrenalina y capas largas.
Tú que te apareces en las avenidas de Angkor Wat
recogiendo todas esas oraciones, toda esa gloria dispersa,
aparécete ante mí en la esquina de la Quinta y Hennepin.
¡Escudo y fuente fresca! ¡Manifestador! Mío incluso.
V
Santo, y santo. Se dice que los condenados dicen
“Nunca pensamos terminar en este sitio”.
Tengo bastante claro, Amigo mío, que no hay tal sitio
decretado para el hombre inapropiado y malo.
Seguramente se aburren y se olvidan. También nosotros,
los más o menos justos, me parece que dormimos
sin sueños para siempre mientras giran mundos.
El descanso puede ser tu mayor don.
¡Descanso o transfiguración! Ven y ven
cuando sea Tu voluntad. Mi hija y mi hijo
se las arreglan sin mí, cuando mi obra se hace
en Tu opinión.
Fortalece a mi viuda, deja que sueñe conmigo
en horas sosegadas que vayan a menos.
Su corazón se sobresalte en otro lado, así lo espero.
La dejo en manos Sabias.
VI
Bajo una nueva gerencia, Su Majestad: la Tuya.
Yo estuve solo con la mía desde la infancia,
cuando el suicidio de mi padre a mis doce años
vino a apagar la vela más brillante de mi fe, y mírame.
Serví en la misa de las cinco seis madrugadas por semana,
adorándote a ti y al padre Bonifacio,
memorizando ese latín con que explicaba.
Trabajábamos solos o había una o dos mujeres.
Luego mi pobre padre frenético. Confusiones y aflicciones
siguieron a mis días. Las esposas me dejaron.
En bancarrota, cerré mis puertas. Tú perforaste el techo
dos veces y otra vez. Finalmente abriste mis ojos.
Mi naturaleza bipolar se fusionó en ese punto
del tiempo antier hace tres semanas.
Ahora, hojeando una historia antigua de la Iglesia,
me identifico con todos, hasta con los heresiarcas.
VII
Después de un estoico, un peripatético y un pitagórico,
Justino Mártir estudió las palabras del Salvador,
hallándolas breves, precisas, terribles y llenas de frescura.
Esto me pica la curiosidad.
Que un día Sherry la desamparada, guapa, alta, delgada,
hoy a sus 29, su vida el Desierto del Sahara,
quien jamás ha disfrutado una relación significativa,
así pueda encontrar Sus relampagueantes palabras.
VIII
Una plegaria para el ser
¿Quién soy yo insignificante que Tú te esfuerzas tanto
por apropiarte de mi dolor?
No entiendo, pero creo.
Los narcisos responden a la brisa con ingenio.
Iníciame en mis secretos. Endurece este corazón
para soportar sus horrorosos gritos, oh, amortigua
el primer choque y el segundo, haz que en pleno aire
se pasmen los demonios que me atacarían.
Que antes de despertar, una dulce mañana tras otra,
se desvanezcan mis sueños y los correos de mis admiradores,
y hazme pequeños favores que no se me han ocurrido,
Padre benéfico e ingenioso.
Alivia en su muerte a mis amigos queridos,
y a todos los que he querido en mi viajera vida,
de hecho, a quien quiera donde sea. Levanta
sobriamente hacia la verdad mi temerosa autoevaluación.
IX
Sorpréndeme en un día cualquiera
con una bendición gratuita. Hasta yo he hecho bien
sobrepasando expectativas. ¿Cuánto representamos,
pues, frente a Tu munificencia?
Interminable: un viejo teólogo afirma
que incluso decir que Tú existes es engañoso.
Ajá. Le creo al personaje del siglo segundo,
estrecho su marchitada y glorificante mano.
Tú ciertamente no existes como yo,
encarnando a un tiempo al meteorito
y a la cascada brillando bajo el sol
o a ciegos peces pálidos en cuevas.
Tenme en cuenta a mí, Quien nada olvida
y Quien continúa. Yo no sé nada de antemano
y olvido muchas cosas. Tú mantienes
obsolescencias imperiales, una viuda al margen.
X
Temeroso me asomo al sendero en la montaña
donde una vez pasó Tu sombra, Pintor de las nubes
y sus fantásticas suposiciones. Tengo miedo,
nunca lo he confesado hasta ahora.
Me volví a enamorar de ti, Padre, por dos razones:
fuiste bueno conmigo y un delicioso escritor,
racional y apasionado. Ven a mí de nuevo
como dos veces viniste a Azarías y Misael.
Presidente de la hermandad, nuestras suaves asambleas
inspiran al párroco y lo instigan a no ser aburrido;
mantennos semanalmente en orden; ama a mis hijos,
a mi madre lejana y enferma, a mi hermano lejano, a mi esposa.
Aceita mi turbulencia, como ante Tu dictado
yo transpiro mis trabajos obstinados.
El padre Hopkins dijo que el único crítico literario es Cristo.
Déjame recostarme, exhausto, satisfecho con eso.
XI
Germánico se arrojó sobre el león salvaje en Esmirna,
deseando terminar rápidamente una vida sin ley.
La multitud cimbró el estadio.
El procónsul se asombró.
“Seis años y ochenta he sido su sirviente
y no me ha hecho daño.
¿Cómo puedo blasfemar contra el Rey que me salvó?”
Policarpo, pupilo de Juan, frente a las llamas.
Hazme también a mí honorable al final del tiempo
a mi medida, que entonces Tú sabrás premiar.
Cáncer, senilidad, manía,
rezo por estar listo con mi testimonio.
En 1968, año paradigmático en la historia política y social de muchos países, entre ellos Francia, Paul Celan (1920-1970) se unió al comité de redacción de la revista de poesía L’Éphémère, fundada un año antes por un grupo de poetas entre los que se encontraba Yves Bonnefoy (1923-2016). Así, los caminos de dos de las voces poéticas más representativas del siglo XX se cruzaron —la primera, principalmente en alemán; la segunda, en francés—. Nacidos en la década de los años veinte, ambos empezaron a ganar reconocimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos traductores hicieron de la palabra un espacio de crítica a la palabra misma, en tanto construcción que fragmenta el mundo y cuestiona nociones fundamentales como la vida y la muerte o la guerra y la paz, que son, al final, confrontaciones del yo con el otro. La palabra, como categorización de las realidades del mundo, crea pertenencias que construyen identidad, que atraviesan la individualidad. De hecho, Bonnefoy dirá de su amigo Celan, después de la muerte de éste en 1970, que a Paul siempre se le recordó que era un judío sin patria, un rumano que escribía en alemán, un francés por naturalización, un germano francoparlante, un exiliado en París, etcétera. Esta “no pertenencia” —que es al mismo tiempo pertenencia—, también puede ser atribuida a Bonnefoy, pero desde un contexto menos violento, si podemos decirlo así. Su obra como cuestionamiento del concepto rompía, aún más, una realidad que se mostraba en los años cincuenta: un cementerio de ideas y de cuerpos, un monumento derruido de algo que ya no se sabía qué era, contemplado durante el instante en que caía hecho cenizas. Así, un diálogo poético entre esos autores es posible a partir de la materialidad del mundo, expresada mediante la performatividad de la palabra y el instante de su enunciación, que es también el de su desaparición.
Para Michel van Schendel, la poesía de Bonnefoy está vinculada al drama, a la crisis desencadenada por el acto de comprender, que hace evidentes los límites y las ausencias, y pone en marcha el movimiento de renovación de la realidad, la creación desde la contemplación, la cual se expresa mediante la inmediatez de la palabra, en el rito de murmurar el verso. Lo nombrado es; adquiere cuerpo, forma; se define y se disuelve inmediatamente al ser enunciado porque la palabra ocurre en el devenir del tiempo. Esta acción instantánea: ser y no ser, vivir y morir, puede apreciarse en versos como los siguientes, pertenecientes a Del movimiento y de la inmovilidad de Douve (1953):
Tu rostro esta noche iluminado por la tierra
Pero yo veo tus ojos corromperse
Y la palabra rostro ya no tiene sentido.
La tierra ilumina porque revela los límites de las formas, pero el rostro comienza inmediatamente a descomponerse. Y entonces, ¿qué es un rostro? Cuando mencionamos que Bonnefoy cuestiona el concepto, nos referimos a las nociones que configuran lo más elemental de la realidad humana, como, por ejemplo, la palabra cuerpo, que crea una experiencia espacio-temporal que posibilita la existencia de la materia-cuerpo. Así, la poética de Bonnefoy es aquélla de la ausencia y presencia de las formas, de la ausencia y presencia de la muerte, cuya enunciación paradójica obliga al lector a hacerse la pregunta fundamental y fundadora de toda visión del mundo: ¿Qué es?
La famosa “imposibilidad del lenguaje para expresar el mundo”, como afirma Van Schendel —digo famosa por inherente a la historia de la literatura—, se convierte en “austeridad del lenguaje”, en un desnudamiento de la palabra cuya necesaria exactitud revela su carácter polisémico. Volviendo al ejemplo del “rostro”, ¿cuántos sentidos son contenidos en esa palabra? ¿Cuántos significantes? ¿De quién es el rostro del que se habla?
Paul Celan, en tanto que poeta judío que hizo suya “la lengua de los asesinos”, consideraba que el poema era el lugar donde el poeta daba testimonio de su experiencia del mundo, es decir, de la unicidad irremplazable. Estar dividido entre la afirmación y la negación de una identidad profundamente vinculada al uso de la lengua, lo llevó a concebir el poema como un espacio utópico para abrir —en palabras de Hugo Echagüe— “el tiempo y la posibilidad de construir un lugar humano más allá de lo humano”, donde las formas, lo material, la lengua misma, están estrechamente vinculadas, como en Bonnefoy, al movimiento y a la nostalgia de la pérdida, como puede apreciarse en estos versos de Amapola y memoria (1952):
También tu cabello vuela sobre el mar con el enebro dorado.
Con él se vuelve blanco, entonces lo tiño de azul-piedra:
el color de la ciudad donde al final fui arrastrado hacia el sur…
En estos versos leemos dos materialidades: la corporal, natural, humana, y aquella de la ciudad como lugar de exilio, lugar no buscado. Lo inasible del cabello al viento, las olas y los colores de la ciudad mientras el sol realiza su viaje diurno son trayectos que ocurren una sola vez, a pesar de su carácter cíclico. Todas las mañanas del mundo son únicas, dirá Pascal Quignard, quien también coincidió con Celan y Bonnefoy gracias a L’Éphémère y comparte con ambos la necesidad de una verdad terrenal que otorgue sentido a la cotidianidad y a las metamorfosis de la realidad humana y de la individual, que obedecen a fuerzas que no siempre pueden controlarse, a decisiones que parten de la existencia de la alteridad. En Celan, tú es el pronombre por excelencia: tú es lo que se pierde, lo que se recupera, lo que se recuerda, lo que se dice. Tú es el mundo en tránsito, y aquí se encuentra uno de sus vínculos con Bonnefoy. Al intentar explicar las transformaciones de un tú, la voz poética de Celan comprende que el yo también está en movimiento continuo.
Los años de ti a mí
De nuevo se ondula tu cabello cuando lloro. Con el azul de tus ojos
cubres la mesa de nuestro amor: un lecho entre verano y otoño.
Bebemos lo criado por alguien que no era yo, ni tú, ni un tercero:
saboreamos algo vacío y último.
Nos vemos en los espejos del mar profundo y nos pasamos más deprisa las viandas:
la noche es la noche, comienza con la mañana,
me tiende junto a ti.
En ambos poetas observamos una configuración seguida de una disolución de las formas, que acontece en muy diversos ámbitos de la realidad. En Bonnefoy este devenir refiere los cambios de la materia, que ocurren en la contemplación del tránsito estacional y en fenómenos como la podredumbre de la muerte, lo que a su vez constituye un guiño a Baudelaire. Asistimos, en muchos sentidos, a un drama que acaece naturalmente, a pesar del hombre. Para Celan, dicha metamorfosis habla también de un exilio que es políticamente problemático, en tanto que choque entre dos realidades que no pueden reducirse a una de ellas; ello significaría negar la alteridad y, por consiguiente, simplificar el mundo y simplificarse a sí mismo. En Reja de lenguaje (1959), los pozos son las tumbas de los desaparecidos, y el trauma de la muerte del otro nos habla de nuestra propia muerte.
(Cuenta de los pozos, cuenta
de la corona de los pozos, de la carrucha de los pozos,
los cenotes de los pozos – cuenta.
Cuenta y recuenta, el reloj,
también éste, se va a parar.
Agua: qué
palabra. Te comprendemos, vida.)
La poesía permite contemplar cara a cara las contradicciones de la realidad, sus aspectos nefastos, que se comprenden en retrospectiva y desanudan el concepto. Esta inestabilidad conduce muchas veces al silencio, al asombro frente a una realidad que se impone frente al lenguaje y los intentos humanos por decirla, en un momento de la historia occidental en el que todos los discursos, incluido el del arte, habían participado en el horror de la guerra y la desolación de la reconstrucción. “Agua, qué palabra”, exclama Celan, invitándonos a sorprendernos por la existencia no sólo del elemento y de las sensaciones que su contacto nos provoca, sino por la palabra misma, por la elección de cierto vocablo para denominar cierta realidad, que, al final, escapa a toda denominación y conlleva un enmudecer maravillado, un estallido del concepto. Por su parte, Bonnefoy hace del silencio el momento en que inicia el trabajo poético y nace una nueva escritura, una nueva oportunidad para decir.
Y yo grabaré en piedra
En recuerdo que brilló
Un círculo, ese fuego desierto.
La poesía deviene así reconstrucción de la memoria, una memoria intangible excepto en los lenguajes humanos. El recuerdo es, ante todo, la facultad de recrear. No es gratuito entonces que en Bonnefoy y Celan exista un esfuerzo por revelar usos de la palabra que hagan consciente la dimensión proteica de la poesía. No se trata únicamente de fundar mundos poéticos, sino de sostenerlos desde lo humano. La palabra, mermada por la Historia, debe volverse receptáculo de todo tipo de discursos para dar cuenta del drama occidental.
Paul Celan, en la revista El Meridiano [Obras completas], escribió: “¿Y qué serían entonces las imágenes? Lo que se ha percibido y lo que se ha de percibir sólo una vez, siempre una vez y sólo ahora y sólo aquí. El poema sería así el lugar donde todos los tropos y metáforas nos invitan a reducirles al absurdo”. La escritura de Celan, desde una reflexión de la muerte ligada a la experiencia del Holocausto, concibe el tiempo como una cadena de instantes cuyo carácter irrepetible sólo puede recuperarse mediante la escritura y la lectura, siendo el lector el receptor de un mensaje lanzado al mar. Al mismo tiempo, el poeta pone de manifiesto que la empresa poética, su terquedad al querer decir, al necesitar decir, conduce también al silencio maravillado al que hemos aludido, a un cortocircuito en el que se comprendió algo y nada al mismo tiempo, pero ese algo deja su huella. “Te comprendemos, vida”, dice el poeta: te comprendemos en este momento. El instante es posible en tanto que la alteridad existe y alienta no sólo el diálogo, sino el recuerdo. Hemos dicho que el poema es la representación de una memoria, pero añadimos el resto de la idea: la lectura constituye la revelación de dicha memoria, una segunda recreación de la experiencia de la alteridad.
Para Bonnefoy, la escritura poética está vinculada a la tierra, a lo mineral. No refiere a realidades trascendentales, sino a una suerte de alquimia del verbo que permite vislumbrar su carácter proteico, al que ya hemos aludido, así como su honesta desnudez, su funcionamiento primordial, su materialidad preciosa que se trabaja con las manos, con el intelecto, y que no necesita más que mostrarse. No en vano, y en esta misma línea de pensamiento, Celan afirmó que “sólo verdaderas manos pueden escribir verdaderos poemas. No veo ninguna diferencia entre un apretón de manos y un poema”. En otras palabras, la honestidad del poema está relacionada con su ser materia, es un don que se ofrece mirando de frente. En Celan, los ojos son motivos poéticos centrales. En tanto que refugio siempre abierto, son símbolo de hospitalidad, como se puede apreciar en estos versos de “Elogio de la lejanía”:
En la fuente de tus ojos
viven las redes de los pescadores de la mar del extravío.
En la fuente de tus ojos
el mar cumple su promesa.
Aquí arrojo yo,
un corazón que se detuvo entre los hombres.
Estos versos revelan la herencia judía de Celan, y aluden a los versículos de los evangelios que narran el pasaje en el que Jesús indica a los pescadores que vuelvan a echar las redes porque encontrarán alimento. El mar es la fuente de sustento primordial como los ojos de la mujer amada son germen de vida. Asimismo, el instante en el que se contemplan los ojos de la amada rompe el horizonte e interrumpe el tiempo: el corazón que se detuvo entre los hombres, en diálogo con los ojos, logra reunir en un solo momento el pasado (el pasaje de los pescadores), el futuro (la promesa) y el presente (el acto de contemplar). Así, el instante se extiende y se llena de sentido. Por su parte, Bonnefoy enfatiza el carácter dialógico del instante en que se nombra, la simbiosis entre el individuo y aquello que contempla: “Douve, yo hablo en ti; y te encierro/ en el acto de conocer y de nombrar”. Estos versos son sugestivos, pues a lo largo del poemario Del movimiento y de la inmovilidad de Douve, Bonnefoy intenta decir todas las facetas y metamorfosis de esta figura femenina, de esta fuerza de la naturaleza contenida, precisamente, en el apelativo Douve. ¿Qué es Douve y qué es el conocimiento? Un instante en el que una palabra sintetiza una experiencia y luego la deja ir. El conocimiento es, probablemente, abrir los brazos para recibir a la Otredad. En lo que respecta a Celan, el poeta recurre al motivo del encuentro en el espacio para expresar estas imágenes fugaces, en poemas como “Colonia, Am Hof”:
Tiempo de corazón, las figuras
del sueño responden por
la cifra de medianoche.
Algo habló en el silencio, algo calló,
algo se fue por su camino.
Proscrito y Perdido
estaban en casa. Vosotras, catedrales.
Vosotras, catedrales no vistas,
vosotros, ríos no escuchados,
vosotros, relojes en lo hondo de nosotros.
Lo no dicho en el poema, lo nombrado y, al mismo tiempo, lo carente de nombre propio, enfatiza el acto ético de nombrar a aquellos seres anónimos que se difuminaron en el devenir histórico, como señala Walter Benjamin. El nombre, dicho y no dicho, da sentido y, como consecuencia, reconstruye la relación con el Otro/ lo Otro, en la que se revela la propia extrañeza, como lo anuncian estos versos de Bonnefoy:
¿Qué palabra surgió cerca de mí?
¿Qué grito se hizo en una boca ausente?
Apenas escucho gritar contra mí,
Apenas siento ese aliento que me nombra.
Sin embargo, ese grito encima de mí viene de mí,
Estoy amurallado en mi extravagancia.
¿Qué divinidad o qué extraña voz
Consintió habitar mi silencio?
George Steiner señala que el lenguaje no puede mostrarse indiferente frente a los hechos históricos, que el acto de nombrar conlleva una herencia de la que el poeta, en tanto artífice del lenguaje, debería ser responsable. En este sentido, ¿qué hacen Yves Bonnefoy y Paul Celan con el lenguaje que heredaron y que van a legar? ¿Cómo se hacen cargo de sus ruinas? Celan y Bonnefoy, cada uno desde su poética, escriben, como señala el poeta italiano Andrea Zanzotto, “dentro de las cenizas, llega[n] a otra poesía venciendo ese aniquilamiento absoluto, y no obstante, en cierto modo, permaneciendo en ese aniquilamiento”. Aniquilar el concepto, reconstruir el concepto, como lo señala Jean-Pierre Lemaire, con el objetivo de evidenciar no sólo la presencia, sino la experiencia sensible de la presencia, es decir, el detonante material del poema y su elaboración a través de la palabra. Como ocurre con las cenizas, estamos frente a una destrucción y reconstrucción de la realidad cuyo resto es lo efímero y también la poesía, que viene del tú, que viene del otro.
Obra consultada
Benjamin, W. (1940). “Tesis de filosofía de la historia” en Angelus Novus. Barcelona : Edhasa, pp. 77-89.
Bonnefoy, Y. (1982). Poèmes. Paris : Gallimard.
Celan, P. (1999). Obras completas. Madrid : Trotta.
Echagüe, H. Una aproximación a la lírica de Paul Celan. TÓPICOS. Revista de Filosofía de Santa Fe (Rep. Argentina) N° 15, 2007, pp 77-86.
Jerade Dana, M. Memoria y Voces: Paul Celan. Acta poética 27 (2) OTOÑO 2006.
Lemaire, J.P. Yves Bonnefoy l’exil et la présence. Revue Etudes 2016-12, pp.73-80.
Marques Rambourg, M. La métamorphose de l’image chez Yves Bonnefoy : Le mouvement du poème. Carnets Revue électronique d’études françaises de l’APEF. Première Série – 5 | 2013. (Consultado el 9 de abril de 2023).
Polanco, J. Heridas de realidad. Poesía, testimonio y silencio. Universidad Viña del Mar – Universidad Técnica Federico Santa María, pp. 17-30.
Steiner, G. (2003). Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Barcelona: Gedisa.
Van Schendel, M. Yves Bonnefoy ou la mort vivante. Liberté : art et politique. Volume 3, numéro 3-4 (15-16), mai–avril 1961 URI : https://id.erudit.org/iderudit/59756a (Consultado el 9 de abril de 2023).
Entrega de los premios “M’illumino d’immenso”,
Concurso Internacional de Traducción de Poesía del Italiano al Español y viceversa, 2023
También este año “M’illumino d’immenso” atrajo la atención de traductores de muchos países diferentes:
En la sexta edición de “M’illumino d’immenso”, Premio Internacional de Traducción de Poesía del italiano al español, participaron 159 concursantes, de edades comprendidas entre los 13 y los 83 años, procedentes de 26 países diferentes (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, México, Montenegro, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
En la primera edición de “M’illumino d’immenso”, Premio Internacional de Traducción de Poesía del español al italiano, participaron 223 concursantes, de edades comprendidas entre los 16 y los 85 años, procedentes de 20 países diferentes (Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, España, Francia, Guatemala, Italia, México, Montenegro, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, Suiza, Uruguay y Venezuela).
En total, 382 traductores de 28 países distinto tradujeron los poemas propuestos por los organizadores: «’82. Scirea» del poeta italiano Roberto Mussapi y «È un turbine che stritola» de la poeta suiza de lengua italiana Prisca Agustoni, para la VI edición del premio hacia el español; «Canción del burócrata» de Eduardo Lizalde (México) e «Ypacaraí» de Daniel Samoilovich (Argentina), para la I edición del premio hacia el italiano.
Este premio ítalo-suizo, que lleva por nombre el texto de “Mattina”, el célebre poema de Giuseppe Ungaretti (1888-1970), tiene como objetivo poner en valor la traducción poética y promover la traducción de la poesía italiana y suiza en lengua italiana en los países hispanohablantes y de la poesía en lengua española en Italia y Suiza. Está organizado por los poetas Vanni Bianconi (Suiza) y Fabio Morábito (México), y por la traductora Barbara Bertoni (Italia), con el apoyo del Instituto Italiano de la Ciudad de México y de la Embajada de Suiza en México, y con el patrocinio de diversas instituciones (Ametli, Embajada de México en Italia, Biblioteche di Roma, Fondo de Cultura Económica, IILA, Departamento de Italianística de la Universidad de Basilea) y diversas revistas: Biblit. Idee Risorse per Traduttori (Italia), La Otra (México), Luvina (Universidad de Guadalajara, México), Periódico de Poesía (UNAM, México), Specimen. The Babel Review of Translations (Suiza) y Vasos Comunicantes (España).
Ganadores
El Premio Internacional de Traducción de Poesía “M’illumino d’immenso”, que nació en México en 2018, al principio preveía sólo la traducción del italiano al español. Se han creado ediciones para otros idiomas de llegada (árabe, checo, alemán). Por primera vez este año se ha organizado también una edición del Premio viceversa, que prevé la traducción del español al italiano.
A diferencia de otros premios de traducción, este concurso no premia obras ya traducidas y publicadas, sino que anima a los participantes a intentar traducir textos poéticos en lengua española que nunca han sido traducidos al italiano y textos poéticos en italiano que nunca han sido traducidos al español.
El jurado es internacional y está compuesto por poetas y traductores: Jorge Aulicino (Argentina), Barbara Bertoni (Italia), Vanni Bianconi (Suiza), Valerio Magrelli (Italia), Fabio Morábito (México).
El ganador de M’illumino d’immenso del español al italiano es Gabriele Mancini (Pomezia, Italia). Mención de honor a Michele Morella (Zurich, Suiza).
El ganador de M’illumino d’immenso del italiano al español es Jorge Yglesias (Cuba). Mención honorífica a Carlos Mayor (España) y Marco Perilli (México).
Los ganadores se hacen acreedores 1,000 euros y la publicación de sus traducciones.
Las actas del fallo del jurado se pueden consultar en:
La ceremonia de entrega de los premios, que se celebró el viernes 20 de octubre de 2023 a las 19:00 horas en el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México, en el marco de la XXIII Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, fue precedida de un diálogo sobre traducción y poesía entre Fabio Morábito, María del Mar Gámiz y Shadi Rohana.
- https://iicmessico.esteri.it/es/gli_eventi/calendario/ceremonia-de-premiacion-de-millumino-dimmenso-premio-internacional-de-traduccion-de-poesia-del-italiano-al-espanol-y-viceversa/
VI Edizione M’illumino d’immenso, Premio Internazionale di Traduzione di Poesia dall’italiano allo spagnolo
Il vincitore:
Jorge Yglesias (L’Avana, Cuba)
Traduttore di Emily Dickinson, Adrienne Rich, Paul Claudel, Georg Trakl, Julian Schutting, H. C. Artmann e numerosi poeti contemporanei francesi, austriaci e italiani. Premio UNESCO alla Migliore Traduzione di Pushkin (1999). Premio di Traduzione Letteraria della Repubblica d’Austria (2000). Premio del Collège International des Traducteurs Littéraires d’Arles (2002). Autore dei volumi di poesia Campos de elogio, Sombras para Artaud e Pequeña Siberia. Professore di Storia del Cinema e Estetica del Documentario presso la Escuela Internacional de Cine y TV di San Antonio de los Baños (Cuba). Conduce quotidianamente un programma radiofonico di musica classica per l’emittente CMBF.
Le Menzioni d’onore:
Carlos Mayor (Spagna)
È traduttore, professore di traduzione e giornalista. Ha vinto il Premio Esther Benítez per la traduzione letteraria, il Premio Antifaz per la traduzione fumettistica e il Premio Astrid Lindgren alla carriera come traduttore di letteratura infantile e giovanile. Dal 1989 ha tradotto, solo o in collaborazione, oltre 400 volumi allo spagnolo e al catalano, tra cui le opere di sei Premi Nobel: Albert Camus, Grazia Deledda, Rudyard Kipling, Doris Lessing, Toni Morrison e John Steinbeck. Ha tradotto anche molti altri autori italiani: Andrea Camilleri, Carlo Collodi, Paolo Giordano, Cesare Pavese, Gianni Rodari, Emilio Salgari, Roberto Saviano, Nadia Terranova e Zerocalcare.
Marco Perilli (Trento, Italia)
Vive a Città del Messico. Ha pubblicato El carrusel de los dioses niños, in collaborazione con il pittore Roberto Rébora (2003), El artesano de la verdad (2008), El punto, con illustrazioni di Vicente Rojo (2013), Diario del mar, in collaborazione con il fotografo Nicola Lorusso (2013), Dante (2019, Premio Amado Alonso) e Vesuvio (2021). È membro del Sistema Nacional de Creadores. Dirige la casa editrice anDante e tiene corsi alla Fundación para las Letras Mexicanas.
Le poesie da tradurre:
’82. Scirea
Li ricordo avanzare inesorabili,
distendersi con forza alla vittoria finale:
prima, dal buio degli spogliatoi uscivano
incerti, poi iniziarono a vincere,
sempre di più, sempre.
Ricordo Gentile, dominò sempre l’avversario,
vincendo ogni torneo, respirandogli sul collo,
ognuno cedette spossato,
annichilito dalla sua potenza.
Ricordo Tardelli, il proiettile e il grido,
e l’alto pianto al cielo teso e lucente,
Zoff che copriva le spalle con gli occhi ferrigni,
ricordo tutti, chi per la corsa a testa alta,
guardando i nemici lontani, oltre il cavallo,
chi per la rapidità d’esecuzione,
la mira fulminea con cui finì il portiere,
chi per le folate furibonde sulla fascia,
i lanci di Cabrini come bombe sul centro.
Ma lui, che anticipava come non avendo avversario,
che combatteva col tempo e non coll’uomo,
che prima di ogni altro fulminò il secondo,
rendendo fuori tempo la partita avversaria,
lui animato dal suo metronomo interno,
col battito del cuore sostituì l’orologio,
lui cancellò e rigenerò il tempo.
E non fu necessario alcuno scontro,
sempre agì di previsione anticipando,
sempre determinò il lancio in solitudine,
nel cuore della partita ed estraneo al suo strepito,
al tumulto di Gentile e Tardelli, alla rapida
corsa di Bruno Conti, alle frecce di Rossi.
Giocò la partita d’anticipo, contro un avversario
invisibile: lineare, apollineo nel correre,
silenzioso. Lui più di tutti ricordo,
che diresse in silenzio l’esercito e antevide
ogni mossa dell’avversario e disegnò la vittoria,
tracciò la scia nell’alta marea.
Roberto Mussapi, La polvere e il fuoco, Mondadori, Milano, 1998
È un turbine che stritola (frammento)
§
|
è una ventosa
che s’appiccica s’incolla ovunque
avvicina mondi mai pensati prima
e nuove e strane cose s’amiciziano
è un turbine che stritola
avanza e inghiotte nella morsa
pesci, rane, girini e libellule
un dolce frastuono in sottofondo
come di un’elica che gira
o il tonfo di una montagna quando frana |
§
|
s’alza il paese.
Vengono giù
caldi
uno dopo l’altro
come raccolti attorno al fuoco
colli e case e tronchi.
Resta un villaggio
disseccato,
scopati via
tutti i suoi insetti
estinto il reame dei sogni
ogni ipotetico alveare
e il sole che taglia
è una lama
radente la pelle |
§
|
la bambola di Jessica giace
distesa sul corpo del pesce morto
il suo letto di scaglie e smalto
è luccichio che si staglia sul pantano
e coglie il sole
crudele che ancora nasce
il viso rivolto verso il tanfo
di pesce e di morte, lo sguardo
di chi sa l’orrore
senza voce o senza cuore forse
aspetta
che le piccole mani di Jessica
ridiventino un giorno calore
e infanzia |
Prisca Agustoni, Verso la ruggine, Interlinea, Novara, 2022.
Le traduzioni di Jorge Yglesias:
’82. Scirea
Los recuerdo avanzando inexorables,
desplegándose con fuerza hacia la victoria final:
Al inicio, salieron inseguros de la oscuridad
de los vestuarios, después empezaron a ganar
cada vez más, siempre.
Recuerdo a Gentile, siempre dominó al adversario,
ganando todos los torneos, respirándole en la nuca,
todos sucumbían exhaustos,
aniquilados por su potencia.
Recuerdo a Tardelli, el proyectil y el grito,
y el llanto alto al cielo tenso y brillante,
a Zoff que cuidaba las espaldas con ojos de hierro,
recuerdo a todos, al que corría con la cabeza erguida,
mirando enemigos lejanos, más allá del caballo,
al de rápida ejecución,
la puntería fulminante con la que abatió al portero,
a los de ráfagas furiosas en la banda,
los tiros de Cabrini como bombas sobre el centro.
Pero él, que se adelantaba como si no tuviera adversario,
que combatía al tiempo y no al hombre,
que antes que ningún otro fulminó el segundo,
dejando fuera de tiempo el juego del adversario,
él animado por su metrónomo interno,
con el latir de su corazón sustituyó al reloj,
anuló y regeneró el tiempo.
Y no era necesario ningún choque,
siempre era previsor anticipándose
siempre determinaba el pase en soledad,
en el corazón del partido y ajeno a su clamor
a la agitación de Gentile y Tardelli, a la rápida
carrera de Bruno Conti, a las flechas de Rossi.
Jugó el partido con anticipación, contra un adversario
invisible: lineal, apolíneo al correr,
silencioso. A él es a quien más recuerdo,
que en silencio dirigió el ejército y previó
cada movimiento del adversario y diseñó la victoria,
trazó una estela en la pleamar.
Roberto Mussapi, La polvere e il fuoco, Mondadori, Milano, 1998.
Es un torbellino que aplasta (fragmento)
§
|
Es una ventosa
que se pega se adhiere en todas partes
une mundos nunca antes pensados
y cosas nuevas y extrañas se amigan
es un torbellino que aplasta
avanza y traga con sus garras
peces, ranas, renacuajos y libélulas
un suave estruendo de fondo
como una hélice que gira
o el ruido sordo de una montaña al desmoronarse |
§
|
el pueblo se levanta.
Se vienen abajo
calientes
uno tras otro
como reunidos en torno al fuego
colinas y casas y troncos.
Queda una aldea
desecada,
barridos
todos sus insectos
extinguido el reino de los sueños
cada hipotética colmena
y el sol que corta
es una cuchilla
rasurando la piel |
§
|
la muñeca de Jessica yace
tendida sobre el cuerpo del pez muerto
su lecho de escamas y esmalte
es un brillo que resalta en el pantano
y atrapa el sol
cruel que aún sale
su rostro vuelto hacia el hedor
de pescado y muerte, la mirada
de quien conoce el horror
sin voz ni corazón tal vez
espera
que las pequeñas manos de Jessica
vuelvan a ser un día calor
e infancia |
Prisca Agustoni, Verso la ruggine, Interlinea, Novara, 2022.
Acerca de los traductores premiados
VI Edición M’illumino D’immenso del Italiano al Español
Ganador
Jorge Yglesias (La Habana, Cuba)
Traductor de Emily Dickinson, Adrienne Rich, Paul Claudel, Georg Trakl, Julian Schutting, H. C. Artmann y numerosos poetas contemporáneos franceses, austriacos e italianos. Premio de la UNESCO a la Mejor Traducción de Pushkin (1999). Premio de Traducción Literaria de la República de Austria (2000). Premio del Colegio de Traductores de Arles (2002). Autor de los libros de poesía Campos de elogio, Sombras para Artaud y Pequeña Siberia. Profesor de Historia del Cine y Estética del Documental de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Realiza un programa radial diario de música clásica para la emisora CMBF.
Menciones honorificas
Carlos Mayor (España)
Es traductor, profesor de traducción y periodista. Ha obtenido el Premio Esther Benítez de traducción literaria, el Premio Antifaz a la trayectoria en traducción de cómics y el Premio Astrid Lindgren a toda una carrera como traductor de literatura infantil y juvenil. Desde 1989 ha traducido, solo o en colaboración, más de 400 títulos al castellano y al catalán, entre ellos obras de seis premios Nobel: Albert Camus, Grazia Deledda, Rudyard Kipling, Doris Lessing, Toni Morrison y John Steinbeck. También ha traducido a muchos otros autores italianos, como Andrea Camilleri, Carlo Collodi, Paolo Giordano, Cesare Pavese, Gianni Rodari, Emilio Salgari, Roberto Saviano, Nadia Terranova o Zerocalcare.
Marco Perilli (Trento, Italia)
Vive en la Ciudad de México. Entre sus libros se encuentran El carrusel de los dioses niños, en colaboración con el pintor Roberto Rébora (2003), El artesano de la verdad (2008), El punto, con ilustraciones de Vicente Rojo (2013), Diario del mar, en colaboración con el fotógrafo Nicola Lorusso (2013), Dante (2019, Premio Amado Alonso) y Vesuvio (2021). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Es editor de anDante e imparte cursos en la Fundación para las Letras Mexicanas.
I Edición de M’illumino D’immenso del Español al Italiano
Ganador
Gabriele Mancini (Civitavecchia, Italia, 1986)
Consiguió su título de Maestría en Lenguas y Culturas para la Comunicación Internacional con una tesis en Lengua y Traducción Española que obtuvo el reconocimiento de dignità di stampa por la Universidad de la Tuscia (Viterbo, Italia). Algunos de sus poemas se han recogido en Il Miraggio (Prospettiva Editrice, Civitavecchia, 2010) y en antologías colectivas: Bunker (Associazione Culturale Tapirulan, Cremona, 2009); Antologia dei poeti (Premio Nazionale di Poesia “Città di Civitavecchia”, Civitavecchia, 2009); Concorso internazionale Haiku di “Cascina Macondo” (2009, 2010); 8° Concorso Nazionale di Poesia “Festival dei due Parchi” (Ascoli Piceno, 2017).
Mención honorífica
Michele Morella (Latina, Italia, 1996)
Se licenció en Proyectación Arquitectónica en la Università degli Studi Roma Tre en 2020. Desde 2023 trabaja en Zúrich como arquitecto y coordinador de BIM. Amante y escritor de poesía, ha participado y ganado varios concursos nacionales e internacionales desde que era adolescente. Siempre fascinado por las connotaciones culturales relativas a la forma en que se estructuran gramaticalmente los idiomas, ha profundizado el estudio del español.
Los jurados de M’illumino D’immenso 2023
Jorge Aulicino (Buenos Aires, Argentina)
Es poeta, traductor y periodista. Publicó más de veinte libros de poesía que agrupó en Estación Finlandia en 2012 y en Poesía reunida en 2020. Recibió el Premio Nacional de Poesía en 2015. Tradujo a Cesare Pavese, Pier Paolo Pasolini, Biancamaria Frabotta y otros poetas italianos. Publicó en 2015 la traducción completa de la Divina Comedia de Dante Alighieri. La obra se reeditó en chile en 2018. Publicó también libros de artículos y ensayos, uno de ellos dedicado precisamente a la Comedia.
Barbara Bertoni (Génova, Italia)
Ha traducido más de cincuenta volúmenes de narrativa del español, inglés, francés, portugués y catalán al italiano. Desde 2015 coordina el Laboratorio Trādūxit, laboratorio de traducción literaria colectiva del italiano al español en el Instituto Italiano de Cultura Ciudad de México con participantes presenciales y a distancia. Los objetivos del Laboratorio Trādūxit son formar traductores literarios del italiano al español y difundir la literatura en lengua italiana en los países de habla hispana.
Vanni Bianconi (Locarno, Suiza)
Es poeta y traductor. Sus poemas han sido traducidos a una docena de idiomas. Algunos de sus libros son Ora prima, Il passo dell’uomo, London as a Second Language, Sono due le parole che rimano in ore y Tarmacadam (Nottetempo 2021). Es el criador de “Babel, festival de literatura y traducción” y de www.specimen.press, revista en línea multilingüe. Desde 2022, es el responsable de los programas culturales de la RSI, radio-televisión suiza de lengua italiana.
Valerio Magrelli (Roma, Italia)
Ha publicado seis libros de poemas (recogidos en Le cavie, Einaudi 2018), el panfleto en versos Il commissario Magrelli (Einaudi 2018) y cuatro libros en prosa. Su último libro es Exfanzia (Einaudi 2022). Es profesor de Literatura francesa en la Universidad Roma Tre. Dirigió durante diez años la colección “Scrittori tradotti da scrittori” de Einaudi. En 1996 recibió el Premio Nacional por la Traducción. Entre los autores traducidos: Molière, Beaumarchais, Verlaine, Mallarmé, Valéry, Koltès, Barthes. Es autor de La Parola braccata. Dimenticanze, anagrammi, traduzioni (il Mulino 2018).
Fabio Morábito (Alejandría, Egipto)
Transcurrió su infancia en Milán y a los quince años se trasladó a México, donde vive desde entonces. A pesar de que su lengua materna sea el italiano, ha escrito toda su obra en español. Es autor de varios libros de poesía, cuento, ensayo y dos novelas. Tradujo la poesía completa de Eugenio Montale y Aminta de Torquato Tasso. Ha residido largas temporadas en el extranjero y varios de sus libros han sido traducidos al alemán, inglés, francés, portugués e italiano.
Los autores de los poemas en italiano
Prisca Agustoni (Lugano, Suiza, 1975)
Después de vivir casi diez años en Ginebra, desde 2002 vive entre Suiza y Brasil, donde trabaja como profesora de literatura italiana y literatura comparada y como traductora. Escribe y se autotraduce en italiano, francés y portugués. Fue finalista del premio Premio Jabuti de poesia con O mundo mutilado (São Paulo, Quelônio, 2020). Su obra más reciente es Verso la ruggine (Interlinea, 2022, Premio Suizo de Literatura 2023).
Roberto Mussapi (Milán, Italia, 1952)
Vive y trabaja en Milán. Poeta y dramaturgo, es autor también de ensayos, obras de narrativa y traducciones de autores clásicos y contemporáneos. Su obra poética fue recogida en Le poesie (Ponte alle Grazie, 2014). Entre sus obras recientes: La piuma del Simorgh (Mondadori, 2016), I nomi e le voci. Monologhi in versi (Mondadori 2020), Lirici greci (Ponte alle Grazie, 2021). Entre las obras en prosa: Il sogno della Luna (Ponte alle Grazie, 2019), Villon (La Collana, 2019), Magia (Vallecchi, 2022), La voce del mare (Marietti, 2022).
Los autores de los poemas en español
Daniel Samoilovich (Buenos Aires,1949)
Ha publicado once libros de poemas, entre ellos, Las Encantadas (Tusquets, Barcelona, 2003; segunda edición, bilingüe, con versión italiana de Francesco Tarquini, Fili d’Aquilone, Roma, 2019). Es traductor de latín e inglés. Ha traducido, entre otros, a Horacio (XX Odas del Libro III, Hiperión, 1998) y a Shakespeare (Henry IV, Norma, 2003). Ha dado conferencias y dirigido seminarios sobre poesía y poética en la Residencia de Estudiantes de Madrid y las universidades de Rosario, Carabobo, Santiago de Chile, São Paulo y Princeton. Entre 1986 y 2012 dirigió el periódico trimestral Diario de Poesía. En 2015 Conaculta (México) publicó Siete colinas de Jade, una extensa colección de sus poemas.
Eduardo Lizalde (Ciudad de México, 1929).
Es uno de los poetas mexicanos más reconocidos del siglo XX. Publicó varios libros de poesía, entre los cuales destacan La mala hora (1956), Cada cosa es Babel (1966), El tigre en la casa (1970), La zorra enferma (1974), Caza mayor (1979), Tabernarios y eróticos (1989), Rosas (1994) y Otros tigres (1995). Traductor y ensayista, escribió también cuentos ̶ La cámara (1960), Autobiografía de un fracaso (1981) ̶ y la novela Siglo de un día (1993). Se le han otorgado varios premios: Premio Xavier Villarutia (1970), Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes (1974), Premio Nacional de Lingüística y Literatura (1988), Premio Iberoamericano Ramón López Velarde (2002), Medalla de Oro de Bellas Artes (2009), Premio Internacional Alfonso Reyes (2011), Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca (2013) y Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en español.
Mesa redonda sobre traducción y poesía
Los traductores invitados a la mesa redonda sobre poesía y traducción que precede la ceremonia de entrega de los premios
Fabio Morábito (Alejandría, Egipto)
Pasó su infancia en Milán y a los quince años se trasladó a México, donde reside. Aunque su lengua materna es el italiano, escribe en español. Es autor de varios libros de poesía, cuentos, ensayos y dos novelas. Ha traducido las Obras Completas de Eugenio Montale y Aminta de Torquato Tasso. Ha vivido mucho tiempo en el extranjero y muchos de sus libros han sido traducidos al alemán, inglés, francés, portugués e italiano.
María del Mar Gámiz (Ciudad de México)
Traductora de textos literarios del ruso al español. Ha traducido a Ósip Mandelshtam, Borís Pilniak, Iliá Ehrenburg y Vladímir Dal, entre otros. Su traducción de Un nuevo nombramiento, de Alexander Bek, obtuvo el premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena en 2022. Ha impartido seminarios y cursos de literatura rusa en diversas instituciones. Es miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli).
Shadi Rohana (Haifa, Palestina)
Es traductor literario entre el árabe y el español y profesor de lengua y literatura árabe en El Colegio de México. Tradujo Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco (Palestina, 2016) y Volverse Palestina de Lina Meruane (Egipto, 2021). Ha sido jurado en varios concursos literarios internacionales, entre ellos la edición árabe de M’illumino d’immenso, Concurso 1×1 de traducción del Periódico de Poesía de la UNAM y To Speak English in Different Languages de la revista multilingüe Specimen: The Babel Review of Translations, de cuyo consejo editorial forma parte.
Galería de la ceremonia de premiación, 20 de octubre de 2023

Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México

La sede della premiazione Istituto Italiano di Cultura Il patio. / Sede de la premiación en el Instituto Italiano de Cultura, patio

Mesa redonda que precedió a la ceremonia de premiación. / La tavola rotonda che ha preceduto una passata cerimonia di premiazione.

Ganador de la traducción al español, Jorge Yglesias./ Il vincitore verso lo spagnolo Jorge Yglesias

Poeta Prisca Agustoni

Poeta Roberto Mussapi

Poeta Eduardo Lizalde. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com
Al otro lado
Al final del amor hay otro amor.
Es apenas de lodo,
como un jarrón o una vasija.
Nadie le canta. Nadie
le pide que se quede.
Le faltan dientes, dedos en la mano,
una mano en un brazo,
un brazo en el costado.
Al final del amor hay otro amor.
Después de una palabra, otra palabra.
Todo parece que termina,
pero en la poca luz que sobra de la noche
tu cuerpo vuelve a ser visible,
tu forma de callar
se adhiere a la estridencia de los pájaros
y la mañana se demora
en una oscuridad que no dice su nombre.
Al final del azul hay rojos impensables,
vestigios de sudor
al otro lado del perfume
y al cabo de otro día y otra noche
un dios caído, manco y desdentado
rogándonos que no lo abandonemos.
Diamantes de segunda mano
1 Samuel, 28:13
La noche siempre nos toma por sorpresa,
pero el misterio de la luz del día
es tal que ni siquiera es un misterio.
—No temas. ¿Qué has visto?
—He visto dioses que suben de la tierra.
El amanecer está escondido
en las últimas horas de la noche.
Sólo queda esperar.
A nadie le viene mal un milagro
de vez en cuando.
Nunca he sabido si la luz
viene a la tierra o sube de la tierra.
Repítelo. No temas. El amanecer
está escondido. Nada es tan extraño
como el día, como este día,
ni siquiera los días de ayer y de mañana,
sujetos por lo menos
a la premonición y la memoria.
Repítelo. No temas. La noche
siempre nos toma por sorpresa.
Lluvia de verano
Mírate nada más: cojeando,
casi arrastrando un cuerpo que, al ser tuyo,
es tan mío que prefiero no verlo.
Mírate así, con los ojos torcidos
y el cabello escabroso,
apareciendo en el reflejo
de un mostrador, de una ventana,
del espejo del baño.
Mírate: no te rasuraste.
No te pasaste ni siquiera
la toalla por los hombros.
La lluvia de verano
te dejó sin excusas, herido y evidente,
incompleto, sin par, descabalado,
desnudo como un hielo y, como el hielo,
fundido porque sí.
Al fin eres
lo que nunca quisiste,
lo que no quiso nadie,
y así te reconozco en un reflejo
y te saludo con torpeza
contra todas las leyes en vigor
que nos fuerzan a odiarnos.
Enrique González Martínez
El hombre del búho, III-IV
De niño, supo algo
—pero, a decir verdad, nunca lo supo.
De niño, entendió algo.
Nadie le dijo nada.
No era correcto preguntarle a nadie.
No se atrevió a llorar.
Tenía cinco años,
y cuando ya era un hombre de setenta
dijo haber percibido
“vagos indicios de un intento
de muerte voluntaria”.
Vio “sangre, mucha sangre”
y habló de un “velo de silencio”,
un “pacto de silencio”,
incluso un posterior “culto al silencio”.
Sintió “una gran ausencia inesperada”;
después, “un regreso imprevisto”.
Eligió perdonar. Perdonar y callar.
No dijo a quién se refería,
si bien, cuando habló de su madre,
la recordó celosa, impredecible,
cautiva en una “cárcel tenebrosa”,
y entendió que un “demonio interior” la poseía.
me cubre un perro negro
y aprieto puñados de moras
para que un zumo turbio
llene de sangre el algodón
que me desnuda las piernas
el ángel siempre anuncia
la suciedad pura del verbo
y exclama suavemente
hunde la mejilla en el limo
celebra la mano en la nuca
grita todo el cielo sobre la tierra
solo los lirios tronchados
inician el lenguaje la familia
nuestro deber es perpetuar
esta violencia
cuando estamos cansados
podemos ser una ficción
un animal recién inventado que dispara
al cielo y espera una respuesta
sobre la frente como sucede
en los poemas muy antiguos
donde existen las nubes blancas
y los niños conocen las higueras
porque han probado sus frutos
la palabra es la cosa entonces
nadie abre la boca con los ojos cerrados
nadie descubre que lo terrible
puede empezar y terminar en silencio
y siempre vamos cargando
toda nuestra sangre
arrastrando ríos sobre la tierra
buscando las zonas húmedas del mundo
para llevar el agua al agua
el torrente que arquea
tras muchas lluvias
tras rápidos deshielos
los cuerpos hasta hacerlos
arrancar las páginas de los diccionarios
tragarlas para aprender
que las ramas con fruto
ceden por el peso
tocan tensas el suelo
sin lenguaje
cruzo un desierto sin nombre
máscara de todos mis paisajes
busco en él un caballo denso
como la ola que escuchamos
frente a un mar de noche
no lo quiero para poder huir
el caballo no es un camino
es un dedo sobre el mapa
que ya no nos contiene
los cartógrafos recuerdan la edad
con la que dibujaron el mundo
sin embargo no saben qué rostro
tuvimos nosotros entonces
es mi deseo de ver el reflejo
del sol sobre su pelaje
mientras me va cercando la sed
por no haber huido a caballo
estoy en la otra orilla
vertiendo los perros sobre la noche
para hacerla más densa
a medida que mi cuerpo
se concentra en un punto
el peso del cielo va
apretándome más contra la tierra
aguanto la respiración
y sueño desde este margen
con el sol que quema
los objetos que más miramos
hasta dejarlos blanquecinos
una cara de la belleza