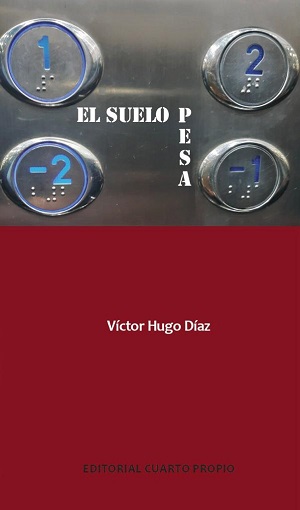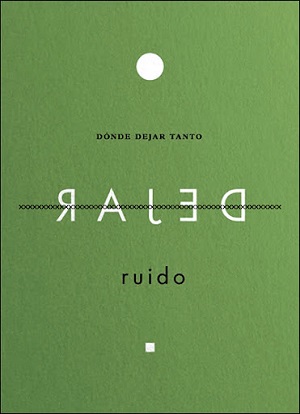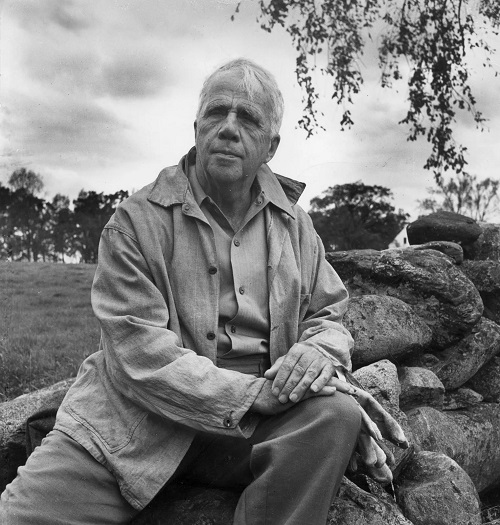Panorama sordo de Buenos Aires
Hay mesas que son un vocerío y un silencio. El silencio es el impulso para intervenir o partir.
Esta es la ciudad de las elipsis. También de las tachaduras sobre la voz.
Quien escucha está pensando en otra cosa. Va elaborando. Va hablándose a sí mismo sobre la voz del otro en el pensamiento.
Hay quien no para de hablar en un canal de televisión. Hay quien no para de hablar en la mesa. Hablar hasta la extenuación de los problemas propios. Hablar hasta la extenuación de los problemas que se cree que vendrán.
Ejercitar la extenuación es la gimnasia común. Aquí todos somos reservistas de un escuadrón antibombas. Aun sin bomba lo somos. Queremos una bomba para cada uno.
¿Qué hacemos para vivir? ¿Qué hacemos para no morir? Oscilamos entre la representación y la evasión.
Creemos que el mundo yace completado. Y lo merecemos. Ha de ser por eso esta necesidad de destruirlo.
Las rejas
(Bartolomé Mitre y Maipú)
En 1992, en el Hitachi culón del abuelo, vi una tanqueta derribar la reja del palacio de gobierno.
Hay rejas que se supone no deben caer, pero caen.
Hay rejas que vuelven a erguirse y las custodia la misma tanqueta.
Tengo miedo de dormirme en el camino a casa y despertar rodeado de una reja.
Tengo miedo de que no haya un lugar donde dormir, habiendo tantas esquinas enrejadas.
Pero la casa que me espera también está enrejada.
Se diría que lo que me espera de esa casa es la reja.
Sólo la reja ha sido pensada para mí.
Hubo un tiempo en que mirar a través de una reja (al hombre desocupado regar las plantas de su jardín) fue más estimulante que mirar a través de la escuela.
Peor hubiese sido el recreo si en lugar de reja había muro.
Peor hubiese sido si yo no miraba las intermitencias ofrecidas.
Enrejar un vacío es un signo de violencia y una estupidez y una obra trillada de arte contemporáneo.
Tras las rejas vienen los horarios de visita, como en las plazas, el zoológico o la cárcel.
No invites a tu fiesta al que trae la reja de hablar sobre el laburo (o preguntar por tu nombre y apellido).
Vete de la fiesta antes de que ésta delimite el derecho de admisión.
Sólo los que quedan fuera tienen la llave.
La vida secreta
El repositor del supermercado está cambiando algo en la vida secreta.
Ella, con el estetoscopio que sonda las cosas del otro lado, está cambiando algo en la vida secreta.
El oficinista está cambiando algo en la vida secreta.
La paseadora de perros está cambiando algo en la vida secreta.
Proliferan los repartidores, veloces con sus bicicletas en las calles. Hay va uno tarareando una canción todavía secreta.
El playero del estacionamiento está en varias partes a la vez, y se lamenta de las comas que pudo haber eliminado.
Agota Kristof cuenta los versos con el ritmo regular de las máquinas. En la noche, ya lejos de la fábrica, pasa en limpio poemas en su libreta.
En la ronda de novedades hay alguien que desearía incluir la de su vida secreta (que ha tenido, por ejemplo, que desechar treinta páginas que al final le resultaron insulsas, escritas con esmero durante treinta mañanas consecutivas). Pero habla de otra cosa. Habla del humo de los pastizales, del precio de los alimentos y de la inflación.
Cualquier tema de conversación es más importante para quien está cambiando algo en la vida secreta.
Quien está cambiando algo lo sabe y no lo sabe.
Alguien puede cambiar algo sin que nadie se entere mañana o nunca.
Paisaje de los tubos que emiten
¿Es este tubo nuestro último respiro de vida?
Quién bajará antes, ¿vos o yo? ¿O acaso bajaremos a la par, con una diferencia de segundos, oyendo una frecuencia parecida?
Qué es este tubo, ¿un hijo que ha muerto o se ha ido y telefonea poco y a veces es como si nos hubiera olvidado o fijado en la memoria para siempre?
¿Es este tubo la intensidad con que hemos amado toda la vida, pero…
Mi mano continúa abajo de la tuya, agarrando firme como si lleváramos una bandera tras ganar la copa del mundo, o como dos bailarines que han olvidado las acrobacias del pole dance.
Yo miro las canas en tus orejas, las electrizantes arrugas que nacen en tu ojo derecho, tu bigote crecido que se incrusta en tus labios ya casi adheridos entre sí.
Vos mirás a lo profundo del vagón como hacia un precipicio. Vos mirás como si pensaras. ¿Pensás lo mismo que yo?
¿Es este brillo lo que nos queda en la oscuridad entre estaciones?
¿Es este tubo una antena bajo tierra?
¿Me oís?
Poema del viento y el mozo
Hay gente aparentemente sola en los cafés. Pero esta gente no está sola: nos contiene a todos en el rictus de las manos y en el aleph cristalino de los anteojos.
Las páginas del diario del día se pasan solas en la mesa sola. El viento descoloca las certezas con su memoria transparente.
Cerrar la puerta equivale a que los ruidos exteriores disminuyan. Cerrar la puerta equivale a que los ruidos interiores prevalezcan.
Es como caminar bajo la ovación constante de los álamos.
El mozo no interfiere: sabe que en el paso abierto hay un mar.
Cementerio del Oeste
Ese hombre no vino a la visita guiada.
Ese hombre desciende al subsuelo visible, avanza por los pasillos con la firmeza de quien conoce el infierno.
Hay quienes se detienen a observarlo desde arriba. Es posible observar a ese hombre en el subsuelo, ver cómo se arremanga y frota sus manos como si invocara un poder.
Si has de escribir, que sea así: como ese hombre que apoya sus manos en el mármol vertical del cementerio, y deja rodar su cabeza para oír con sus manos el pulso perdido.
Víctor Hugo Díaz, El suelo pesa, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2023, 60 pp.
Piensas la desaparición. Acaricias
la tiniebla cerebral…
Antonio Gamoneda
Teniendo en perspectiva toda la escritura de Víctor Hugo Díaz (Santiago de Chile, 1965), El suelo pesa (Cuarto Propio, 2023), su más reciente publicación, parece confirmar a lo menos tres aspectos ya sabidos y dichos, pero que no está de más reafirmar. Primero, que es parte de una poética de “identidad claramente delineada y consistente”. Segundo, que se construye a partir de “una mirada penetrante” y de una “serenidad y distanciamiento adecuados para conseguir una gran sutileza”. Tercero, que ubica a este autor como uno de los poetas sobresalientes de la promoción Post-87 y de la poesía chilena actual.
Recordemos que, desde su emergencia pública en 1987, Díaz ostenta una trayectoria de más de 37 años de trabajo creativo, una obra compuesta por más de siete títulos publicados, además de importantes reconocimientos, varias recepciones críticas (de Gonzalo Millán, Carmen Foxley, Raquel Olea y Cristián Gómez Olivares, entre otros) y una excelente Antología de baja pureza (1987 -2013), publicada en México, que en 2013 ya daba cuenta de la trascendencia de su consolidado proceso escritural. Al respecto, Gómez Olivares plantea: “Si la poesía circulara de la manera que debiera, un poeta como Víctor Hugo Díaz no necesitaría mayores presentaciones. Pero heme aquí, presentándolo para un público mayor […] No es extraño que ocurra así: Díaz ha publicado su primera antología, pero lo ha hecho lejos de su Chile natal, en un México que lo ha acogido como visitante asiduo y como poeta por descubrir”.
Una constante de los libros de Víctor Hugo Díaz, y que es difícil obviar, son las portadas: cada una de ellas constituye un objeto de arte que provoca en el lector una experiencia poética de entrada. En este caso, las palabras del título “El suelo” va en horizontal y “pesa”, en vertical, hacia abajo, como reforzando la idea de “fuerza de gravedad” de la tierra y con ello, tal vez, “las dificultades” de la vida misma, modernamente entendida como “ascenso” o progreso constante. Noción que se complementa, poéticamente, con la fotografía de la parte inferior del tablero de un ascensor que muestra los botones de los pisos “1” y “2”, y sus respectivos “-2” y “-1”, como posibilidades de descenso a los pisos inferiores y a la planta baja de un edificio: “descenso” a lo más bajo y al subsuelo como imagen de un “fracaso”.
En su interior, El suelo pesa está compuesto de dos partes en la que se distribuyen, de manera desigual, 24 poemas elaborados a partir de lo que el autor mismo ha denominado “la experiencia poética”. Es decir, el predominio del “descubrimiento o el ‘shock’ antes que la (mera) página en blanco por llenar”. Noción que parece persistir como matriz estructurante de un sistema o conjunto de voces, forma predilecta que rehúye del yo íntimo o del predominio de la primera persona: “Prefiero las voces diferidas, distintos hablantes que buscan dar cuerpo a una voz pública encarnada en escenas, detalles (observación) y fragmentos que hagan levantar la mirada”, confiesa el poeta en una entrevista concedida a Julio Ortega.
De aquí que cada poema del libro parece constituir una escena que muestra —describe, narra e interpreta— situaciones habitadas por “nosotros”, desperdigados en torno a una urbe fragmentada y donde la percepción de la mirada pasa a ser el elemento articulador principal que da identidad a esta poesía. La que, en su dinámica, parece ir dando sustento a un imaginario de lucidez palpable y sutil, donde el desmoronamiento de lo humano parece ocurrir a vista y paciencia de todos:
El anciano que grita de puerta en puerta
comprando zapatos viejos
carga una bolsa llena de caminos usados
Paraderos
el Avalúo Fiscal del cuerpo
algunas herramientas.
Destreza perceptiva que, con la intención de mostrar o hacer visible aquello que los ojos normalizados no ven, destaca por la combinación sorpresiva de lo que en fotografía o cine serían los planos y ángulos focales. Miradas de ojos “dron” que se van combinando con otras que ocurren “con un ojo cerrado” para —tal vez— “apuntar” aquello que “evade todos los ojos”: restos de algo que fue, resiste o que va en retirada. Como esa “luz del semáforo/ que (justo) a esa hora/ está cambiando de color”. Transcurrir de un cotidiano cuya sutileza está marcada por la relevancia significativa de los detalles:
A casi una pedrada de distancia
sobre el único cactus florecido
—ese que lleva su nombre—
hay una larva de insecto que predice el futuro
que llega a la vejez
y muere
en el único día de su vida.
Hay en esta mirada una forma comprensiva y de aproximación que refleja, por su dimensión crítica y política, un compromiso ético y estético con la realidad contextual del sujeto autoral. Esto se da a través de señales que aluden a una situación global, marcada por la catástrofe de un orden que ha errado el rumbo y se ha negado ver las graves consecuencias de su tozudez, y que, en lo local, se ve acrecentada por la instalación de un modelo administrado por una élite que trabaja para poner cerrojos a cualquier esperanza. He aquí, entonces, las alusiones a “árboles sobrevivientes”, a “Esta (luz) que nadie sabe/ si sigue encendida”, al deterioro de la naturaleza, a la hecatombe migratoria, y a un situarse siempre desde la perspectiva de sujetos degradados o desde lugares y objetos mínimos, como en “Donde pisas”:
Las huellas esperan
listas a elegir un pie descalzo
al que adherirse
Para ellas el resto vive en otro país
en esquinas opuestas del viaje…
Oyen hablar de
pisadas abordando cargueros
—sus bodegas pobladas con gente ilegal—
De los gestos defensivos que hace el brazo
al fingir ser un árbol…
Como se puede ver, en esta ciudad de Díaz, entorno constante de su poética, los protagonistas son sujetos comunes que resisten mirando: “ven una película antigua/ en donde el héroe es un espejo/ y ya todos los actores han muerto”. Desoladora metáfora que, en este libro —como en los anteriores—, interpela sobre aquellos espacios deteriorados de la vida moderna. Más allá del privilegio que tradicionalmente la historia ha otorgado al rol del héroe, de aquellos que podrían ser capaces de impulsar el progreso, estos poemas constituyen una vía de reflexión social distinta. Los sujetos que aquí adquieren presencia y protagonismo son, más bien, personajes que la historia desecha: ancianos, enfermos, migrantes, okupas, simples peatones que transitan por el sentido contrario de esa vía única que ha convertido a la ciudad en un lugar “donde no vivir”. Son éstos, los “ignorados”, los que aquí hablan y provocan, recordándonos también que, a decir de Walter Benjamin, se trata de los depositarios verdaderos de la fuerza transformadora. No por nada, la ideología imperante insiste en ocultarlos de nuestra mirada.
Las construcciones textuales de El suelo pesa siguen el hilo de una suerte de “emoción trágica”. Su materialidad se inscribe en el sentido inevitable de una “ley de gravedad” que nos pone, una y otra vez, frente a una “Puerta sin Premio” y a una “Fecha de Vencimiento” que pone más “peso” sobre los hombros. Así, la “batalla” por la sobrevivencia, que cruza todo el libro como un marcado recurso de intratextualidad, es complementada con ideas que aluden a “oponentes y adversarios”, “armas y heridas”, “advertencias y peligros”, “partidas y viajes”, “ausencias y desapariciones”, “ciclos y finales”. Paradoja existencial: la de una vida atravesada por la constante falta, la fragilidad y la muerte. Desde allí es que esta poesía busca abrirse a una tierra de nadie, dibujando una especie de “arquitectura de una catástrofe” que se nos aparece cotidiana. El sujeto que transita por estos textos, además de dejar huellas del lastre de un camino combativo, resiste en el límite, transformando su decir en un conjunto de “envíos” narrativos: el ejercicio honesto de la palabra como testimonio de una doble (im)posibilidad: la de la vida y del decir mismo.
Con todo, El suelo pesa deja en claro el compromiso del autor con su historia y su escritura, marcando, así, la consistencia de un trabajo sostenido y con rasgos propios, que sitúan a Víctor Hugo Díaz, sin lugar a dudas, como una voz ineludible en el contexto poético actual. Tanto como parte del segmento promocional Post-87 del que formó parte junto a Jesús Sepúlveda, Guillermo Valenzuela, Malú Urriola, entre otros/as, como también por su aporte poético, por su huella de origen que entronca con un imaginario vinculado a una época de devastación y tristeza y a una urbe marginal, azotada por el neoliberalismo y la despolitización. Su poesía desborda fronteras, confluyendo con la de otros autores latinoamericanos como los del grupo Kloaka (Mariela Dreyfus, Domingo de Ramos, Roger Santiváñez) de Perú, Fabián Casas de Argentina o Luis Chaves de Costa Rica, por nombrar a algunos. Autores que, desde su emergencia finisecular, asumen una postura política a partir de la incorporación de sujetos descentrados, que abordan un transcurrir extrañado dentro de una ciudad cuyo orden se pone en cuestionamiento, por lo que dejan en evidencia, como en el caso de Díaz, su irreversible fragilidad para el habitar humano. Un libro, “a plena luz, a ojos de todos”.
BIBLIOGRAFÍA
Walter Benjamin, Escritos políticos. Alfredo Brotons y Jorge Navarro (trads.), Madrid: Abada, 2012.
Carmen Foxley, “La poesía de Víctor Hugo Díaz”. Proyecto Patrimonio. Nov. 2023. http://www.letras.mysite.com/diaz2.htm
Cristián Gómez Olivares, “Víctor Hugo Díaz: público y privado”, Periódico de Poesía. 70 (2014). Nov. 2023. http://www.archivopdp.unam.mx/index.php
Gonzalo Millán, “Sobre Lugares de uso”, Lugares de uso, Víctor Hugo Díaz. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000.
Raquel Olea, “Lugares de uso de Víctor Hugo Díaz”. Revista INTI. 55-56 (2002):187-190.
Julio Ortega, “La poesía joven, un gesto en proceso y desarrollo”, Proyecto Patrimonio. Nov. 2023. http://letras.mysite.com/vhd100511.html
Versiones al español de Sara Camhaji
Escalera
I
¿Cómo se rompe
una historia?
No al
desmontarla
(o desarmarla)
sino al
contarla y
volverla a contar
y volverla a contar.
La historia
es un
arco
Es una cuerda
Es una red
sosteniendo el peso
de frutas caídas
de viejos árboles —
y no puede sostenerse.
Despierto en una manta
de sonido y luz
en una ciudad remota donde
la historia de quién posee qué
la historia de quién tomó qué
es contada y recontada
hasta que la historia se quiebra
en el alcance del oído
y la mente se cierra.
Ladder
I
How does
a story break?
Not by
taking it
apart
(or dismantling it)
but by
telling and
retelling
and retelling.
The story
is a
bow
It is a string
It is a net
holding the weight
of fruit fallen
from old trees —
and it cannot hold.
I wake in a blanket
of sound & light
in a remote town where
the story of who owns what
the story of who took what
is told and retold
until the story breaks
on earshot
and the mind closes.
II
Estás
parado/a
en un campo
la tierra
húmeda con
lluvia intensa
que acaba
de pasar
•
Estás
en un tren
Para trabajar
el libro
arrugado
pero aún no
abierto
•
Estás
volando
a casa
frente a
la ventana
•
Estás
cenando
con un/a
viejo/a amigo/a
•
Estás
formando
las palabras
para contar
la misma
historia
y se
rompe
•
En el campo
la historia
vuelve a ti
una estrella: rota-brillante-incoherente-cantando
en un lenguaje
que no puedes identificar
¿acaso está
siquiera en un lenguaje
conocido en algún lugar?
•
Estás
hablando
con un/a
nuevo/a amante
y se rompe
•
Se cae
cae
como una
escalera
arrojada desde una ventana
(de lo que no se puede hablar, hay que callar)
¿Recuerdas
dónde
quedamos
ambos/as
parados/as?
•
Resistes
el soldado
gira
tus brazos
tus palabras
gritas
¿una palabra?
él grita
¿una palabra?
nada construye
la historia se quiebra
•
Tu madre
te cuenta
una historia
Antes de que
puedas entender
su significado
la historia se quiebra
II
You are
standing
in a field
the soil
wet with
heavy rain
that has
just passed
*
You are
on a train
to work
the book
creased
but not yet
opened
*
You are
flying
home
head on
window
*
You are
having
dinner
with an
old friend
*
You are
forming
the words
to tell
the same
story
and it
breaks
*
In the field
the story
returns to you
a star: broken–shining–incoherent–singing
in a language
you can’t identify
if it is
even in a language
known anywhere?
*
You are
talking
to a new
lover
and it breaks
*
It falls
falls
like a
ladder
kicked down
from a window
(whereof one cannot speak thereof one must be silent)
Do you
remember
where we
were both
left
standing?
*
You resist
the soldier
twists
your arms
your words
you yell
a word?
he yells
a word?
nothing builds
the story breaks
*
Your mother
tells you
a story
Before you
can make
out its
meaning
the story
breaks
III
¿En qué punto
de su
narración
una historia—
se quiebra?
¿por dientes, por lengua, por encías, por boca?
los hechos acumulados
se quiebran
las aseguranzas susurradas
se quiebran
la disculpa inclinada hacia abajo
se quiebra
el argumento incisivo
se quiebra
en 1945 los estadounidenses liberan
se quiebra
en 1948 aterrizamos
se quiebra
la historia comenzó en
Estambul
se quiebra
la historia comenzó en
Salónica
se quiebra
Auschwitz
se quiebra
Córdoba
se quiebra
Gaza
se quiebra
Jerusalén
se quiebra
III
At what point
in its
telling
does a story—
break?
by teeth, by tongue, by gum, by mouth?
the accumulated facts
break
the whispered assurances
break
the down-bending apology
breaks
the incisive argument
breaks
in 1945 the Americans liberate
breaks
in 1948 we landed
breaks
the story began in
Istanbul
breaks
the story began in
Thessaloniki
breaks
Auschwitz
breaks
Córdoba
breaks
Gaza
breaks
Jerusalem
breaks
IV
Cuando se quiebra
el silencio
el miedo / la vergüenza
los celos / la angustia
la mentira no se dobla
la mentira se fractura, ya no es maleable
se quiebra
estamos aquí porque
se quiebra
ellos se comportan así porque
se quiebra
ellos provocan incendios
se quiebra
nuestro destino es
se quiebra
merecemos este lugar
se quiebra
así es como uno sobrevive
se quiebra
así es como aprendimos a sobrevivir
se quiebra
por eso nos odian
se quiebra
esto es sólo su cultura
se quiebra
cuando la historia que te contaron
se vuelve frágil
y se quiebra / barak / se quiebra / bracha
se quiebra
IV
When it breaks
silence
fear / embarrassment
jealousy / anguish
the lie bends not
the lie fractures, is no longer pliant
breaks
we are here because
breaks
they behave this way because
breaks
they set fires
breaks
our destiny is to
breaks
we deserve this place
breaks
this is how one survives
breaks
this is how we learned to survive
breaks
this is why they hate us
breaks
this is just their culture
breaks
when the story you were told
becomes brittle
& breaks / barak / breaks / bracha
breaks

Fase embrionaria. Las células del epiblasto se dividen hasta formar tres que en el futuro serán el tejido del feto. También se generan las células del mesodermo y la notocorda del tubo neural (que dará origen al encéfalo y la columna), la médula espinal, el cerebro, el corazón, entre otros. Alrededor de la décima semana ya no se habla de embrión sino de feto.
las hormigas desgastan
una pila de azúcar
corteza temporal
en sus mandíbulas
moldean calaveras
sobre un retrato
una niña en su cama
glándula pineal
el mundo en un contorno
de almidón un pequeño
macrauquenia en la masa
celular donde tu borde
es el tomento del membrillo
tu boca siempre con chocolate
y los sentidos
mi ofrenda
en miel
de acahual
sobre manta
de algodón
deja(n) pulpa en el lenguaje
[ ] entre las manos
parestesia → pensar
mucho hielo o nieve
¬la certidumbre, ella:
a) tus retazos →
b) estambre recogido →
c) un patio de hongos →
* Poemas pertenecientes al libro 400µg, publicado por Ediciones O.
afuera
salimos una mañana
buscamos el color
las cosas vivas
el perfume aún intacto
hay bichos
en todas partes
corren
en el aire esperan
en el pasto
algunos pican
dejan la marca
adentro
cielo y pasto
eran intensos
hace poco
sentate no te muevas
el cuerpo una máquina
funciona sola a veces
desconectada del resto
luz
los lapachos encendidos
se abrieron a rosa
a blanco
una foto sobreexpuesta
después te vi alejarte
agitabas los brazos tu cara
giraba se hacía
pequeña
no voy a desmayarme
no sabía
durante
me alzaste de nuevo
pesaba distinto
el pasado un brazo
que se extiende
otros hombres
levantaron mi cuerpo
Y donde voy yo,
no me importa ya,
vengo de los ríos
que dan al mar.
Fito Paez, “Parte del aire”
Descampa Ágatha
Esta tarde nos veremos en la calle
en un futuro de región transparente.
Vos cruzarás la avenida con paso rápido,
enarbolando alientos a cada dirección,
obsequiando sonrisas a unos conductores anónimos,
a los que nada importa,
para quienes nada serás al cambiar las luces.
Cuando estés justo en el medio del trajín
me mirarás achinando los ojos de alegría,
sorteando carros con pies ligeros,
en el gesto urbano que, desde este ángulo,
se transfigura en plásticos relieves.
Serás para mí un destello ígneo,
competencia de un sol meridiano,
envestido de galas y con patriótico ahínco,
fondo que nada te quita,
que se multiplica en tu diapasón,
que se abisma en tu prisma.
Yo, de este lado, arrobada,
entregada toda al espectáculo de verte,
a la alucinación primera,
nerviosa,
errática,
portal a una tarde sin tiempo
y, sobre todo, peregrina.
Área
El camino nada ofrece a la viajera
que concentrada en su vista interior,
en su fondo insensible al paisaje,
carente de simpatía astral
y ajena a la emoción del polvo,
sólo ve la imagen
sin lugar
de la fantasía.
Posibilidad remota
Y si atravesaras ese umbral
con tus tetas de vanguardia,
con tu dignidad afilando los pezones;
si entraras cantando,
la voz galante y la faz resuelta,
mirando unos focos imaginarios,
cerrando los ojos,
desafiando la luz nocturna,
tenue y general
como la humedad marina;
si fueran tus labios la activa advertencia
del deleite del cacao y el ron,
un imán atractivo a los míos,
fundidos ambos en pira de plumas;
si fueran tus piernas las que,
con paso métrico,
atrevesaran la puerta
antes de ser ellas mismas
tránsito variable al goce frutal,
al choque furtivo,
al botón del no pesamiento;
entonces,
yo te abriría los brazos,
en la noche mojada,
de sudores,
fluidos,
salivas
y aguas.
Disonante mar
La pesadez de los días perdura
en el sopor de la noche;
un segundero monótono rige
el motor de esta ciudad autómata.
El sol quemante, la luz, tan, tan lejos,
el pregón mecánico, el desperdicio,
el humo, la prisa, el gesto vacío,
el cuerpo cansado, la vista al suelo.
En este valle no hay tiempo, no hay calma;
no hay más estaciones
que la del tedio y la insistente lluvia.
Uno a uno,
apilados,
cual monedas,
sucios e idénticos caen los días,
vanos como el impulso de un bostezo.
Simulacro
Antes del atardecer,
en los umbrales de la calma
cuando las erinias imperan y los ánimos erizan,
sobreviene entonces la hora siniestra (y tan diestra)
del cataclismo postrero,
del día que sucumbe y resiste.
Son los estertores de una fatiga añera
por la extensión de las entrañas propagada
que hostiga con afanoso artefacto,
que oprime en alarde de arrogancia
y que amedrenta el sosiego
con probado método.
Simulacro, pues,
del proteico rostro,
que menguando lo comedido
despunta en el resquicio diurno
desde su fondo marino,
de la furia
colosal,
privativa,
bestial,
y esencialmente humana.
Ofrenda austral
Un tono agorero destila
el naranja del cempasúchil
en rojo sangre, derramada
al dios del cemento,
numen violento y vengativo
por el triste oro alucinado
y de apetencia redivivo.
¿Qué pasión antihumana los domina?,
¿qué pulsión siniestra los arrebata?
¿Cómo pueden comer sin vomitar
de la tahona el trigo
infecto ahora de humores turgentes?
¿Cuándo logran dormir?
Ojalá nunca sueñen.
Ojalá nunca sientan
los grillos de la noche y su dulzura.
Ojalá djinns furiosos
de cada vigilia hagan
oscura pesadilla.
Nuestros pasos anegarán las calles,
harán de su ignominia huella;
nuestras manos recogerán los restos
y tierra sobre tierra,
se rearmarán los huesos,
la carne,
la sangre de esta sangre.
La dignidad,
la resistencia,
el fuego andino de raíces plateadas
renacido surcará la transparencia austral
en vuelo tardo,
en suspenso aéreo,
inflamando las almas de las que abajo miramos,
pies en tierra y mano en alto.
Como rupestres vigías
dejamos al pie la ofrenda,
entre pabilos ardientes,
entre piedras y humos,
entre cantos y flores.

El perico
I
Tenía seis años
iba a la matiné solo
tres funciones por diez centavos
en gayola
compartió junto con Rin Tin Tin y Lassie
aventuras de super héroes
¿será por eso que le gustan tanto los perros?
¿será por eso que le gusta tanto estar solo?
II
El pelón el petacón el chaparro
el chango el piticos el güilo
el bonito y el perico
juegan con huesitos de chabacano
matatena
el ganador
da un beso a Lola
la niña bonita del barrio
¿será por eso que siempre que
jugamos hace trampa?
III
Al perico le dio polio
tenía cuatro años
quedó tieso un rato
el futbol fue su terapia
jugaba cascarita a los seis
en un parque de Tacubaya.
En la Ciudad de los Deportes
acompañado de un adulto
entraba gratis a ver jugar al Atlante
¿será por eso que ve futbol todos los días?
IV
Se llama Pedro
como su padre
por eso no le gusta ese nombre.
Además habla habla habla
Coto rrea coto rrea coto rrea
R í e r í e r í e
de verdad parece un perico
tiene un traje de plumas
que lo protege de sus lágrimas
¿será por eso que no puede llorar?
Mi tía Cuca era tequilera
¿Quieres agua?
si no soy florero, decía
a mí dame un tequila
Alegre en los fogones
con su delantal reluciente
cocina arroz, mole y frijoles
en casamientos, bautizos,
primeras comuniones o quince años
siempre
con su copa de tequila
bendiciendo los alimentos
para que no hagan daño
Pedía anís
para calentar el gañote
en las posadas
antes de cantar la letanía
dirigía la fila de niñas y niños
en su turno a la piñata
sino rezabas no te daba
colación.
En los velorios
plañidera destacada
rezaba con devoción
y a moco tendido llorar
luego unos tanguarnices
chistes y carcajadas
para aguantar la noche.
Pobre mi tía Cuca
en su velorio calladita
ella tan mitotera.
Retazos de figuras
Perro con la lengua de fuera
todo el tiempo
le dicen Calambres
Hombre que camina
y a cada paso
parece perder el equilibrio
le dicen Chuky
Manada de perros
donde Calambres
es uno más
juegan
se dan revolcones
gruñen
se toquetean
Conjunto de gentes
donde Chuky
es invisible.
Brazos, piernas y gol
Hoy mi cuerpo se cortó
sentí pies y manos
fuera de lugar
separadas las piernas
los brazos
bosquejé un rostro
con sonrisa de sandía
luego me alejé,
dando la espalda al cuerpo
con los ojos bien abiertos
para no mirarlo
pero un instante después
las piernas corriendo
se pusieron enfrente
iban apresuradas detrás de una bola
los brazos se agitaban jubilosos
en medio de una muchedumbre
y las bocas se abrían enormes
gritaban gooooool
sobresaltada abrí los ojos.
Faros de niebla
Camino y llego ahí donde
el temblor unió cielo y tierra
veo páginas en blanco
con silencios
me asustan
parecen fantasmas
invaden mis ojos
no escucho sus misterios
a veces logro escribir textos
traen tinieblas y no se ven.
Si yo fuera
Bosquejo la baba de un caracol que come hoja de azucena
Entono “ay, víboras chirrioneras, cómo no me pican ora que traigo mis chaparreras” como en las fiestas familiares de niña
Bailo la cumbia de los luchadores y aguanilé como si fuera una manda
Como un tlacoyito de haba casado con un jarrito de pulque
Voy a ver la vida de los patos al Lago de Camécuaro
Hago caminatas para ir a comprar queso panela con los monjes trapenses en el Curutarán
Beso en la boca a cada animal que encontrara en la cantina del pecas
Trabajo en la ferias, con una tómbola repleta palabras.
Sonido de berbiquí
El cedro es la madera que más gusta a mi padre, es suave como la plastilina y a las polillas no les gusta su olor. Cuando cepilla la tabla, brotan espirales amarillas si es de pino, rojizas si es de cedro. Dice que quiere hacer un banquito. Salen, de su caja de herramientas, el serrucho, los martillos, los formones, el sargento y el berbiquí y después, como magia, el banquito.
El serrucho suena a chicharras con sed, el berbiquí chasca como una lagartija besucona. La escofina pule irregularidades a ritmo de güiro, al último una monita de algodón llena de barniz va y viene, su sonido es casi imperceptible porque no es una sonaja ni un cascabel.
Infancia artificial
Nada a mi alrededor indica que mi historia fue real.
¿Dónde quedó mi muñeco pelón, con los zapatitos que tejí?
¿Y mi diario? Cuando a los ocho años escribí que nadie me hacía caso, ni me quería.
Mi historia archivada en mi cabeza, espero que no se pierda como los juguetes de mi infancia.
Roxana Crisólogo Correa, Dónde dejar tanto ruido, Álbum del Universo Bakterial, Lima, 2023, 104 pp.
La poesía de Roxana Crisólogo (Lima, Perú, 1966) no es fácil. Es quebrada, rota desde sus inicios. Un enfrentarse al lenguaje, a ese lenguaje que las mujeres y los sujetos de los márgenes trafican y recrean. A ese lenguaje que sube y baja de ese cielo y ese suelo desértico limeños donde vivió su niñez y juventud.
Desde su primera publicación, Abajo sobre el cielo (1999), Roxana exploró el lenguaje de la migración y la sobrevivencia. Dotó a sus personajes migrantes de una mirada siempre lúcida y terca a contrapelo de optimismos paternalistas.
Recientemente ha publicado Dónde dejar tanto ruido, título que obviamente pone en diálogo a dos creadores cuyos versos llevo siempre conmigo: César Vallejo y Carmen Ollé. Si Vallejo demandaba saber quién hacía tanta bulla y Ollé se preguntaba por qué hacen tanto ruido, Crisólogo pregunta por el lugar: dónde ubicar la hecatombe de la crisis ecológica y mental. Los ruidos que nos asaltan en un mundo medicalizado. En un mundo que tuitea el genocidio. En un mundo de fascismos institucionalizados.
Ya sea en el frío e impoluto norte europeo o en las calles sin asfaltar de Lima, rica en afecto, vivencias y personajes, desolada por la corrupción y el desprecio, el yo poético es consciente de “las hermosas palabras de la dictadura de las palabras”, de la manera en que somos nombrados o borradas de la historia. De la manera en que un nuevo vocabulario va instalando su poder. Desde el colonizador hasta el colonizado. Todos con su parcela de poder sobre el más pequeño, pero también aparece el lenguaje de aquellos heridos, asesinadas, sobrevivientes, enfermas. Las sobras de un lenguaje que ahora es onomatopeya y ruido y no se sabe dónde poner. Cómo olvidar el grito, el horror, “la mutilación de un país que se come a sí mismo” o la evidencia de ser un nombre en un formulario eterno.
Roxana Crisólogo deslumbra con su lenguaje. No se deleita con uno que se mira a sí mismo ni hace retruécanos.
El yo poético se levanta sobre un lenguaje de muerte y construye artefactos textuales.
Cada verso es un martillazo en la cabeza y el corazón.
Una poética de razón y corazón.
Dice Adriana Pacheco que le llama la atención un libro que recoge el espíritu de un estado de cosas, de una época, como si fuera la respuesta a una pregunta que se han hecho varios. Javier Durán, artista plástico, desliza la idea de que la obra contemporánea o actual es una respuesta a las circunstancias, al contexto. Un agregado a esta idea distingue de esa contestación el gesto artístico, una intención.
Las dos preguntas que me hago ante la obra de Brenda Ríos (Acapulco, Guerrero, 1975) tienen que ver con la forma en que se incluye en la lírica Aspiraciones de la clase media (2018) y cuál es su intención, su gesto artístico. Brenda Ríos propone un texto conversacional. Se trata de un libro de poemas que deja entrar al lector a través de la experiencia. Podría decirse que es una obra que se vale de la lírica para mostrar una “literatura de reconocimiento”. Es decir, como explica Javier Marías, el lector, en el primer escarceo, dice ante estos versos como aforismos, “sí, así sucede”.
La materia de la que se sirve Ríos viene de la liturgia meritocrática y de ese mundo de lo laboral en la oficina. Es una meditación a partir de usos léxicos y hábitos de quien experimenta el mundo en horario establecido y entre mamparas, tablas de Excel, informes y metas de fin de mes.
Pero no se trata de un poema narrativo, aunque tiene la intención de escenificar un diálogo. Es una puesta donde hay referentes, sin embargo, no es un relato. Es mímesis. La intención produce un imaginario en el que, en medio de persianas de pvc y escritorios, se merodea un sentimiento que encuentra distintas manifestaciones. La queja de quien cuestiona los principios que hasta el momento han guiado los esfuerzos personales, la comprensión de quien no duda de esos empeños, protagonizan un ida y vuelta contradictorio lleno de sentido porque muestra una sentimentalidad propia de los dilemas y las coyunturas entre lo que se debe hacer y lo que se quiere, entre lo que se deseaba y la distancia que hay ante el escenario real o cotidiano.
Alejada de la lírica que aventura la denuncia con tonos elegiacos o tras el aparato de la invectiva, los poemas de Ríos pretenden una interlocución de tono mediano o burocrático, de charla discontinua, contradictoria, disparatada. Ella misma dice que piensa en Xel-Ha López (Guadalajara, Jalisco, 1991) o en Tania Carrera (Ciudad de México, 1988). Les atribuye una gracia en el tono que le sirve de modelo para proponer un tablero de juego entre la oficina y el monólogo interior con frecuencia sarcástico. Se trata de un stand up en el que siempre hay dos voces, una que vemos y otra que no, y ambas merodean la queja resignada; entre la alienación pusilánime y el espíritu contestatario de quien se piensa el retiro de ese medio. Las enumeraciones no son listas, sino zigzagueos donde se puede ver la oficina y sus imágenes como telón de fondo para una voz que se mantiene en la duda como en un cine de permanencia voluntaria.
¿Qué es lo que se busca al escribir poesía?, se pregunta Ríos en este libro. Se trata de la queja y la promesa incumplida. El tema se ilumina con objetos conocidos y el acercamiento ironiza y parodia. Ironiza porque se distancia; parodia porque en esa distancia el escenario la muestra a ella como protagonista de lo que aborrece. Es un campo semántico que ha sido explotado en películas, series, o nuestras vidas mismas que huyen de la oficina y lo que esto sugiere.
No; sugiere, no. Porque la sugerencia, al menos, crea expectativa. Hablo más bien de lo que supone. Hojas, monitor o plumas, atención a los pendientes y en horario establecido; sellos, firmas y oficios. Ríos encuentra en la poesía una teoría del conocimiento. La expresión de este conocimiento, que es la experiencia, radica en la escaramuza al acercarse a los temas.
La opresión no está en la oficina sino en quien experimenta la posibilidad. Renueva, a partir de esta liturgia meritocrática, y sin miedo a tocar temas banales, lo que de tantálico tiene llegar a una meta; lo de Sísifo que significa el lugar común de volver al día siguiente a checar tarjeta o poner la huella o firmar la asistencia.
Podríamos decir que Aspiraciones de la clase media es un poemario temático que busca agotar su asunto imponiendo el coloquialismo como recurso lingüístico y la conversación distante, como oída en las escaleras, siempre en debate o en contradicción. Ríos elige la semántica de la oficina y lo que sucede alrededor como el modo en el que medita sobre la conciencia de clase, la división del trabajo y una suerte de existencialismo que crítica el estado de cosas, el suyo y el del entorno, a la manera de una crónica donde la protagonista decide abandonar la vida de oficina para apostar por la creación. No es la primera vez que vemos este caso de definición. Sin embargo, ese podría ser el gesto artístico.
La intención rabiosa o demoledora de quien legítimamente está enfadado. Estamos ante el proceso de pensamiento que ilustra los dilemas de una trabajadora de oficina que aspira a otra cosa, a la creación como un modo de vivir, en un país donde ese modo no es sino un anhelo.
Es cierto que corría un peligro ese yo lírico que reproduce el enfado. Se mueve en una delgada línea en donde se puede sentir intragable el lloriqueo en un listado que más que metáforas sonara a letanía. Dice la autora que el libro refleja “una especie de disculpa por haber dejado el sueño proletario”. Dice “tenía yo un empleo, ¿quién me pienso para irme de algo así?”
En el poemario hay algo metodológico. Un acto calculado, ensayado y probado que reflexiona sobre el discurso de la aspiración y su correlato en el contexto donde la quincena no alcanza.
Esta declaración de principios hace recordar aquella pregunta de Roberto Bolaño en “Sevilla me mata”:
¿De dónde viene la literatura latinoamericana? Venimos de la clase media o de un proletariado más o menos asentado o de familias de narcotraficantes de segunda línea que ya no desean más balazos sino respetabilidad. La palabra clave es respetabilidad. Ya lo escribió Pere Gimferrer: antaño los escritores provenían de la clase alta o de la aristocracia y al optar por la literatura optaban, al menos durante un tiempo que podía durar toda la vida o cuatro o cinco años, por el escándalo social, por la destrucción de los valores aprendidos, por la mofa y la crítica permanentes. Por el contrario, ahora, sobre todo en Latinoamérica, los escritores salen de la clase media baja o de las filas del proletariado y lo que desean, al final de la jornada, es un ligero barniz de respetabilidad. Es decir: los escritores ahora buscan el reconocimiento, pero no el reconocimiento de sus pares sino el reconocimiento de lo que se suele llamar “instancias políticas”, los detentadores del poder, sea éste el signo que sea (¡a los jóvenes escritores les da lo mismo!), y, a través de éste, el reconocimiento del público […] esos escritores que saben, pues lo vivieron de niños en sus casas, lo duro que es trabajar ocho horas diarias, o nueve o diez, que fueron las horas laborables de sus padres, cuando había trabajo, además, pues peor que trabajar diez horas diarias es no poder trabajar ninguna y arrastrarse buscando una ocupación (pagada se entiende) en el laberinto, o, más que laberinto, en el atroz crucigrama latinoamericano. Así que los jóvenes escritores están, como se suele decir, escaldados, y se dedican en cuerpo y alma a vender. Algunos utilizan más el cuerpo, otros utilizan más el alma, pero a fin de cuentas de lo que se trata es de vender.
Pensaba que era cínico el desencanto de la clase media, pero no. Es estoico. Suscribo lo que afirma Julián Herbert: “Se trata de un desencanto triste, no gracioso de a gratis. Una de las cosas que la poesía pretende siempre es darle complejidad y espesor al mundo que describe; parte de esa complejidad reside en darnos cuenta de que ese lenguaje ha trascendido la página”.
De esos usos coloquiales o cotidianos se vale Brenda Ríos para proponer la discusión sobre el dinero, la mujer y la creación. Hace pensar en santa Teresa que desafía lo simoniaco del clero en su cuaderno de confesiones. Hace pensar en Cristina Morales que toma de ejemplo a la monja. En su caso, la claridad viene de quien tiene honra o riqueza. Su declaración consiste en que no puede ser que las monjas pasen hambre porque así sólo se preocupan por las necesidades del cuerpo y no las del alma. Y a Teresa de Jesús, desde su posición, lo que le preocupa son las necesidades del alma. Se puede tender un puente hasta Virginia Woolf y preguntar, otra vez, qué es lo que significa el dinero para la mujer y, además, la mujer escritora. Es un debate abierto. La relación entre el dinero, la mujer y la creación es un triángulo que Aspiraciones de la clase media debate:
A mis 41 años siete meses de edad
busco empleo
nada del otro mundo
las cosas no salieron como esperaba
Los versos ejemplifican el coloquialismo, la conversación y el uso de las palabras de oficina o propias de una semántica de la vida esforzada de quien tiene un trabajo y juzga conveniente debatir, convencerse, volver, porque es peor no tenerlo. Así, el universo o la atmósfera de un sector y de su arquetipización se configura. Puesto el tono y las palabras, hay que destacar las fórmulas del desengaño como “Nada era verdad pero eso no lo sabías”, que hace las veces de una voz en off imprecativa, como la del protagonista de Birdman. El inicio al poema “Clase media” es un gesto artístico, el de una ironía nada simple, que transforma al yo lírico en “una paria” o una “ingrata” de la clase media. “Entonces ese yo habita un mundo en el que aún no está tan claro que el camino de la escritura puede ser el principal, como si la escritura fuera una doble vida”, reflexiona la poeta.
La sorpresa de Ríos se centra en estar ante algo histórico o sistémico, macro, en donde parece haber sucedido algo que lo cambió todo mientras llegaba a la meta con la que alimentaba la voluntad y los esfuerzos. Lo podemos ver en “Prestaciones”, el poema que abre el libro:
La mayor aspiración de mi familia,
de mi generación,
de mis amigos
es tener un buen empleo.
Cualquier empleo.
Una plaza fija.
Vacaciones pagadas, prestaciones, café ilimitado,
clips metálicos,
fotocopiadora en un cuarto aparte,
persianas de plástico [tiras de algo blanco que permanece]:
qué belleza el pvc fracturado.
No podemos aspirar a más porque no hay más.
Lo sé, lo sabe mi familia, mis amigos, mi generación entera.
Y heme aquí, convertida en una gran empleada,
subida en el autobús del gran sueño de tantos,
dispuesta a gritar cuando los objetos se acercan al
borde de la mesa.
¿De dónde viene la poesía mexicana contemporánea? ¿De dónde viene Aspiraciones de la clase media, de Ríos? Vuelvo a Bolaño:
¿De dónde viene la nueva literatura latinoamericana? La respuesta es sencillísima. Viene del miedo. Viene del horrible (y en cierta forma bastante comprensible miedo a trabajar en una oficina o vendiendo baratijas en el Paseo Ahumada). Viene del deseo de respetabilidad, que sólo encubre al miedo. Podríamos parecer, para alguien no advertido, figurantes de una película de mafiosos neoyorquinos hablando cada rato de respeto. Francamente, a primera vista componemos un grupo lamentable de treintañeros y cuarentañeros y uno que otro cincuentañero esperando a Godot, que en este caso es el Nobel, el Rulfo, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos.
O el SNI.
Versiones y nota introductoria de Roger Santiváñez
Robert Frost nació en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de marzo de 1874; pero a la edad de 11 años, y tras la muerte de su padre, regresó a Nueva Inglaterra, de donde era originaria su familia. Se estableció en Salem, Nueva Hampshire, y debutó con su poema “My Butterfly” [“Mi mariposa”] en una revista local en 1894. Luego de distintos trabajos y empleos en su lucha por la vida, decidió abandonar todo y viajar a Inglaterra en 1912 para dedicarse a escribir. Fue entonces que publicó A Boy’s Will [La voluntad de un muchacho] en 1913, libro que fue recibido entusiastamente por Ezra Pound. En 1915 lanzó North of Boston [Norte de Boston], que le dio fama y prestigio en todo el ámbito de la lengua anglosajona. Al poco tiempo, Frost regresó a Estados Unidos para dedicarse a la docencia académica. Además de ser profesor, fue poeta residente en diversas instituciones universitarias. Los últimos años de su vida los pasó en su pequeña granja denominada Franconia. Murió en Bennington, Vermont en 1963. Obtuvo cuatro veces el Premio Pulitzer de Poesía.
El tendido de seda
Ella está como en un campo un tendido de seda
al mediodía cuando una soleada brisa de verano
ha secado el rocío y todas sus cuerdas se suavizan.
Entonces para los chicos es un balanceo fácil
que sostiene el poste central de cedro.
Tal es su pináculo hacia el cielo
y significa la seguridad del alma;
parece no deberle nada a ni una sola cuerda
pero estrictamente retenido por nadie, está ligado
por incontables lazos de seda de amor y pensamiento
a todo sobre la tierra, alrededor de la brújula,
y sólo por uno que va ligeramente tenso
en el capricho del aire del verano
es de la más escasa sumisión hecha conciencia.
The Silken Tent
She is as in a field a silken tent
At midday when a sunny summer breeze
Has dried the dew and all its ropes relent.
So that in guys it gently sways at ease,
And its supporting central cedar pole.
That is its pinnacle to heavenward
And signifies the sureness of the soul,
Seems to owe naught to any single cord,
But striclty held by none, is loosely bound
By countless silken ties of love and thought
To everything on earth the compass round,
And only by one’s going slightly taut
In the capriciousness of summer air
Is of the slightest bondage made aware.
Yo diría todo al mismo tiempo
El tiempo nunca parece ser bravo
para ponerse a sí mismo contra las puntas de la nieve,
para ponerlas al nivel de la ola corriendo.
No está él superalegre cuando ellos se echan
sino sólo grave, contemplativo y grave.
Lo que ahora está en tierra será una isla en el mar;
entonces los remolinos juegan entre el arrecife hundido
como la curva en la comisura de los labios una sonrisa,
y yo compartiría la ausencia de alegría o dolor del tiempo
como un cambio planetario de estilo.
Daría todo al tiempo excepto —excepto
lo que yo mismo he sostenido. Pero ¿por qué declarar
las cosas prohibidas que, mientras dormía la Aduana,
yo he cruzado a la Seguridad con ellas? Porque estoy allí
y lo que no me quitarían lo mantengo.
I Could Give All To Time
To time it never seems that he is brave
To set himself against the peaks of snow
To lay them level with the running wave,
Nor is he overjoyed when they lie low,
But only grave, contemplative and grave.
What now is inland shall be ocean isle
Then eddies playing round a sunken reef
Like the curl at the corner of a smile;
And I could share Time’s lack of joy or grief
At such a planetary change of style.
I could give all to Time except—except
What I myself have held. But why declare
The things forbidden that while the Customs slept
I have crossed to Safety with? For I am There,
And what I would not part with I have kept.
Una sombra de nube
Una brisa descubrió mi libro abierto
y comenzó a entreverar las hojas al mirar
por un poema que había en la primavera.
Intenté decirle “¡No hay tal cosa!”
¿Para quién podría ser un poema a la primavera?
La brisa desdeñó dar una respuesta;
y la sombra de una nube cruzó su rostro
por miedo a que yo le hiciera perder su sitio.
A Cloud Shadow
A breeze discovered my open book
And began to flutter the leaves to look
For a poem there used to be on Spring.
I tried to tell her “There’s no such Thing!”
For whom would a poem on Spring be by?
The breeze disdained to make reply;
And a cloud-shadow crossed her face
For fear I would make her miss the place.
Nunca otra vez la canción de los pájaros sería la misma
Él declararía y también podría creer
que los pájaros alrededor de todo el Edén,
habiendo escuchado la voz de Eva a lo largo del día,
habían agregado a los suyos un sobresonido,
su música de significados pero sin las palabras.
Admitiendo que una elocuencia tan suave
sólo podría haber tenido una influencia en los pájaros
cuando la atención o la risa lo llevaron hacia arriba.
Sea como pueda ser, ella estaba en sus canciones.
Además su voz sobre las voces se cruzó
y ahora persistía en el bosque tanto tiempo
que probablemente jamás se perdería.
Nunca otra vez la canción de los pájaros sería la misma.
Y para hacer esto con los pájaros fue que ella vino.
Never Again Would Birds’ Song Be The Same
He would declare and could himself believe
That the birds there in all the garden round
From having heard the daylong voice of Eve
Had added to their own an oversound,
Her tone of meaning but without the words.
Admittedly an eloquence so soft
Could only have had an influence on birds
When call or laughter carried it aloft.
Be that as may be, she was in their song.
Moreover her voice upon their voices crossed
Had now persisted in the woods so long
That probably it never would be lost.
Never again would birds’ song be the same.
And to do that to birds was why she came.
* Los poemas originales pertenecen al libro A Witness Tree (Henry Holt and Company, New York, 1942).