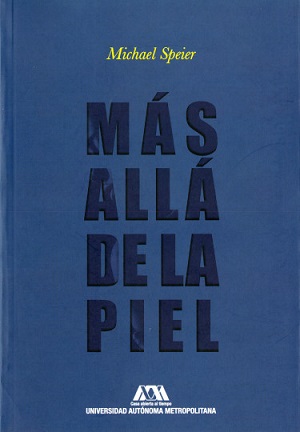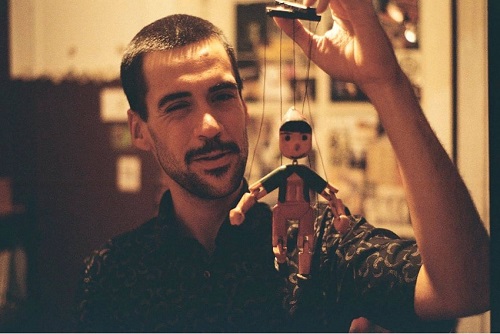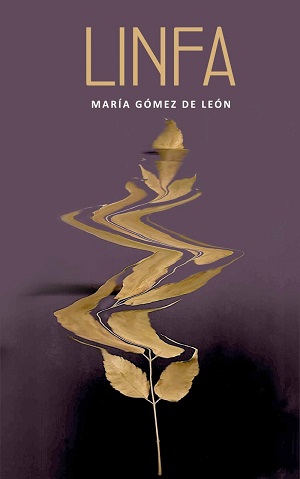Michael Speier, Más allá de la piel (Emma Julieta Barreiro, Jean Portante, Víctor Herrera, Jona Burghardt, Tobias Burghardt y José Luis Reyna Palazón, trads.), UAM, Ciudad de México, 2021, 134 pp.
En diciembre de 2021, la Universidad Autónoma Metropolitana publicó una antología del poeta alemán Michael Speier (Renchen, Alemania, 1950). Se trata de una edición bilingüe con traducciones al español producidas a lo largo de varias décadas por diferentes traductores. La publicación incluye una versión impresa y un libro electrónico, el cual contiene más poemas con sus respectivas traducciones.
Speier ha dedicado toda su vida a la poesía, como escritor, traductor y editor de excelencia y larga trayectoria. Como investigador y filólogo es uno de los expertos en la obra de Paul Celan, considerado el poeta de lengua alemana más importante del siglo XX.
Speier es un poeta que podemos describir sobre todo como un observador, un poeta que nos llama a observar lo que nos rodea, y su observación del mundo sensorial nos recompensa con impresiones sorprendentes que radican tanto en la naturaleza como en la cultura, o muy a menudo, en sus creaciones lingüísticas. Dichterisch wohnen —“vivir en el mundo de forma poética”, la famosa frase de Hölderlin y de Celan— es una imagen que Speier llena de vida con un cierto sentido de humor suave y silencioso, pero también de forma conciliadora y gratificante. En sus poemas se corroboran, una y otra vez, las más abstractas conclusiones de los filósofos occidentales con las trivialidades cotidianas de la vida occidental como, por ejemplo, cuando medita sobre Wittgenstein en un tianguis berlinés.
Lo que inmediatamente me fascinó en la obra poética de Speier fueron sus aliteraciones anacrónicas o, debo decir, combinaciones de palabras que parecen oxímoron, como por ejemplo Laokoons Laptop (es decir, la laptop de Laocoonte, el sacerdote troyano) o kaiserliches Karaoke (karaoke imperial, lo que alude al mismo tiempo al imperio alemán del siglo XIX y a la diversión musical popular de origen japonés del siglo XX). Pero qué sorpresa que en el volumen actual el nombre Banco Azteca se entiende tanto en el sentido anacrónico como casi un oxímoron.
Otra de las temáticas en los poemas de Speier es la pintura, y este tema se expresa en la forma de textos que los filólogos llamamos la écfrasis, es decir, cuando el autor entra en el mundo de un cuadro y cuenta de forma literaria su vivencia pictórica. Sin embargo, la écfrasis de Speier tiene un toque especial.
Por ejemplo, el cuadro Die Einschiffung nach Kythera de Watteau (Peregrinación a la isla de Citera) es traducido al mundo del turismo moderno, y se trasluce como la búsqueda de la felicidad de los seres humanos que vivimos el consumismo mediático y digitalizado de nuestro siglo. En otro poema, el yo lírico compara El nacimiento de Venus de Botticelli con las depresivas plantas en las macetas de un Walmart.
Por lo demás, lo extrasensorial y lo espiritual forman parte de la obra de Speier. Recuerdos e incluso fantasmas deambulan por los idilios de la actualidad, con sus ruinas y fría infraestructura, casi como las sobreimpresiones en las películas antiguas en blanco y negro: bajo el volcán vemos a Malcolm Lowry perseguido por unos xoloitzcuintles y León Trotsky aparece aplastado por el martillo y la hoz.
La edición impresa de este poemario de Speier contiene 35 poemas cosmopolitas que también tratan nuestro universo político contemporáneo e histórico: se narra en forma casual la historia del siglo XX, desde la batalla de Berlín hasta el 9/11; Alexander von Humboldt conoce los volcanes mexicanos, Moctezuma encuentra a Cortés, mientras que vemos pasar en bicicleta unas muchachas creadas con pinceladas poéticas a partir de cuadros del pintor neerlandés Vermeer, de quien se recrea otra joven figura femenina sentada en un escritorio con una elegante vestimenta amarillo-dorado mientras escribe una carta —o más bien no la escribe, sino que nos mira con una sonrisa intensa durante una pausa en su escritura.
Las traducciones son obra de nada menos que de seis traductores. Pareciera que al mismo tiempo que conocemos la poesía de Speier, este libro documenta la historia de las traducciones de su poesía al español. Como se trata de una edición bilingüe, los textos en alemán y los textos en español entran en un diálogo artístico e intercultural, o más bien transcultural. El título del poemario, por ejemplo, Más allá de la piel, hace pensar en cosas distintas que la misma frase en alemán «weiter noch als die Haut». En alemán me parece más concreto, menos sensual.
El poemario Más allá de la piel también habla del encuentro de Speier con México, que dura ya más de medio siglo, ya que a mediados de los años 70 publicó por primera vez poesía de México en Alemania en su revista de poesía contemporánea PARK. Ahora, en su poemario publicado por la UAM, poemas como “Zócalo” o “Av. Río Churubusco”, tanto en alemán como en español, abren perspectivas muy distintas; en otros, la expresión das Totenbrötchen parece un neologismo alemán, mientras que pan de muerto es un concepto muy común en el español mexicano. En el plano erótico, la michelada helada y la margarita salada aparecen como dos amantes poco afables en el texto alemán, como si fuera una pesadilla hiperbólica sobre un acto de amor con todo el siglo XVI. Además, se emplean palabras en español en cursivas en su poema “Zócalo”, como por ejemplo ensimismado, lo que crea un efecto adicional en la traducción al español, porque allí el verso dice “para sí mismo, ensimismado” (igualmente en cursiva) como si se tratara de un juego de palabras.
Por otro lado, en otros poemas encontramos que un erotismo a la vez fino e impactante permea los textos de Speier, por ejemplo, cuando habla de un encuentro amoroso en la espalda de una ballena, “donde me tocas/ nunca hubo nadie/ ni siquiera yo”.
¿Qué relevancia tiene la traducción y publicación de la obra individual de un creador de poesía alemana contemporánea en México? La primera tesis de doctorado sobre la poesía de México en Alemania y la primera traducción de la poesía mexicana al alemán (un libro de Amado Nervo), aparecieron hace poco menos de un siglo. De la misma manera, la primera edición de Goethe en México por la SEP tiene casi cien años. Dos tradiciones poéticas tan distintas que tienen algunas raíces en común todavía tienen mucho que contarse y, por ello, deben dialogar, estar en contacto e inspirarse para superar los prejuicios y malentendidos, pues la poesía siempre ha sido un proyecto universal que trasciende fronteras e idiomas. Más allá de la piel es una formidable contribución a este enorme proyecto.
V
A bordo del tren, una mujer piensa:
Llevo conmigo los libros que tú me diste.
¿Te preguntas cómo sé lo que piensa esa mujer en el tren?
Yo también me lo pregunto y tiemblo por contener más
pensamientos que los propios.
Esa es una razón inmensa para temblar y cuestionarse,
es una inmensa razón para un corazón estremecido.
¿Somos tú y yo o es la mujer en el tren la que piensa llevo conmigo
los pensamientos que tú me diste, los llevo escritos en una hoja limpia
y cuidada?
Yo llevo conmigo tus pensamientos y los míos,
sé que los llevo,
sé que mi corazón también los alberga.
Y de nuevo tiemblo.
X
Y aprendes a través de la oscuridad.
Hilda Hilst
La noche desciende sobre todo lugar.
He vivido en diferentes ciudades y en muchas regiones,
he traspasado imperios y reinos con los nombres que desconozco,
con varios y diversos espantos,
como quien enciende lámparas en la premura de una oscuridad.
La noche llega siempre,
llega de manera precisa a diferentes horas.
Me encuentro en el asombro de recordar el sol que alumbra Brasil,
mientras enciendo una luz en una penumbra distinta.
La noche de hoy es algo a qué aferrarme en medio de otra noche,
la noche de las distancias en una sala vacía,
la noche de las palabras.
XVIII
¿La gente te llama extranjera por el acento?
Affonso Romano de Sant’Anna
Puedo verme a mí misma otra vez, me veo moviendo un cigarro en el
aire, tratando de presumir las maravillas de una mente confundida.
Me veo reproducir un momento, otro y otro semejante.
¿Soy un poco seria?
¿Éste es mi rostro demasiado serio y mi boca un tanto hermética?
Me apagaré a mí misma;
basta del lenguaje y de las loas a pequeñas cosas.
De nuevo quiero una Coca-Cola. ¿Es su tiempo y su siglo, no?
Recuerdo haber dicho algo semejante…
Ésta es la eternidad, Affonso.
Ésta, como bien lo sabes, es la superficie de la eternidad.
XXII
Arremeter y por esto he de arrepentirme.
¿De ser alguien?
Porque he contemplado en más de una ocasión el comportamiento
de las bestias,
he comido a su lado y descansado a sus pies,
me he cansado y exhausta he sido aún más un individuo y persona
y hombre
y mujer;
he sido mortal una vez más.
Me he preguntado qué diferencia tengo yo, qué soberanía
sobre las bestias.
He sopesado esto como quien busca su descendencia en
un lugar lejano
y qué más he de decir, salvo gritar: Yo soy,
y sentenciar persona, individuo, gusano, vacío.
Como ser, y carne y hueso y cenizas,
te escribo queriendo contar la caprichosa historia de la lengua,
a sabiendas de que no hay tiempo ni posible eternidad,
a sabiendas de que no hay más en mí que desprecio, palabras
y soberbia,
y que decreto:
todo esto es cierto sólo aquí,
sólo aquí.
XXIV
En amor a esta profesión solitaria he imaginado mi vida, he pensado:
Me gustaría ser una mujer que no necesita nada del mundo, vivir
entre los restos de la ceniza que es el fuego diario contra el invierno,
no provocar lástima ante un plato improvisado por sobras, no
causar un ansia inexplicable por abrazar cuando me envuelva encorvada
en un chal cálido.
Decir: He vivido; es decir, me he ocupado en muchas labores.
Decir: Me he distraído, he reído en mi misterio de humor solitario
y cómplice.
He vivido como un medio y no como un fin que la vida utiliza,
esa vida que me ha sido otorgada.
Esto conozco como la más maliciosa de las libertades:
no haber sido tonta nunca, y aprovecharlo.
XXV
Aún espero el viaje entre viejas valijas y libros abiertos,
espero el viaje.
Sin esposo, sin hijos, sin fuego, sin una estrecha noción de astucia.
Sin necesidad de escribir sobre él, espero este viaje.
Mas sé que el viaje no llegará a mí solo,
entre escombros de vida llegará.
En la trayectoria al nuevo reino mi rostro estará limpio
y mi vestido, planchado.
No te parecerás a Brasil ni a Buenos Aires,
no recordaré Bruselas ni algún lugar conocido.
Pese a esto, con misterio y convicción,
con todos mis sentidos,
y con mi cuerpo,
y con mi último soplo de vida,
espero ese viaje.
* Poemas pertenecientes a Imperio (CECUT, 2023).
Oficios
A Zsazsa Karl
La mensajera da unas buenas pinceladas
y lava sus herramientas con saliva humana.
Nos gusta verla dibujar paisajes como los suyos,
luces sumergidas en un bajofondo
hecho de medicina y canciones lejanas.
Adentro están lloviendo en otro idioma.
Dibuja la traducción en su cuaderno
y entonces vuelve a trabajar.
La mensajera camina en puntas de pie
de arrecife en arrecife, no sea cosa
que despierte a sus temibles criaturas.
Después vuelve a pintar con dos o tres
ballenas bajo el brazo. Y sonríe.
Al pan, dice ella,
“hay que ganárselo de alguna forma”.
Discurso de la compraventa
Arrinconada por las maniobras de la publicidad,
la mano derecha de mi consumo
escribe redención sobre la tierra baldía
del patio del desarmadero vecino
sin ánimos de sonar trágico
pero con ganas de hacer ruido.
Fumo, comparo,
me escapo, opino, evalúo
con más amor que con odio
y esto te lo digo con una mano
en el dibujo de la Propiedad Privada
del Sagrado Corazón. Mi única soledad,
la no publicitada, se respira a sí misma
hasta perderse en el viento de tiza
que seca el barro para levantar
estatuas en la tierra baldía
del desarmadero vecino.
Apenas un garabato
Dame un poema rengo,
un poema que te sepa escuchar,
que me describa las muletas del ángel
dejando sus marcas en la orilla.
Dame ruta, aguaribay,
tus cuatro perros,
camino seco de tierra
para tirarnos a descansar
entre las misas del ruido.
Dame escalera firme
que apunte a la nube de sangre
más cercana. Dame furia.
Dame historias mal tejidas
en consecuencia de nuestras acciones,
ojos cerrados y estrellas podridas
en el agua de la historia reciente.
Dame una mano herida, en lo posible.
Dame la primera luz que tengas
como si se tratara de una droga antigua,
un motor de supervivencia, un oído
cuando más se lo necesita.
Dame cruz, estrella, pictograma,
cualquiera sea la forma del perdón.
Dame oro en la sangre
que se active al verte
bajar por las escaleras,
un domingo.
Dame ajo recién cortado,
fantasma para dejar atrás,
la renovada oportunidad de empezar
de nuevo a juntar estos fragmentos
no en fuga, no en disciplina,
sino en muletas del ángel
bailando por exceso
de hacha y de sol.
Txalaparta
Hace mucho tiempo
mis alpargatas rotas
quedaron bajo el sol
de la costa, abandonadas
entre los huevos de tiburón.
De repente,
una voz hace sonar
la campana de mi sangre
y me pide que me acerque.
Estoy descalzo. No digo nada.
Me acerco a esas alpargatas
sin pies hace unos treinta años.
Me voy acercando a ellas
desde que tengo memoria.
Segundo ejercicio
Hacerlos vivir, hacernos vivir.
No perderse en buscar caminos
fáciles para ensanchar el aire
y aprender a respirar con la rama
azul de los pulmones,
de manos transpiradas
por haber cuidado el fuego.
Hablar del dolor,
de nuestro dolor. Trabajar
en ejercicios respiratorios,
purgando toda la tierra
que sea necesaria.
Dejarse rezar
y sacarnos de adentro
con nuestras propias palabras.
Amar lo que se ama,
sin arrastrarse de rodillas.
Mamá odia las moscas. Las odia tanto que se ha vuelto una experta en cacería con raqueta eléctrica; era buena con el viejo matamoscas, pero ni un enérgico ¡zas! se compara con el ¡chis! que desprenden las cuerdas al momento de la ejecución (si chispean más de una vez no hay que preocuparse: sólo son reflejos post mortem, seguramente). Desde que tengo memoria, pasa una mosca y mamá grita: “¡Mátala, mátala!, ¡mosca asquerosa! Seguro anduvo en la caca”. (Me cuesta imaginar sus patitas llenas de mierda. Más que por su afición a la suciedad, las moscas me disgustan por latosas; me molesta que se estrellen conmigo en su ir y venir, que hagan bzzz en mi oído y me distraigan; que no atinen a salir por la ventana, abierta a sus anchas, mientras la buscan desesperadas; me avergüenza que revoloteen junto a mí frente a otras personas.) Mamá ha llegado a asegurar que actúan con malicia. Cuando consigue asesinarlas celebra con una crueldad que resulta inquietante, pues suele ser dulce y contemplativa con los animales, incluso con los temibles, repugnantes o poco carismáticos.
La casa se llenó de moscas de manera inexplicable; no habíamos comido carne ni acumulado basura. La casa es un lugar limpio: mamá odia las moscas. Esa tarde encontró detrás del basurero unos pequeños sacos oscuros, largos, ovalados, con apariencia de barrilitos. Por curiosidad los puso todos en un frasco de vidrio que alguna vez fue un contenedor de alcaparras. La noche siguiente, siete hermosas moscas, completamente desarrolladas, habían nacido. “¡Son moscas!”, dijo mamá sorprendida. Parecía más conmovida que apesadumbrada por la eclosión de aquella familia alada y zumbadora, torpe y testaruda, antojadiza y puerca. “¿Qué hago?, ¿las mato?”, preguntó. Entonces tomó el frasco, lo llevó consigo afuera de la casa y retiró la tapa. Las moscas fueron liberadas, a la luz de la luna, como mariposas: “¡Vuelen, asquerosas!, ¡ya me las chingaré mañana!”
El frasco permaneció varios días en el lugar de la emancipación; quisiera decir que como símbolo de fraternidad o al menos de compasión, pero más bien fue por olvido y porque los capullos rotos, abandonados dentro de él, obligaban a cualquiera a desviar la mirada.
Me pregunto qué cosa enterneció a mamá al grado de impedir que electrocutara a las moscas. Quizá fue el hecho de que eran unas recién nacidas; tal vez le pareció injusto que murieran sin saborear la mierda.
María Gómez de León. Linfa. Universidad Autónoma del Estado de México, 2023, 99 pp.
Linfa es un corazón. No sólo tiene sangre que corre por sus páginas, sino que, además, bombea. Juro que si pusiera mi oído junto a su lomo, podría escuchar pum-pum, pum-pum. Lo sabría vivo, igual que un niño que escucha el mar a través de una caracola. No sé si todos los libros hagan esto. Pero Linfa, el primer libro de María Gómez de León (Ciudad de México, 1994), sí. Este libro es un corazón que suena.
Sólo puedo decir que entré a este volumen y una parte de mí se quedó adentro por un largo rato, este corazón-bitácora con arrobo entre sus días. Entré. Me abrió la puerta y durante todo el recorrido tuve los ojos muy abiertos. “Toda mi vida la pasé despierta”, así es como inicia el poemario. Más adelante, Gómez de León dice: “hasta que un día la sangre/ me puso a dormir”.
Estos versos me recuerdan al Primero sueño de Sor Juana. Pero la autora de Linfa no habla principalmente del sueño, sino de la sangre y de una sangre específica: la de la menstruación. Toma una idea, la organiza meticulosamente en su bitácora: un poema por cada pastilla anticonceptiva. No puedo dejar de pensar en la belleza de este gesto, sólo eso, el gesto en sí.
En el día uno, la autora escribe: “las aves y la gente me veían/ mi velo roto/ mi vigilia nueva/ caminé como las aves/ que están hechas para el vuelo”. Así transitamos por las páginas: como un ave que se suspende y queda parada a mitad del cielo, como si el tiempo y el aire se detuvieran.
Suspensión: quiero hablar de esta palabra. Quiero hablar de la forma en que Gómez de León corta o, más bien, suspende sus versos. Es como si los dejara así, en medio del cielo y con el tiempo detenido. Algunos ejemplos: “Caminaré más rápido/ y moveré el infierno”; “No sigas/ la palabra sangre. Cámbiala/ por otra: de mercurio”; “Papel borrado. El mundo queda tibio/ debajo del esmalte de tu nombre”. La suspensión abona a que este libro palpite, hace que lata.
Porque este libro-corazón está cantando todo el tiempo pero, además, nos dice mucho. Quiere que prestemos atención porque hay una historia, una narrativa en desarrollo, algo en juego. Gracias a la suspensión seguimos un tempo como se dice en la música. Vamos así, pian pianito, y poco a poco la autora nos va revelando el suceso como maga: jamás nos enseña su truco.
También quiero hablar de la palabra bitácora. Me atrevo a decir que este hermoso gesto que la poeta encontró (la idea de escribir un poema por cada pastilla), es uno de los responsables que hacen que este libro pum-pum palpite. Con el paso de cada día una va entrando más y más, porque hay un ritmo y un hilo conductor. Sin embargo, no se entra de golpe sino que, en palabras de María Baranda, entramos en espiral. Vamos bajando como Virgilio y Dante al inframundo en la Comedia: más hondo, hasta que los sentidos se hacen múltiples y las imágenes cobran vida, hasta que la verdad de la poeta se vuelve (la) única, hasta que vivimos en el universo que Gómez de León propone y, por un tiempo, sólo ahí podemos habitar. Asimismo, hablamos de un ciclo, uno de 28 días que comienza y acaba. La bitácora, en este caso marcada con días, es un tránsito, un viaje. Viajamos al centro de un instante que son muchos. La selección de este gesto no es gratuita.
Y ahora, otra palabra de la cual quiero hablar: humor. Tal vez sea un rasgo menos visible en Linfa, pero está ahí y también lo hace palpitar. En el día tres de la bitácora, por ejemplo, se enlistan las maneras de embarazarse: “los alimentos desinfectados, el aire acondicionado, portarse mal, enterrar muñecas”. Y mi favorito: “beber de los charcos de lluvia cuando los dejé un invierno al sol”. Otro rasgo destacable es el humor cuando, en este libro, la Virgen María se hace una prueba de embarazo casera, o cuando la voz poética dice: “me quiere, no me quiere” con el calendario de pastillas. O cuando declama: “no todo ángel es terrible, algunos duelen como las caries”. Hay una irrupción de la risa en algo que se cuenta en tono serio (eso lo vuelve aún más gracioso), una interrupción de lo cotidiano que resulta entrañable y feliz.
¿Qué más decir de un libro que palpita entre la vida y la muerte, el cuerpo y la enfermedad, el dar o no la vida y todo lo que sucede en medio? Queda hablar de palabras como faisánido, climaterio, oprobio, tungsteno. De cómo en la segunda parte del libro, titulada “Útero Bicorne”, continúa este lenguaje médico y científico: ácido bórico, esqueleto, cuerpo lúteo, ovario izquierdo, oftálmico, aspirina. Un cuerpo que son cientos de cuerpos, que se duele a través del lenguaje que lo arma y desarma.
Pero este lenguaje médico o corporal no es un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a un fin: el vehículo que nos hace llegar a la emoción. En este punto, me doy cuenta de que todo este tiempo he querido hablar de la emoción. En el poema “Papel tapiz”, quizás uno de los que más me impactaron, Gómez de León escribe: “Mi madre es Penélope/ él no vuelve. Se fue a través de oxígenos y bosques, leve a la tierra, y que la tierra sea ligera, sobre el cráneo y el fémur, ligamento”. Después nos dice: “madre va con una masajista los jueves. Le casca el cuerpo y el omóplato, desenreda con sus lágrimas mi rostro”.
Así, la poeta toma palabras del léxico científico y que, tal vez por ello, podrían ser consideradas como “poco poéticas” o “áridas” (fémur, cráneo, ligamento). Son palabras que la autora junta después con la emoción. No nos habla únicamente de un cuerpo o un omóplato, sino de lágrimas en un rostro o de una madre que duele. Con la gracia de una bailarina de ballet al ejecutar una pirueta, la autora eleva las circunstancias y las complejiza. El resultado es que lectoras y lectores quedamos completamente comprometidos. Nos dolemos con la voz de quien habla.
La poesía de María Gómez de León está llena de preguntas: “¿Cuánto tarda en degradarse un libro?”, “¿Cuánto tiempo viven en promedio?”, “¿Qué si mi vista está enterrada?”, “¿Qué si tengo que enterrarla un poco más?” Es probable que la pregunta misma se encuentre enterrada al fondo de la sangre.
Este libro, insisto, palpita: entre las caras de las flores que se sumergen, entre el “polen negro” y las “lágrimas de una atmósfera extinta”. La poeta era plenamente consciente de tener un corazón en la mano y supo, como pocas veces, plasmarlo y dejarlo ahí, en forma de libro, para que lata dentro de alguien más.

Resulta llamativo el que una palabra errónea, situada en uno de los lugares más visibles de la obra de Ramón López Velarde, haya sobrevivido durante cien años sin que nadie reparara como es debido en ella. Brilla, suficientemente anómala, nada menos que en la primera página de El minutero, al principio de uno de los poemas más leídos, citados y comentados del zacatecano. En el cuarto párrafo de “Obra maestra”, leemos: “Con un hijo, yo perdería la paz para siempre. No es que yo quiera dirimir esta cuestión con orgullos o necias pretenciones”. Para cualquiera que lea con el interés de entender todas las palabras, puesto que cree en la integridad de la obra artística, y porque cada una de ellas, en consecuencia, es crucial para el cumplimiento del poema del cual forma parte, la que hemos subrayado parece no tener sentido y por ello exige nuestra atención.
Lo primero es su rareza: no es que no esté consignada en el diccionario, sino que, al menos en México, no se usa (y no vuelve a aparecer en la obra de nuestro poeta). Una posibilidad es que se trate de una falta ortográfica. ¿Será más bien, como parece indicar el sentido común, “pretensiones”? No somos los únicos que nos lo hemos preguntado, aunque no lo haya hecho así José Luis Martínez, su editor más importante, en cuyas ediciones nunca leímos otra cosa que “pretenciones”. En 1944, el responsable anónimo de la editorial Nueva España, que preparó unas prematuras Obras completas de López Velarde, cambió a “pretensiones”, como si el problema fuera, en efecto, ortográfico. También así procedió, en su respectiva edición, Antonio Castro Leal, y lo mismo hizo en años recientes Alfonso García Morales en la suya.
Como no ignoran los lectores, sólo en unos cuantos casos, todos invaluables para nosotros, contamos con el manuscrito de puño y letra del poeta. Por fortuna, éste es uno de ellos. ¿Qué leemos en él? No “pretenciones”, tampoco “pretensiones”. Con claridad meridiana, Ramón dejó escrito: “presunciones”. ¿No es válido preguntarse cómo es que hasta ahora nadie, picado por una duda nada fuera de lo común, digamos de rutina, hubiera recorrido el pequeño camino que va de una lección extraña a un manuscrito existente y consultable? Vicios, miopías, inercias, usos reprobables de nuestras costumbres críticas.
Con la estrofa reparada, leemos, por vez primera en letra impresa: “Con un hijo, yo perdería la paz para siempre. No es que yo quiera dirimir esta cuestión con orgullos o necias presunciones”. Aunque haya tenido que pasar un largo siglo, hacemos por fin justicia, al menos en ese detalle, a uno de los más singulares y hermosos poemas de López Velarde.
Es una lástima, pero se ha vuelto imposible celebrar la obra de nuestro poeta sin dar cuenta de la situación que guarda la mayoría de sus ediciones. Pero pongamos a un lado la piedra que hemos encontrado en el camino y pasemos adelante. Y es que una nueva y algo más que justificada y feliz conmemoración emprendemos ahora, la de los cien años que cumple en 2023 precisamente ese libro extraordinario, El minutero. Uno de los números que incluye el programa celebratorio que propone este libro, como saben quienes ya lo han hojeado, es la reproducción fotográfica de su primera edición, aparecida en 1923, dos años después de la muerte de López Velarde (edición particularmente valiosa que muy pocos han visto). Un segundo número tiene algo asimismo de reparación, en este caso de naturaleza no filológica sino histórica.
Cerca del final de su vida, en la segunda mitad de la década de 1940, Xavier Villaurrutia, cuyo nombre permanece ligado al de Ramón entre otras razones por haber sido el primero en entender la verdadera profundidad de su obra, escribió un prólogo para un proyecto de edición de El minutero. Aquel prólogo se publicó en una revista pocos meses después de la muerte de su autor y fue recogido más tarde, en una versión diferente, en el volumen de sus Obras, pero nunca hasta ahora había sido usado para presentar la colección de poemas en prosa de López Velarde, es decir, jamás hasta el día de hoy había cumplido la función para la cual fue concebido. La ocasión de una nueva edición del libro centenario se presenta como inmejorable para hacer que las dos piezas notables, uno de los máximos clásicos de nuestra poesía y el agudo comentario que sobre él redactó el primero de sus grandes lectores, se encuentren finalmente en las mismas páginas.
Libro heterogéneo, armado por Enrique Fernández Ledesma a partir de un proyecto del propio poeta, El minutero es sin duda muy diferente al que pudo haber concluido su autor, en el caso de que hubiera tenido la oportunidad de hacerlo. La lista de los escritos que reúne, pero también los que pudieron ser parte de él y quedaron fuera, la definición misma de su naturaleza y la secuencia que les dio su primer editor, todo ello, diez décadas más tarde, bien puede presentarse a nuestros ojos como materia discutible. Lo que está más allá de la discusión es la homogeneidad que resulta de la escritura del poeta y su lenguaje originalísimo, su vívida imaginación y su belleza insólita, todo lo cual se nota aquí y allá en los textos que lo conforman, virtudes que cien años más tarde se mantienen intactas, si no es que magnificadas por la admiración y los argumentos de sus mejores lectores.
Para acompañar apropiadamente esta edición que coloca el prólogo de Villaurrutia donde debe ir y reproduce de manera facsimilar la primera edición de El minutero, hemos acudido a dos de los principales estudiosos de López Velarde de los años actuales. A Carlos Ulises Mata, uno de los más talentosos investigadores literarios del país, autor de unas imprescindibles Observaciones a las Obras de Ramón López Velarde (edición de autor, 2021), le hemos solicitado un estudio sobre los materiales que aparecieron reunidos por vez primera en ese libro centenario. Sirviéndose de diversas fuentes, algunas conocidas, como el esencial trabajo sobre el tema de Alfonso García Morales, y de otras jamás usadas, como una nota expuesta tras la vitrina de un museo, Mata intenta penetrar en el plan que pudo haber tenido en mente López Velarde y que la muerte le impidió llevar a buen término.
Explica en su ensayo el crítico guanajuatense el origen del prólogo de Villaurrutia y prepara la mejor versión de ese texto, del que tenemos las dos, por cierto ligeramente divergentes, a que hemos aludido, para este volumen; de paso, aventura un par de hipótesis sobre quién o quiénes pudieron haberlo solicitado y el momento de la vida del poeta de Contemporáneos en que eso ocurrió, cuando lo movían los esfuerzos crecientes por dar a la poesía en prosa de López Velarde el lugar que había ya conquistado, entre otras razones por sus propios esfuerzos personales, su poesía en verso.
A Luis Vicente de Aguinaga, por su lado, brillante poeta y uno de los principales críticos de nuestra poesía, autor de El ruiseñor de Alfeo. Catorce asuntos lopezvelardeanos (Instituto Cultural de Aguascalientes, 2021), hemos encargado una lectura libre y puesta al día del libro centenario, en sus palabras una obra de plenitud, de índole jerezana, a la que describe como “un mirador con vistas complementarias hacia el placer y hacia la muerte”. Entre otras cosas, el crítico tapatío nos hace apreciar que el tiempo interno de los poemas (y el tiempo es uno de los temas fundamentales de la obra, como sabemos desde el título) está en conflicto con el orden que les dio su editor original. Aguinaga se pregunta si la relectura del libro podría permitir otra secuencia, e incluso convertirlo en otro distinto, partiendo del contenido de los poemas y las relaciones entre ellos, algunas secretas o poco evidentes, enriqueciendo así nuestra interpretación de El minutero.
La lectura de ambos ensayos, y la del prólogo de Villaurrutia en su contexto idóneo, y especialmente la relectura del volumen centenario, nos hacen sentir que el tiempo no ha pasado en balde. Por una parte, porque podemos constatar el modo en que El minutero se ha mantenido como el primer día, a pesar de su azarosa y tropezada historia, lleno de pasajes sugerentes y perfectos; por la otra, porque confirma que solicita y aun exige nuevos lectores, los que estaban agazapados en el futuro esperando su turno para posar la mirada sobre él, en aquel lugar en donde se halla siempre novedoso y a salvo de las intermitencias temporales. Estamos convencidos de que esta edición de aniversario, además de mostrar la primera edición del libro de López Velarde y de volver a lanzar el prólogo de Villaurrutia, sabrá ofrecer suficientes pistas para que puedan apreciarse algunas de las maravillas que atesora.
Mis colegas y yo deseamos subrayar y agradecer al poeta Marco Antonio Campos, decano de los estudiosos de López Velarde y director de la colección donde se publica este libro, la confianza que ha puesto en nosotros y la libertad que nos ha dado para llevar a puerto, lo mejor que hemos podido, uno de sus más apetecidos proyectos editoriales.
* Texto de presentación del libro El minutero, de Ramón López Velarde (Fernando Fernández, presentación; Xavier Villaurrutia, prólogo; Carlos Ulises Mata y Luis Vicente de Aguinaga, epílogos). UNAM, Colección Poemas y Ensayos, México, 2023, 243 pp.
Mariana Bernárdez, En el pozo de mis ojos, Ediciones Papeles Privados, México, 2015, 75 pp.

La escritura es un desgarro en el tiempo. Desde los albores del romanticismo, el género lírico se ha consolidado como el predilecto para expresar la complejidad de la emoción humana. Esta concepción, sin embargo, parte de una cualidad contradictoria —una paradoja— que, no obstante, es poética en sí misma. Se presupone que la palabra es mediada por la razón pero que la poesía, que está constituida por ella, vira en una dirección contraria cuando ésta surge del estupor ante lo sublime. Esa ironía posiciona a quien escribe en un espacio contrario al del dominio de la lengua, y vierte el ejercicio de la literatura en un oleaje donde el orden apolíneo se revuelca contra fuerzas dionisiacas. Sin embargo, en los grandes poemas, razón y emoción —por alguna extraña alquimia— se sostienen el uno al otro como la imagen oriental del Yin y el Yang: desde “Misa negra” de José Juan Tablada hasta Aullido de Allen Ginsberg. La tradición se mantiene pero la lengua se transforma; el orden de los signos descubre nuevas ecuaciones en las que hallarse cuando los vientos de la emoción lo hacen girar sobre su eje. Mariana Bernárdez (Ciudad de México, 1964) es una escritora que se adscribe a este lugar frente a la literatura y, “Sobre una piedra blanca”, demuestra un dominio sinestésico de ambas fases de las letras.
El título del poema de Bernárdez refleja una preocupación metaliteraria. La piedra blanca, en su poema, es una metáfora de la página. Sobre ella se graban letras negras: inscripción, escritura. A lo largo del poema, esta imagen aparece a manera de leitmotiv y da al lector la sugerencia de que las memorias —desde sus diálogos hasta sus descripciones— se han quedado talladas sobre la superficie mineral. La experiencia que rememora la poeta se encarna en la materia. Esa piedra y su forma no están solas. A lo largo del poema, aparece también su contraposición de caracteres análogos: una piedra negra con letras blancas, que, así como se opone al objeto del título, también lo acompaña. Si bien la memoria de un “tú” ausente está marcada sobre la superficie blanca, ésta tiene su reflejo en el objeto de su contraparte. En un juego de paralelismos, el poema se presenta como espejo. La experiencia de estar frente al otro se escribe en uno y, en el otro, se describe la experiencia de estar frente al uno. Aún cuando existe un dolor desbordado, la existencia de su opuesto hace que se manifieste un balance.
La imagen del yo ante el otro —la piedra blanca contra la piedra negra— se expresa también en los versos de Bernárdez como una tensión entre la palabra del logos y otra proveniente del alma y la naturaleza. Con ello, incita a una especie de juego sobre el lugar de su voz en el universo. Hay, por consiguiente, una reflexión del espacio de la poesía dentro de la historia no sólo humana, sino de la materia en sí. La voz poética también cuestiona su propio lugar.
Bernárdez teje palimpsestos de texturas naturales —la bruma, la sal, la parra— con las que se hilvana el fondo de una historia de dolor. El pasado palpita en la lengua. Los resquicios del silencio se muestran como pausas. La voz de la poeta se asume en la tradición a través desde un grito hacia el interior. Expresa, así, una forma distinta de acercarse a la ruina, ya sea la de un amor pasado o la del día de ayer. Escribe Bernárdez:
Porque el final de los tiempos
es igual a su principio—
repetías sin cesar
mientras la bruma abatía las calles
y París se incendiaba
en el imaginario de la guerra
Futuro y pasado se anudan. “[A]mar es combatir”, como diría Paz sobre otra famosa piedra. Los amantes se atan como oponentes. Hay lamento y también plegaria. En el poema aparecen ángeles, de los que la poeta dice no saber nada. Sin embargo, habla con ellos sin miedo aunque entre sollozos. La meditación ante el lugar en la historia se vierte en los ríos de la lengua. Fluyendo por las aguas del Perath —antiguo nombre del Éufrates—, el mero ejercicio de la escritura tiende un puente entre la figura de la autora y tiempos sin memoria. Las guerras pasadas se viven y palpitan en la lengua. El plano íntimo e interior halla su urdimbre en lo épico. Amar es desangrarse. Se atisban recuerdos de espadas, de espacios saqueados por la presencia del otro. Bernárdez nos conduce a los recovecos de la antigüedad y propone una poesía tallada por esos ríos ancestrales de la lengua. El recuerdo y la reflexión abstraída se encuentran en el poema, así como la variedad de voces que se entraman ante las cenizas y la ruina. Por momentos, la voz de la poeta se convierte en un ejercicio meditativo, como si las palabras apenas fuesen estelas o ecos de ausencias:
y yo
muda
a la mitad del nudo
prestando mi lengua a tu misericordia
cantando a borbotones alabanzas
de las que no puedo constatar
salvo la marca de resplandor
en mi garganta
Ante la falta de palabras ya dichas, la poeta se sabe muda, con un nudo de oro que se teje en ella. De alguna forma, en la ausencia del pasado también se figura una hermosa mutilación. En la estrofa siguiente, la voz poética se corta a sí misma: se tulle porque sabe que, en los entrecortes y las ausencias, también yacen signos elocuentes. El poema nos regresa a las imágenes de una piedra frente a otra:
y yo ya no soy yo
y tú no eres tú
quizá ahora sólo huella del azoro
o letra negra sobre piedra blanca.
La palabra permanece sobre la piedra. Lo vivido se hace escritura; la palabra, cuerpo. Un cuerpo que busca su doble, su contrario. ¿Dónde halla su equilibrio si no en la elusión del otro? El agua y el aire del vaso son uno mismo, como la forma de las piedras que une lo distinto. Desde la intimidad, el poema de Mariana Bernárdez se alza hacia lo trascendente. Es un canto elevado a un ángel, a la par que se deshace en un puño de cenizas. La duda y el escepticismo, sin embargo, no le quitan realidad a lo vivido. “Sobre una piedra blanca” recuerda al lector que la poesía es también música. Apolo y Dionisio convergen en uno solo: el arco tañe la melodía de la flauta. El paso de las notas fluye y, con el verso, el río de la lengua lleva piedras consigo. En su vaivén, las aguas se equilibran; la poesía se refracta en silencios iluminadores.
Pues al fin y al cabo,
no hay nada con lo cual luchar.
¿Qué es entonces? Nada.
¿Pero qué efecto tiene la nada?
Søren Kierkegaard
Voy a tratar de hablar con mi cuerpo
Aquí estás, hecha
una acumulación de ligamentos.
alas surcadas por venas
y patas de a pares y en tres.
Qué más puedo pedir
si siento la linfa corriendo
de punta a punta
y nada me dice
ni pide ni rezonga.
Sos el cuerpo que llama
o que duele, sufre.
Y también ríe como una
hiena que corre loca
por la planicie extensa
de la nada que me expone
a ser y no ser
bajo ningún presagio.
Y si sólo abrimos
la boca para parecer
que hablamos a este viento
que apenas si sopla sólo para mentir.
Él nos advierte que aún hay vida
o dice que el amor es necesario
o que mi cuerpo no es eso
una acumulación de nervios, etc.
Catarsis
Trato de encontrar las palabras exactas
para describir con objetividad lo que me pasa.
Quiero ser lo más fiel posible
a las metamorfosis previsibles e innatas.
¡Movés como aspas tus brazos
aunque nadie los ve desde lejos!
Así está el camino
al costado de la ruta
tan lleno de escondrijos
que no lleva a ningún lado.
¡Ahora das un salto imprevisto,
tus patas traseras se estiran tanto!
Y el recorrido parece sinuoso
se puede volar lento empujado
por el viento caliente de este Sahara
y perder de vista el horizonte que tiembla.
¿Podés explicarme de modo simple
esto que me aprieta aquí al costado?
Muda
Es un momento exacto.
Cuando ya el esqueleto tan rígido
asfixia y ninfa ya no podés ser. ¡Sí!,
necesitás salir y nada de alimento.
No respirás. Segregás líquido de muda
las alas comienzan a desplegarse,
salen por fuera del tegumento,
y se desgarra lo que te une a ellas.
Tus largas patas traseras con sus fémures
aún blandos se doblan para facilitar
la liberación de las tibias. Luego, estiradas
empujan y abandonás la antigua cutícula ninfal
—ningún quejido, ningún grito—; cae el inútil
pesado manto. Quedás frágil, desnuda,
dejás de ser joven para ser adulta.
Empezás a bombear tanta hemolinfa
por las nervaduras que al fin devorás
de vos misma todo lo que sobra.
Extravío
Y aunque no quiero estoy aquí.
Estoy porque no existe otro lugar
en el que puedas vivir sin respirar
a cielo abierto. ¿Sentís el olor de la grama
y de la sangre seca tan lejana a pie
y tan cercana en vuelo? Somos una nube
extranjera y perseguida, una bandada migrante
sin rumbo. Yo soy esa. Miro a un costado
y veo nuestras alas largas con su halo pardo,
con sus tibias azules. Ellas se extienden,
vibran mientras volamos y desde abajo
se adivinan los dibujos oscuros del abdomen,
¡parecemos, pero no somos pájaros!
Porque soy una langosta entre las otras
doy vuelta de a poco mi rostro de lado a lado
miles, miles y miles; ya no habrá descanso,
tampoco habrá cansancio.
Kilómetros y kilómetros planeamos sobre el desierto
sin prisa ni pausa, raudas, hasta tapar el sol,
oscurecemos la tierra. Octava plaga tras el fuego
y el granizo. ¡No dejemos nada!
* Poemas pertenecientes a Langosta (Bajo la Luna, Buenos Aires, 2023).
ADN
Cansada de buscar lo excepcional
me entrego a lo inmediato
equivoco nuevamente los repartos
al pensar que lo uno no está
engarzado en lo otro
se trata de un desbroce innecesario
porque es en las superficies pobladas
en las extensas nieblas sin contraste
donde aparece breve
eso que busco
como un relámpago
la definición múltiple de lo que contiene toda materia
el sentido que no necesita elegía
para transformar los territorios
en los que despliego mis sentidos
cuando distraída dejo de buscar
todo está aquí como por descuido
sin orden posible
manchas de furia sin pigmento
formas tempranas de la vida
lo que me rodea no es una superficie
de la que extraigo cosas
dolorosas y trascendentes
es solo una mezcla humilde
entre ADN y sentido
materia constante pensándose a sí misma
gravilla desgranada
pequeñas plantas malas
agujereando paredes
manojos de hierbas
incrustados en las ventanas
de palacetes en franco derrumbe.
Pero no duele
Todo lo que sucede aquí
lo presencio por puro azar
desencantado
y sin embargo
el roce de la vida es suficiente
para empezar a creer
en las decisiones justas
y en la indiferencia
que las rodea
como si todo esto que miro
al escribirlo
se volviera táctil
y el destino fuese apenas
una cortina áspera
que nadie se atreve a descorrer
y el cansancio
un metal viscoso
equilibrando su peso
en mi cuerpo
como si el canto del pájaro
desconocido
fuese capaz de entregarme
la superficie suave de sus alas
el ángulo altivo de su pico
hincándose gentilmente
en mi carne.
Tocar
Nos acostumbramos
a la lógica implacable
de las superficies
incorporamos sus texturas
a nuestro repertorio
de rutinas
ya nada nos asombra
ni los pliegues
ni los restos que se desparraman
ni los contornos
pero de vez en cuando
se instala en nosotros
la sospecha
del tacto
queremos tocar el mar
un pequeño puñado de tierra
removida
el tejido horadado de una camisa
el pelaje de un gato dormido
tocar como si fuera la primera
o la última oportunidad
y llegamos a nuestra piel
cuando ya nada nos separa
del resto
superficie entre superficies
territorio desplegado
objeto arrojado al mundo
también nosotros.
Todo lo sólido
Sospecho que no llevo una vida plena
pero esto es algo que sólo puedo decir
irónicamente
y sin embargo esa sospecha
me obliga a afinar las percepciones
a preguntarme si la plenitud
reposa en algún lugar de toda esta materia
rebosante al menos
de contundencia visual
en estos soportes
que aparentemente se disuelven
en la intención.
Tradición
Me apropio de las cenizas de todos los que me precedieron
y en lugar de enterrarlas
las guardo en un gran cofre de cemento
y me siento sobre él
como si me encontrara en una plaza cualquiera
tomando el sol
—vida animal finalmente—
dispuesta a encarar el día
lleno de acciones poco importantes.
Botánica
Estos perfiles grises tienen su encanto
estos bloques de cemento
columbarios improvisados
tienen su encanto
estas instancias volcadas hacia el puerto
tomadas por gaviotas de andén
tienen su encanto
me repito con un afán de permanencia
que en cuanto llega el tren se disipa
como un mal presagio
o una mala decisión inapelable
un entramado de circunstancias
que han desembocado aquí
en esta necesidad un tanto insulsa
de resaltar lo que me rodea
con palabras
forzar la percepción
orillarla fuera de sus cauces neutros
y perdonarme
por estar aquí
planta carnívora en medio del colapso.
Yacimientos
Es un testimonio de espuma
mi voluntad de escritura
replegada en la vida
circundante
en el rastro del órgano
sagrado que todo lo transforma
que todo lo perdona
que todo lo entreteje con la historia
y lo confunde.
Pero el rastro se entrega
a la interpretación
aunque sepa que la hermenéutica
arrasa las esquinas ocultas
de la materia
y las entierra entre palabras
que no pueden
recrear los matices de su forma.
Pero de vez en cuando
recobro el impulso
y me pongo a escarbar
letras en el suelo
y en el aire
y pienso que mi presencia
debe indicar algo:
la finitud de todas las plazas
del mundo
la piedad de las manchas
en el cemento
las caminatas torcidas
de alguien que no supo esperar
a la confirmación del contorno
y avanzó triunfal entre adoquines
como si se hundiera en un gran lodo
con pasos torpes que anticipan
las escrituras desordenadas
de una nueva fe.
Habla la arena
Soy fluida y omnívora, el beso
casual. Daré vida a tus ostras.
Comeré tus diamantes. Soy una boba, nada
en sí misma, sólo la medida que vale
y si eres un animal suficientemente pequeño, acércate;
si eres un vegetal suficientemente pequeño, acércate;
si eres un mineral suficientemente pequeño, acércate.
Madres, quítenme de las manos
de sus hijos. Amantes, libérenme
de los grilletes de sus pantalones. Tracen
una línea, que sea mi boca: nombraré
su país. Soy alguien que dice Sí en el fondo.
Juguemos a las escondidas y a ahogarnos. Hagamos
como si las perlas fuesen ojos. Cuando los hombres caen,
me gusta cómo tocan sus brazos, cómo
cómo se rozan
las piernas. Hay siempre más hombres, hombres
que traen bolsas lo suficientemente grandes como para sostener
a los demás. Un hombre que se arrodilla
con una bolsa más pequeña, la llena y la vierte, la llena
y la vierte, como si pudiera probar algo.
The sand speaks
I’m fluid and omnivorous, the casual
kiss. I’ll knock up your oysters.
I’ll eat your diamonds. I’m a mutt, no
one thing at all, just the size that counts
and if you’re animal small enough, come;
if you’re vegetable small enough, come;
if you’re mineral small enough, come.
Mothers, brush me from the hands
of your children. Lovers, shake me
from the cuffs of your pants. Draw
a line, make it my mouth: I’ll name
your country. I’m a Yes man at heart.
Let’s play Hide and Go Drown. Let’s play
Pearls for His Eyes. When the men fall
I like the way their arms touch, their legs
touch. There are always more men, men
who bring bags big enough to hold
each other. A man who kneels down
with a smaller bag, cups and pours, cups
and pours, as if I could prove anything.
Una más del reparto
Cuando realizan una película sobre esta guerra,
soy el minuto noventa y siete,
lágrimas de hollín
aplicadas con un hisopo, aquella cuyo techo
se derrumba sobre su cabeza antes
de que su pastel esté hecho. Mira cómo te observo,
la manzana y el cuchillo de la manzana aún enrollados
en mi falda, con los ojos vastos como el gin. La explosión,
luego cenizas. El director gritó ¡Corte!
Más cenizas, dijo él, y me bombardearon de nuevo.
Mi muerte es el fragmento que envían a la Academia;
más tarde me matarán en español, luego en francés.
Moriré en silencio, en aviones, fila tras fila
en mi pequeña agonía de pantalla táctil. Mi amor,
soy una más del reparto: yo
y el valiente chico de la calle, el asustado soldado de infantería,
yo y la mujer cuya belleza plastificada
vende gyros en cada tienda griega,
soy un personaje útil que avanza la historia
y luego desaparece. En tu sueño,
dentro de seis meses haré mi cameo
como la clienta con una sonrisa desenfocada,
ofreciendo un billete de veinte mientras la caja registradora
comienza a temblar y humear bajo tus manos.
Las monedas se elevarán y escupirán plata al aire.
Las monedas se elevarán y escupirán plata al aire.
Sepultaron mi pueblo, una casa a la vez,
incapaces de distinguir entre un cuerpo sostenido de uno sosteniendo,
y en el minuto noventa y seis puedes verme levantar
mis brazos como si quisiera evitar que el cielo se desplomara.
Cast of thousands
When they make a movie of this war
I am minute ninety-seven,
soot tears applied with a Q-tip, the one whose roof
collapses on her head before
her pie is done. Look how I look at you—
the apple and the apple’s knife still rolled
into my skirt, eyes wide as gin. The blast,
then ash. The director cried Cut!
More ash, he said, and they bombed me again.
My death is the clip they send to the Academy;
later they will kill me in Spanish, then French.
I will die on mute, on airplanes, row after row
of my tiny, touchscreened dying. My love,
I have joined the cast of thousands: me
and the plucky urchin, the scared infantryman,
me and the woman whose laminated beauty
sells gyros on every Greek storefront—
a useful anyone who advances the story,
then drops away. In your dream
six months from now I’ll make my cameo
as the customer with an unfocused smile,
offering a twenty as the register
begins to shake and smolder under your hands.
The coins will rise and spit silver into the air.
The coins will rise and spit silver into the air.
They buried my village a house at a time,
unable to sort a body holding from a body held,
and in minute ninety-six you can see me raise
my arms as if to keep the sky from falling.
Tú eras tú
Soñé que estábamos en tu bar favorito:
Tú eras tú, yo era la rockola.
Puse a Sam Cooke para ti,
pero no volteaste ni una vez.
Quise bailar. Quise un whisky.
Y quise que quitaras tu mano de ella.
Llevabas tu mejor sonrisa
y la camisa que hace que tus ojos sean verdes.
Si me lo hubieras preguntado, te habría dicho
que su cabello parecía de plástico.
Pero entonces, mi boca era de plástico.
Pesaba 300 libras.
Brillaba como en 1972.
Un hombre intentó seducirme con monedas,
pero pude oír su camioneta afuera,
aún encendida. Yo era leal a ti.
Puse a Aretha, Marvin, al Reverendo Al.
Tú la besaste todo el camino hacia la salida.
Más tarde, intenté hacer mi propia música,
tarareando una pista contra otra,
moviendo la aguja arriba y abajo.
Cantaban en mi sangre las burbujas .
Por la mañana, vinieron a repararme.
You were you
I dreamt we were in your favorite bar:
You were you, I was the jukebox.
I played Sam Cooke for you,
but you didn’t look over once.
I wanted a dance. I wanted a scotch.
I wanted you to take your hand off of her.
You were wearing your best smile
and the shirt that makes your eyes green.
If you had asked, I’d have told you
her hair looked like plastic.
But then, my mouth was plastic.
I weighed 300 pounds.
I glittered like 1972.
A man tried to seduce me with quarters
but I could hear his truck outside,
still running. I was loyal to you.
I played Aretha, Marvin, the Reverend Al.
You kissed her all the way out the door.
Later, I tried to make my own music,
humming one circuit against the other,
running the needle up and down.
The bubbles in my blood were singing.
In the morning, they came to repair me.
Inmortalidad
Acéptalo: nunca estaré
en el reverso de un centavo
ni seré un globo flotando por la Quinta Avenida;
nadie dará mi nombre a una variedad de rosal,
o a una forma de lanzar rectas, o a un escarabajo
con cuatro extrañas alas plateadas.
Dicen que las hélices de mi saliva nadarán en los hijos
de mis hijos, pero eso no es más
que un trasplante insulso, como
un peral forzado a dar fruto. Mi corazón
es una canica amarilla esperando en un enjambre de canicas amarillas,
esperando que alguien trace las líneas del juego, esperando
por el pulgar de Dios. La inercia
es la inmortalidad al alcance de todos. Incluso
las recetas antiguas nos han fallado ahora,
ya no hay párpados dorados o vasos canopos, ya no hay
baklava horneándose en la cripta
de mi mandíbula. Llámame
egoísta, pero ¿quién no sueña
con ser cometa y viento, barco y océano?
Quiero ser la pelota y el bate y el montículo
y el sudor y el césped.
Quiero ser el vampiro que bebe
un alto y fresco vaso de mí para vivir eternamente.
Immortality
Face it: I will never
appear on the flipside of a nickel
or as a balloon floating down Fifth Avenue;
no one will give my name to a variety of rosebush,
or a way to throw fastballs, or a beetle
with four strange, silvery wings.
They say my spit’s helixes will swim in the children
of my children but that’s nothing more
than a simple whip graft, the way
a pear tree is bullied into fruit. My heart
is one yellow marble waiting in a swarm of yellow marbles,
waiting for someone to chalk lines of play, waiting
for the thumb of God. Inertia
is a poor man’s immortality. Even
the ancient recipes have failed us now-
no more gilded eyelids or canopic jars, no more
baklava baking in the crypt
of my jaw. Call me
selfish, but who doesn’t dream
of being both kite and wind, boat and ocean?
I want to be the ball and the bat and the mound
and the sweat and the grass.
I want to be the vampire who drinks
a tall cool glass of me so he can live forever.