Fernando Fernández, Mar en turco. Ensayos sobre Gerardo Deniz, Ciudad de México, Bonilla Artigas Editores, 2024, 432 pp.
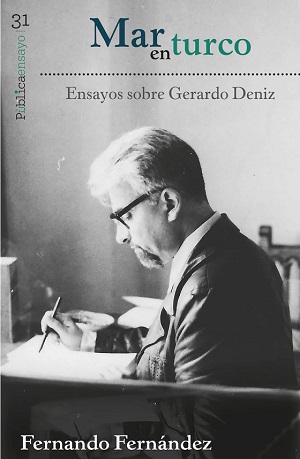
La lectura de Gerardo Deniz (Madrid, 1934-Ciudad de México, 2014) es, desde hace 50 años, una costumbre que no he abandonado y me sigue apasionando, desde que a mediados de la década de 1970 empecé a conocer su poesía con ese libro, Adrede, anómalo y extraño. Las razones de mis lecturas y relecturas han sido de muy diverso signo: la aparición de un libro que alguien me pidió reseñar, la nueva publicación de algún texto, escribir la presentación de algunos de sus libros editados —lo fui de tres de ellos: Anticuerpos (ensayo), Cuatronarices (poesía) y la antología Los puntos sobre la íes, cuando se le otorgó el Premio de Poesía Aguascalientes—. Y volví a él con su fallecimiento en 2014. Es cierto también que, como él con su escritura, ha sido una lectura intermitente y no metódica. Sus textos, siempre —sí, siempre—, me han fascinado incluso cuando claramente no estoy de acuerdo con lo que dice, ni con su tono ni con su postura. Esa fascinación no viene del acuerdo o la aquiescencia; es otra cosa, algo que no he sabido definir nunca del todo ni, sea dicho de paso, me ha preocupado hacerlo. En otros lugares he contado cómo lo empecé a leer: Adrede me lo regaló mi padre y algo me dijo de que era un amigo suyo de juventud al que quería mucho, pero al que no veía ya en esas fechas —mediados de la década antes mencionada— (casi) nunca.
Aunque no lo cumplía, cada que escribía sobre él pensaba en hacer un ensayo en forma, reuniendo los apuntes y notas que tenía dispersos. No suelo ser un ensayista disciplinado y ordenado, como sí lo es Fernando Fernández (Ciudad de México, 1964), cuya aparición de Mar en turco, dedicado al poeta que me ocupa, me mueve una vez más a escribir. Yo creo que Deniz ha influido mucho en la poesía de los últimos 50 años en español (y no sólo la mexicana), pero lo ha hecho por extraños caminos. Para empezar el título mismo del voluminoso volumen —más de 400 páginas— me parece maravilloso: Mar en turco, aunque ya sabía, por boca del mismo Deniz, que ése era el significado del apellido que eligió para firmar con seudónimo todos sus escritos. Tiene resonancias y ecos de libro de aventuras, como los de Julio Verne que tanto le gustaban, de reminiscencias exóticas en la sequedad de una definición casi de diccionario. Nunca me interesó saber si era verdad, simplemente lo creía: el significado de deniz es «mar» en turco. Pero, contra lo que se entiende por creer —un acto de fe—, yo veía en mi creencia un acto de amistad, algo totalmente distinto. También sabía que la mirada que yo tenía sobre Deniz es muy diferente de la que tiene Fernando. Ahora, después de leer Mar en turco, diría que no sólo diferente sino, en cierta manera, opuesta. Y no voy a dulcificar el asunto calificándola de complementaria: no, es opuesta. Y esa oposición me sirve para tratar de clarificar en estas notas mi admiración por la obra de Fernández y, otra vez, de Deniz.
Para empezar, y a diferencia del propio autor —Deniz— y de su exegeta —Fernández—, cada que lo escuchaba a él o leía a Fernando, pensaba: no entienden nada de estos textos. Lo cual, en el caso de Mar en turco, no es grave. Las diferentes y diferenciadas lecturas son una riqueza cultural, pero, en el caso de Deniz, el hecho de que no se entendiera a sí mismo sí es grave, más cuando él se jactaba de su hiperconciencia referencial: siempre sabía lo que hacía y por qué lo hacía. (Volveré sobre esto al ocuparme de sus «visitas guiadas”). Pero antes quiero prolongar el tono un poco provocativo de estos primeros párrafos: el gran poeta escribió su mejor libro en prosa, y no en prosa ensayística o narrativa sino en tono memorioso: Paños menores, considerado casi siempre, en una actitud sugerida por el propio Deniz, literatura menor. Dentro de una obra tan críptica, barroca y oscura, Paños menores no sólo resulta transparente: es luminoso y en un tono, además, tan autobiográfico, que quiero ver en ese libro la reconciliación entre Juan Almela, nombre legal del autor, y Gerardo Deniz, su nombre como escritor. Y es desde Paños menores que se debe leer toda la obra (reunida, salvo algunas cosas que permanecieron inéditas y que han ido apareciendo) en los volúmenes Erdera (poesía) y De marras (prosa).
Por ejemplo, en el documentado y a veces muy divertido recuento que hace Fernández de las relaciones entre Alfonso Reyes y Gerardo Deniz en el capítulo “Una relación conflictiva y fecunda”, la parte medular —para mí— no son sus reproches al helenismo de estar por casa y universalismo del autor de El deslinde, sino la transformación por extrañas sendas de un pasaje de Reyes en uno de Deniz (pp. 290-295), en donde —resumo— la frase “Adentro, ordenando pañales, la vida andaba de puntillas” de don Alfonso se transforma en “Adentro la vida iba en calzoncillos”. Lo mismo nos abre al abismo. No es difícil relacionar la expresión “iba en calzoncillos” con los paños menores del título mencionado. Más allá del significado literal «paños menores» señala la ropa interior. Y encarrerado en la cursilería paradójica, los paños menores, en su condición prosaica, son los más íntimos. Con ese título, Deniz escribe uno de los libros autobiográficos más intensos de la lengua española en el siglo XX.
Voy a recurrir a lo anecdótico. Cuando era jefe de redacción de La Jornada Semanal y publicamos una entrevista con Deniz, él me reclamó la fotografía en portada, que no recuerdo de dónde sacamos. No le gustaba ser fotografiado. No tenía la actitud terminante de su amigo Gabriel Zaid pero no le gustaba, y en conversaciones me había manifestado su rechazo a identificar al escritor con la persona. Por eso no deja de ser paradójico que, una treintena de años después, Mar en turco lleve una foto suya en portada y que, con motivo del décimo aniversario de su muerte, apareciera un afectuoso texto de David Olguín, dramaturgo y ensayista, compañero de la maravillosa actriz Laura Almela, hija del poeta, con fotografías familiares. Si algún resquemor tenía yo de que aquella imagen en el suplemento fue vivida por Deniz como una traición, hoy más bien creo que es una consecuencia de su escritura que, por un camino laberíntico, nos lleva a la persona y a su —reitero— condición personal. Esto me lleva a las virtudes de Mar en turco. Fernando usa el recurso académico, pero con gracia y sin torpeza, de hablar de Deniz a través del juego de espejos que le permiten sus críticos —Eduardo Milán, Evodio Escalante—, o la notable novela que María Luisa Puga escribió sobre él, los epistolarios con Paz y Dumézil, o sus reproches a Alfonso Reyes y el análisis de la obra de Pedro F. Miret. Es decir: nunca directamente sobre los textos.
En Paños menores hay un texto extraordinario, donde Deniz descubre la poesía en la lectura de algunos poemas de Octavio Paz. Él, tan ajeno a la vida literaria, reacciona igual que un grupo muy nutrido de escritores de su generación y eso me lleva a su pertenencia biográfica a la así llamada generación «hispanomexicana», hija del exilio español. Fernando señala, con razón, la manera en que Deniz veía y rechazaba esa condición de refugiado a la que, creo, no puede escapar y que en él se manifiesta con tanta intensidad como en otros escritores de ese grupo, al que pertenecen también Miret, su amigo José de la Colina, Jomí García Ascot, César Rodríguez Chicharro, Ramón Xirau, Luis Rius, Arturo Souto, Enrique de Rivas, Francisca Perujo y mi padre (Juan Espinasa), a quienes Deniz alude en determinados pasajes de Paños menores.
Fernando nos señala la importancia de la figura paterna tanto en el contexto de la sociedad española, la Segunda República, la guerra civil y la llegada a México. Hay un texto clave, “De la nefasta influencia del exilio español en la cultura mexicana”, incluido en Anticuerpos. El texto retrata el lado oscuro de esa tan celebrada migración política a México, como sabemos (no sólo por él) nada idílica y económica y emocionalmente muy dura, y razón de algunos de los desarraigos y no pocos resentimientos personales e incluso oportunismos. Su vocación de químico tiene algo de prototípico de ese exilio. Deniz es radicalmente heterodoxo a esas convenciones y a la lírica en castellano pero a la vez no puede, ni tal vez quiera, escapar a ellas. Es un tema complejo que retomaré más adelante. Volvamos a Mar en turco. La enorme información e investigación que su autor despliega nos permite ahora sí plantearnos la abismal pregunta: ¿quién es Gerardo Deniz? Ojo: no quién es Juan Almela, pues a esta pregunta Fernando contesta en su libro sobradamente a través de un juego de espejos. Además, Juan Almela, como muestra uno de los varios rostros de Mar en turco, interesa de dos maneras: antes de los textos y después de ellos, pero no en ellos. Y la admiración al escritor y la estima por la persona, que como lo muestran sus amigos, van muchas veces en carreras parejeras. Por eso no abandono aún a Juan Almela en este escrito.
Lo vi algunas veces, no muchas, tal vez una cinco o seis, pero esos encuentros me parecen oro molido. En ellos solíamos entrar en una esgrima verbal desbalanceada en su favor, pero me gustaba contradecirlo. Como no le tenía aprecio a Mircea Eliade, a quien yo defendía, lo picaba haciéndole reproches a Dumézil. En su correspondencia con él, a propósito de los libros que le tradujo —desde el lado de acá, de los lectores de Deniz y de los amigos de Almela—, se nos da un aspecto poco frecuente en su obra: el entusiasmo. Las cartas con Dumézil, que conocemos estudiadas en el capítulo que Fernando les dedica (al igual que la correspondencia con Paz, de la que ojalá se pueda hacer pronto una edición con los originales completos de las cartas), nos entrega un Almela (y un Deniz) entusiasmado por su trabajo. En esos encuentros con él se chismeaba sabroso, con gracia e ironía (otros han relatado algunas de esas charlas), pero él —y aquí estoy seguro que quien hablaba era Juan Almela—, ya entrados en alcoholes, solía repetirme con un tinte orgulloso: yo llegué primero al hospital antes que tu padre cuando naciste. Extraña competencia, como todas las suyas. Me aterra saber qué pensó de lo que yo escribí sobre su poesía; nunca me lo dijo, pero alguna vez me reprochó no haber reunidos aquellas páginas en mis libros de crítica que publiqué por aquellos años. (Líneas arriba expliqué por qué).
Sus entusiasmos eran contagiosos, como lo demuestra el que sentía por la literatura de Miret, que en mí aún no ha prendido (y lo he intentado), y que Fernando analiza en el capítulo “Almas gemelas”. Hablando de los extraños entusiasmos o gustos de Deniz, uno de ellos me deja absolutamente frío: los palindromas. Esa extraña curiosidad literaria no me dice nada, salvo cuando los leo sin saber que lo son y entonces los juzgo en su condición de poesía, no de crucigrama. Por ejemplo, en las cartas a Paz hace algunos guiños a esa afición, que aquél no atiende. Tal vez Deniz, que le escribe al nobel en la época posterior a Blanco, Topoemas y Discos visuales, piensa que los palindromas le van a interesar. Ello no sucede porque el experimentalismo que le interesa y que ejerce Paz no es auditivo sino visual, no es sonoro sino plástico. Exagero: los palindromas me parecen tan aburridos como los crucigramas. Sin embargo, creo que hay en ellos una puerta de entrada a la obra de Deniz, una especie de conjuro, de abracadabra, de extraña vuelta de tuerca en un hombre con mirada científica que se encuentra con la magia. O con la revelación inminente, como esas buganvilias que menciona apenas y como al descuido en Paños menores. Esa frialdad ante el palindroma me lleva a señalar lo que considero un error recurrente en otras lecturas: desentrañar las referencias. No son adivinanzas sino poemas (y puede haber, hay, hermosos textos en ese género); paradójicamente, verlos como un desafío interpretativo banaliza su aspecto polémico, pues su condición iconoclasta y disruptiva no reside en ello. En ese sentido Mar en turco, desde su condición de suma referencial, nos permitirá leer la obra de Deniz sin esa pretensión, tan frecuente cuando el autor es un raro (en el sentido de Darío), de sentirnos propietarios del autor —una actitud que se refleja en lo que dije antes—. Uno mueve la cabeza y piensa: no han entendido nada, lo que implica un no formulado, muy peligroso en autores oscuros o difíciles: sólo yo lo entiendo. Hacia el final del libro, Fernando Fernández cita un texto de Julián Herbert que me parece que acierta en un abordaje de la rareza de Deniz para decir que no lo es tanto. En efecto: cuando aparece Adrede, algo está sucediendo en la literatura latinoamericana que hoy, 50 años más tarde, aún no podemos dibujar con precisión, pues las categorías usadas (entre otras, el neobarroco) son escolares e insuficientes.
Al terminar de leer Mar en turco, y con la finalidad de abordar una vez más la poesía de Deniz, busqué las notas que yo había publicado en diarios y revistas, tal vez un poco dolido porque el autor de Mar en turco apenas las menciona en un inventario rápido de cierto momento del libro. Su relectura, y no lo digo con ninguna pretensión, me hizo pensar que el camino sugerido en esas reseñas fue ignorado o dejado de lado —siendo el más cercano el de Eduardo Milán—, pero a mí me sigue no sólo pareciendo pertinente sino necesario.
Antes de terminar, unas palabras más sobre los palindromas: se les suele poner como ejemplo de la fascinación que en algunos escritores provocan los juegos de palabras. Sin embargo, hay mucha diferencia entre el juego que se encuentra o se nos aparece y aquel que se busca y se persigue. Estos últimos acaban teniendo una condición mecánica, mientras que los primeros están abiertos al azar. Las formas verbales de la escritura de Deniz parten de expresiones gestuales largamente trabajadas, por ejemplo, las del desprecio por algunos autores y obras, lo que ante nosotros los lectores se transforma en admirable rigor, pero no puedo evitar pensar que ese rigor se vuelve intransigencia e incluso un dogmatismo de la minucia. No necesito aquí explicar los mecanismos que el humor despliega como defensa anticipada: ¿de qué se defiende? No lo sabe Deniz, no lo sabemos nosotros, pero se defiende… Así el hallazgo verbal es un encuentro, y como todo encuentro se juega en el terreno del azar, no en el de las reglas a cumplir. A Deniz el azar le horrorizaba y le seducía normarlo, demostrarle a Mallarmé que una jugada sí lo aboliría. ¿Cuál? Ésa es la que busca todo el tiempo. (De ahí, en una obra con un tono tan uniforme, la extrañeza que produce Paños menores: el monstruo se ha vuelto humano). En realidad es eso, lo monstruoso, lo que lo/nos vuelve humanos.

Autor
José María Espinasa
Ciudad de México, 1957. Poeta, ensayista y editor. Es editor fundador de Ediciones Sin Nombre y director del Museo de la Ciudad de México. Fue secretario de redacción de las revistas Tierra Adentro y Casa del Tiempo, así como del suplemento La Jornada Semanal. En Piélago, publicado por la UNAM, reunió buena parte de su poesía escrita entre 1977 y 2007. Es, asimismo, autor de múltiples volúmenes de ensayo como Notas sobre la literatura mexicana después de 1968 (2019).


