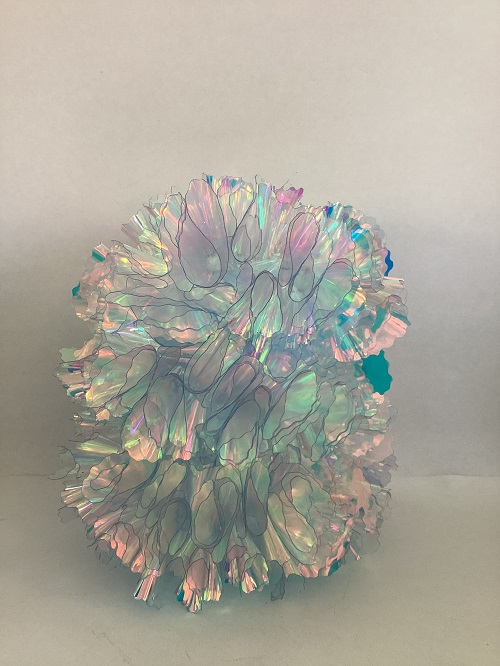María Negroni, El corazón del daño, Literatura Random House, México, 2022, 144 pp.
Podemos llegar a este libro como quien amanece en el rencor y en el idioma, deslumbrados y aterrados por un daño que no sabe si podrá decir o decirse: el daño infligido por la madre. Podemos llegar a este libro sin previo aviso y hallar alta literatura y alto daño.
Un libro en la asfixia, el asma que respira con dificultad entre sus páginas, la angustia de la primera herida, la que todo vertebra. De pronto leemos esta frase como un látigo: “Mi madre: la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida.”
Puede ocurrir, tal vez ya a la segunda página, que hagas una marca grande en la hoja y quieras retenerla. Poco después sabrás que son tantas las páginas, las frases en las que detenerte, que habrías de transcribir de nuevo el libro completo, y ni siquiera deseas ser Pierre Menard, tampoco Cervantes.
También podemos llegar a este libro habiéndonos acercado a otros libros imprescindibles de María Negroni (Buenos Aires, Argentina, 1951). Porque viniendo de otros libros suyos encontraremos alta literatura y alto daño, sólo que el daño de este corazón vibrará generando muchos ecos, hilos de una voz que son siempre hilos umbilicales, herencia, modos de una matria atroz.
Hay muchas cuestiones medulares en este libro, que no se agota en ninguna lectura porque no es superficie sino profundidad (esa cualidad imprescindible). Enumero algunas de las posibles.
La primera tiene que ver con que no estamos ante un problema de memoria sino ante un problema gramatical. Es una cita del poeta francés Emmanuel Hocquard que acabo de parafrasear y sitúa la temperatura de este libro, seguramente porque la alta literatura es siempre hambre de forma.
¿Y si la forma es uno de los nombres del ritmo? Aquí lo es: fragmentos separados por blancos entre sí que forman un continuum en los que entran muy distintas propuestas: breves recortes narrativos, reflexiones metaliterarias, suma de citas propias y ajenas, resta de citas propias y ajenas, ensayos luminosos y concisos, todo siempre tan conciso, tan elegante y rítmicamente conciso… Una colección de miniaturas que son las cicatrices verbales que supuran del amor y del daño.
Sin embargo, en medio de ese ritmo, la profundidad extraordinaria de una vida: la casa familiar, el irse, la clandestinidad revolucionaria, la migración a Estados Unidos, el descubrimiento del sí a través de la escritura.
Creo que toda la obra de Negroni es hambre de forma: la del diccionario ordenado alfabéticamente en ese conjunto prodigioso de entradas ensayísticas que es Pequeño mundo ilustrado (Girona, Wunderkammer, 2019), donde encontraremos la J de Juguetes o la C de Casanova; la del libro titulado Exilium (Madrid, Vaso Roto, 2016), en el que los poemas están centrados en la página que ocupan exactamente, de modo que hallamos 52 textos de respiración acompasada donde el signo no se repite mecánicamente, sino que se armoniza como lo hacen los organismos que son conscientes de la presencia de otros individuos de su misma especie; la de sus ensayos, la de sus textos inclasificables. (Aunque quizás toda la obra de María Negroni sea un conjunto de textos inclasificables y esa sea una de sus grandes cualidades: no se deja solidificar, momificar, constreñir).
Una segunda cuestión medular es que no necesitamos hablar de hibridez genérica, no necesitamos decir si es o no una novela ni tampoco autoficción ni si es una autobiografía o no, ni si es una suma de crónicas o versos o aforismos, aunque participe de todo ello y vengamos, claro, de preguntarnos qué clase de texto tenemos delante y sepamos que ninguna categoría le sirve plenamente. Hay una reflexión de la autora en su ensayo El arte del error (Madrid, Vaso Roto, 2016) donde habla de ese viejo malentendido de las categorías, los géneros y las escuelas. En ese viejo malentendido nos movemos como peces que se asfixian porque la intensidad del lenguaje literario nos asfixia.
Ocurrirá en este libro que las potencias del poema atraviesen todas las formas de la prosa o viceversa, no importaría el orden porque lo que sí es relevante es que la madre es infinito Aleph, es innombrable, es cegadora, es alfabeto propio de un lenguaje imposible que tiembla y aúlla, que arde:
Todo libro debe arder, quedar quemado.
Ese es el premio.
Hay una tercera cuestión medular de este libro: si escribir es tramposo, ¿cómo escribir sin escribir?, ¿cómo salir de la trampa o escribir conociendo la trampa?
Lo anota la autora: escribir “decora el dolor, le pone plantitas, fotos, manteles y después, se queda a vivir ahí para siempre, en la capilla ardiente del lenguaje, confiando en que nada pueda agravarse porque si ya duele, ¿cómo podría doler más?”
Para evidenciar esa trampa, Negroni conversa con voces imprescindibles a lo largo de toda su obra. En este libro es una cuestión vertebral que pasa por las buenas y malas lecturas, y cuando lee mal una obra, se pregunta qué significa esa conversación ininterrumpida. Además, otros libros suyos arrancan de esa misma experiencia de lectura: ahí está Archivo Dickinson (Madrid, Vaso Roto, 2018), en el que se propuso la abrumadora y hermosísima tarea de hacer hablar de nuevo a Emily —o su análisis de la obra de Alejandra Pizarnik.
La cuarta cuestión medular tiene que ver con los órganos de la escritura. Podríamos imaginar que la escritura se asociaría al ojo, o al oído, o a la lengua. Pero El corazón del daño se propone escribir “con una mano arrancada a la infancia”. Porque de pronto se hace visible esa pregunta tramposa de si escritura y vida son cosas separadas, de si cuando se deja de escribir se vive o a la inversa. Y fundamentalmente, si puede decirse que quien escribe sabe, que su reino es el del saber.
Escuchar lo que vive en “las palabras no escritas” me parece una de las claves para acercarse a la obra de Negroni, como puede leerse en la dedicatoria de su novela La Anunciación (2007). Un epígrafe inicial del cineasta Jean-Luc Godard (“Je cherche la pauvreté dans le langage”) [“Busco la pobreza en el lenguaje”] señala precisamente la tarea de Negroni: abrir un espacio primero, un vacío que está colmado de pulsaciones sonoras aún no convertidas en palabra, un no saber, lo que está antes de un lenguaje racional, instrumental, el que ha perdido cualquier posibilidad de ser vibración, de ser ritmo, de dar cuenta.
Así, El corazón del daño hace visible, audible, decible, lo que en un momento determinado en Exilium nombró como “epistemología/ del no saber”, esas paradojas a las que nos enfrenta permanentemente la obra de Negroni.
Una autora que nos ha acercado a la palabra asombro a través de los territorios de lo irracional, lo alucinatorio o lo onírico, que se ha interesado por la ciudad gótica, por los espacios de la literatura gótica y que aquí ofrece uno de los textos más potentes y perturbadores, más imprescindibles del conjunto de su producción.
Porque una palabra aparentemente doméstica como memoria recuerda que toda palabra es distancia y extrañeza, toda palabra muerde: sólo es cuestión de prestarle la suficiente atención.
ésta es la luz blanca de los pasillos. no tiene el resplandor del cielo ni la tersura de pelajes o flores. pero su lenguaje conoce los términos exactos para entrar en toma y daca con la carne. sabe que no debe parpadear a ninguna hora del día porque la muerte es un tejido que asedia todos los minutos. “no debes moverte o te deja secuelas la raquea”, te dicen los ojos como aguamarinas que te miran con firmeza. piensas que tras el vidrio la luz blanca ha fijado también los ojos en ti y ahora es una luna que orbita en torno al calor rojo de tu cuerpo. “flojita y cooperando”, te dices y te entregas a la retina de luz fría.
algo como agudeza. algo parecido a los oídos del lebrel. a los ojos de los gatos. sólo un instante. aquél en que observé ¿oí? a la cirujana que hablaba recargada en una pared. mi amiga estaba de espaldas. y la cirujana, morena, cabello negro, ojos tímidos y maquillados, me miraba. hizo ese gesto tan mexicano del albañil que no sabe si terminará la barda hoy, del abarrotero que “ahora te la debe”. la vida es un acantilado del que cuelgan unas raíces. de ahí te sostienes con eso que es la mente, te dices. si puedo pensar todavía, te repites, es que no soy una barda tan frágil.
había césped. y escalones bajo el césped. la bicicleta traqueteaba sobre los escalones. yo daba vueltas montada en ella por un circuito cuadrado de escalones. había millones de flores rosadas sobre el césped bajo el sol de mediodía. eran tantas que cuando nacía una nueva empujaba por debajo a otra. así que el día, sin animales, se movía constantemente en explosiones de florecillas. les pregunté “¿ustedes son los mayitos de la Calzada de los Muertos de Teotihuacan?” no respondieron. una nube de analgésico les tapó la boca.
* Poemas pertenecientes al libro Material hospitalario, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022.

Paraíso artificial / 2008-2023 / madera, cerámica y bronce
Jacaranda / 2021 / semillas / 25 x 25 x 10 cm
Botón / 2020 / papel mixta / 70 x 62 x 62 cm
Pasto / 2022 / madera y papel / 25 x 24 x 25 cm
Alga / 2022 / PVC / 30 x 30 x 30 cm
Híbrido / 2023 / PVC / 36 x 50 x 41 cm
Briozo / 2022 / PVC / 27 x 27 x 27 cm
Esponja / 2021 / Papel / 40 x 30 x 20 cm
Talofita / 2022 / madera, hueso y PVC / 59 x 38 x 34 cm
Nuevas especies / 2023 / PVC / 18 x 20 x 29 cm
Germán Carrasco: En Arte de vaticinar (1970) está el poema más hermoso que se ha escrito, quizá, sobre la Unidad Popular o sobre la poesía misma. Ambas pueden ser la mujer que se lanza al tren y cuyas partes saltan por todos lados y que el poeta debe reconstruir. Muere una forma de expresión, una forma de comprender el país. Me pregunto si eras consciente del poder de la imagen —la mujer como la poesía o una forma de gobierno— o si hubo algo inconsciente. Vaticina, además, lo que ocurrió después.
Hernán Miranda Casanova: Para mí es notable que un poema escrito en la soledad del poeta pueda prefigurar el futuro. Validaría la idea de que el arte “vaticina” lo que va a pasar. Curiosamente, un comentarista escribió con frustración que en el libro “no se vaticina nada”. También me comentó un librero que una persona compró el libro pensando que era un manual de magia para aprender a adivinar el futuro. Y quizá le haya servido… El poema tuvo su origen en un recuerdo de infancia que me marcó y que tuve en la mente durante muchos años, y que un buen día se convirtió en lo que es. En verdad, pienso que hubo algo inconsciente respecto de su significación.
Los poemas de Arte de vaticinar fueron precedidos de varios premios obtenidos en 1969, lo que me estimuló a publicarlo. Antes había escrito un par de poemarios nonatos que sabiamente no llegaron a imprimirse y se fueron a la basura. Los premios fueron de un concurso de la FECH (primer premio), otro del concurso Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago (mención honrosa), otro de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile (primer premio compartido con José Ángel Cuevas) y el primer premio de un concurso para poetas de menos de 30 años convocado por la Juventud Comunista que tuvo un jurado de lujo: Pablo Neruda, Jorge Teillier y Juvencio Valle. Me comentaron que a Neruda le interesaron los poemas, pero, en mi timidez, no se me pasó por la cabeza pedirle un prólogo como muchos acostumbraban hacerlo.
Una de las cosas que más me llama la atención en Arte de vaticinar es cierto bestiario, pero que, exceptuando la cabeza de toro colgada en la carnicería, trata de insectos. Hay un poema hermoso de Montale, se me viene a la cabeza —no estoy acusando influencia—, en donde a su amada Drusilla le dice Mosca. Hay un hermoso poema de amor en donde los amantes andan un poco como insectos furtivos, o haciendo cripsis o camuflaje, y cuando ella se va, él definitivamente se convierte en algo como un insecto.
Desde niño me llamaron mucho la atención los insectos y he seguido interesándome en ellos. Me ha sorprendido mucho que tengan sus propias vidas, como mundos paralelos, con los cuales uno no se puede comunicar como sí ocurre con las mascotas. Hace muchos años, por mi trabajo periodístico, tuve que relacionarme con el centro de entomología del Ministerio de Agricultura, que está en La Cruz (provincia de Quillota), donde se estudian los insectos chilenos, entre los cuales hay unos que constituyen plagas, otros que son beneficiosos y los más que desarrollan sus vidas anónimas en los campos y en las ciudades sin hacerle mal a nadie. Aunque sea prosaico referirlo, el inicio del poema “Insectario” surgió de la lectura de un aviso de propaganda de un insecticida que decía “donde hay luz hay sombra, y en la sombra viven hormigas, cucarachas y arañas […] Soluciónelo aplicando X”. Fue como un descubrimiento, el pensar que los amantes son como insectos buscando guarecerse en la sombra.
Está el poema de las hormigas que el niño interrumpe con el dedo como si fueran personas y a las que la realidad pone un obstáculo. Pienso nuevamente en Arte de vaticinar: vaticinar el clima según el beso de las muchachas (¿había prejuicios como hoy con el poema de amor propiamente tal?); vaticinar el fin de la poesía y del proyecto popular en “Doralisa”, el mejor poema escrito sobre la Unidad Popular. O en la cucaracha, un pequeño cortometraje de terror político. Él se levanta en la noche, está la cucaracha en medio de la pieza; se sabe descubierta y se queda quieta, con la esperanza miserable de no ser advertida, pero el hablante comienza a reflexionar sobre el miedo, en el terror político, y empatiza con el animal. Probablemente tú y [Gonzalo] Millán hablaron de cosas mínimas en tiempos de épicas. En realidad, la poesía chilena tiene una tendencia a la épica y el gigantismo; probablemente esto no fue intencional, pero quería saber por qué estaba la apuesta por lo pequeño.
Como dije, he sido un observador de insectos. Una vez, con ayuda de un intérprete, entrevisté a un científico francés especialista en hormigas. Me dijo que, según sus estudios, las hormigas se están organizando por grandes zonas y que se prevé que algún día se organicen en un ámbito planetario. Las hormigas son muchísimo más antiguas que nosotros, y a lo mejor van a reemplazar a los humanos cuando nuestra especie desaparezca.
Tus poemas son claros, nítidos; no hay ambigüedad ni fisura en ellos. La apuesta por la legibilidad, ¿tiene que ver con estar ad portas de una promesa política con un pueblo ilustrado? Sé cómo nacen los poemas y que una entrevista no tiene sentido, pero intentemos contextualizar. También está la estrategia de, no sé cómo decirlo, bajo perfil, piolez. No hay dolorismo alguno en el libro; hay voz baja, algo que para mí es fundamental. El énfasis declarativo es la muerte del poema.
Me vinculé muy tempranamente a la militancia política. A los 16 años ingresé a una célula del Partido Comunista, que era de adultos (en el sector no funcionaba la juventud del Partido), y compartí con viejos militantes, incluso con un catalán veterano de la Guerra Civil Española. Me posesioné de la idea de que estábamos preparándonos para grandes cosas, sin descartar el dar la vida por una revolución, quizás vivir la experiencia de una guerra civil como lo relataba el veterano. Viví intensamente los años que precedieron a la Unidad Popular, y durante el gobierno de Allende trabajé en La Moneda, como periodista de la OIR (la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia). De allí surgió el poema “La Moneda”, que es el centro del libro La Moneda y otros poemas, con el que gané en 1976 el Premio Casa de las Américas, el cual incluyó “Insectario” y otros textos de Arte de vaticinar. (Las bases establecían que se debía concursar con el nombre real, no con seudónimo, y se permitía incluir poemas publicados anteriormente.)
Debo confesar que, durante la Unidad Popular, me preparé anímicamente para enfrentar una guerra civil e, incluso, el 11 de septiembre salí a la calle armado, dispuesto a dar la vida, lo que se vio frustrado por el demoledor golpe de Estado.
Vayamos a lo más prosaico. Arte de vaticinar fue hecho con un sistema de crowdfunding o venta en blanco, como se dice actualmente. Por un lado es un homenaje a quienes —permíteme el verbo— desean el libro. Eso es hermoso. Pero digamos que los tiempos no estaban para andar poniendo nombres completos que podían ser usados como listas.
Hay que aclarar que en los años sesenta, o antes, autopublicarse era carísimo, inalcanzable para un joven poeta. Incluso hubo iniciativas desesperadas como una Sociedad de Autores Inéditos, que formó un grupo que pretendía juntar dinero para comprar una linotipia y crear, así, una editorial popular. No prosperó, ante el argumento de que esa sociedad tenía poco futuro, porque al publicar un libro el autor dejaría de ser inédito y se acabarían los socios.
Arte de vaticinar se financió con venta anticipada. Imprimí talonarios similares a los de los concursos, de diez hojas cada uno, y los repartí entre una gran cantidad de amigos. La suscripción era por dos ejemplares y se aclaraba que los suscriptores figurarían en una “lista de honor”. En poco tiempo se conocieron los resultados. La impresión del libro, con mil ejemplares, costó cuatro mil escudos. Y con los talonarios se juntaron 3,750 escudos. Éxito completo. La lista de honor incluyó a escritores y estudiantes, varios de los cuales se contaron entre los presos políticos, los exiliados y hasta un detenido que desapareció posteriormente.
Estábamos en Buenos Aires en el 2000 con Daniel Freidemberg —que para mí y para varios es un maestro, como tú; no le tengamos miedo a la palabra: los libros buenos siempre fueron brújulas—, y por algún motivo mencioné entonces un poema tuyo. “¡Hernáaaan Miraaanda, che!”, saltó Freidemberg, feliz de oír que citaba a un hermano mayor; yo era más joven entonces. Cuéntame cómo fue tu relación con él, creo que la amistad entre los poetas tiene una importancia casi sagrada.
Con Freidemberg compartimos intensamente en una época; primero en una revista y, después, a diario, por años, como redactores en la Agencia TASS en Buenos Aires, en un turno matinal entre despacho y despacho por teletipo rumbo a la central de la agencia en Moscú, de donde se distribuían al resto del mundo… Freidemberg cubría noticias locales y yo participaba como especialista en asuntos chilenos (que eran utilizadas en el programa Escucha Chile). Entretanto conversábamos de poetas latinoamericanos y sobre el trabajo poético, compartiendo el infaltable mate porteño. Una vez que teníamos calentando la “pava” para el mate, se me pasó de temperatura y la tetera empezó a hervir. “Pero, che, ¡¿qué has hecho?!” me dijo con desesperación, y después nos reímos de buenas ganas. (Para los materos ortodoxos, el mate debe hacerse con agua caliente pero antes de que hierva.) Freidemberg es un notable poeta y estudioso de la poesía. Con él tuvimos, y tenemos, una gran amistad, algo que fue valioso viviendo como extranjero en la gran urbe.
El poema “A nadie daré una droga mortal”, el del médico, y el otro, sobre el tipo sin antecedentes, al que matan, están entre los mejores poemas sobre muertos, básicamente porque hay una levedad o naturalidad con el tema, cierto humor incluso. Tratan sobre muertos pero la muerte no los invade. La muerte no nos posee a los poetas, creo. Es como si pudiéramos tomar mate con ella.
Tengo la impresión de que “A nadie daré una droga mortal” es otro poema que anticipa el futuro ominoso que nos esperaba, aunque se dice: “…soy un cirujano fiel a su juramento/ y seguiré cortando tendones, removiendo las vísceras,/ sin lograr ver en ellas el futuro/ y a nadie daré una droga mortal”. (No es un arúspice, pero su labor removiendo cadáveres me parece que podría prefigurar los terribles informes de la Vicaría de la Solidaridad y el Informe Rettig.)
El hombre “que perdió un mal día toda su documentación” da las gracias antes de morir. Esto lo tomé de un campesino conocido de mi padre, que decía a menudo a quien conversaba con él: “Gracias por haberme tomado en cuenta”.
El tema de la muerte aparece en varios poemas míos. Un conjunto nuevo que pienso publicar próximamente tiene como título tentativo Memento mori, como se sabe, una frase en latín (“recuerda que has de morir”) que ha sido utilizada a través de los siglos, y según dicen especialmente en la época barroca, en libros o imágenes acompañadas siempre de una calavera. Ahora lo usan hasta los cantantes de rock satánico.
¿Cómo era la relación entre los poetas en tu época?, ¿había camaradería, buen humor? Pregunto esto porque hay cierta cosquilla, un humor, que hace que los poemas sean bienvenidos. Es más difícil, para mí al menos, tener una relación amistosa con las poéticas de la queja —aunque con [Pablo] de Rokha y varios otros, uno tiene que hacer la excepción.
Contrariamente a lo que se puede pensar, en Santiago no había mucha relación entre los poetas. Sí la había bastante en provincia: en Valdivia, en Concepción, en Arica, en Chiloé. En Santiago funcionaba más bien en las universidades, o en torno a la Sociedad de Escritores. Participé en un encuentro de poetas del sesenta en Valparaíso, en 1971, convocado por la sede porteña de la Universidad de Chile. Ahí conocí a poetas como Floridor Pérez, Omar Lara, Gonzalo Millán o Waldo Rojas. En 1972 participé en el Taller de Escritores de la Universidad Católica, dirigido por Enrique Lihn, Alfonso Calderón y Luis Domínguez (todos fallecidos), donde conocí a varios escritores más.
¿Llenaste tus pulmones de natura, olor a forraje y heno para alguna batalla venidera, para lo que venía? Háblame un poco de tu infancia. ¿Eras de recorrer y mirar, o más libresco? Me da la impresión que eras de novias, no de soledad; me interesa esto aunque sea más personal.
Nací en Quillota y viví ahí hasta los seis años, en una casa ubicada en la calle Condell, por donde pasaba el tren que circulaba entre Santiago y Valparaíso. Después nos cambiamos a Santiago por problemas de salud, especialmente de salud mental, que tenía mi padre. En mis años infantiles el tren fue muy importante. De ahí viene la historia de Doralisa y otras referencias que he seguido rememorando. Mis primeras impresiones eran las de vivir en un lugar perdido, aunque en realidad era testigo del paso diario de viajeros entre el puerto y la capital.
Por mi calle circulaban vendedores de pescado, de luche, de jaibas, de leche, de paltas, de chirimoyas, etcétera. Recuerdo una vez en que pasó un convoy de militares de caballería, con carromatos tirados por grandes caballos percherones, como parte de un ejército que parecía más bien del siglo XIX. Otra vez mi madre nos llevó a la plaza del pueblo a ver un desfile, que incluyó carros alegóricos representativos de distintas instituciones, lo que era una novedad para mí.
Pero haciendo un recuento, de esos años infantiles, estuvieron rodeados de historias trágicas, nada de idílico. Resumiendo, están: la historia de Doralisa; un amigo de la casa que se suicidó con una pistola que le prestó mi padre; un caballo al que se le quebró una pata frente a nuestra casa y fue rematado con el disparo de un carabinero; otro suicida, al que no vi, pero que supe que avanzó leyendo un diario al paso de un tren; un hombre con una gran mancha de sangre en la camisa que cruzó por donde estábamos jugando, sujetándose el vientre, que iba huyendo seguramente después de haber acuchillado a otro, y una noche en que vi a mi padre que estaba con un amigo secando las balas de sus revólveres en un brasero, esperando el ataque de una pandilla rival —supe después que los atacantes llegaron sólo a hacer unos disparos al aire y lanzar unos insultos.
Tuve novias pero a ninguna le escribí poemas. Entonces (no sé ahora) había un temor de caer en sensiblerías. Pero de hecho aparece algo por aquí y por allá.
Voy a insistir con el tema de lo pequeño o la metonimia, si se quiere, porque en el poema de la ducha ves torrentes y vertientes montañosas recorrer tu cuerpo, un guiño al Canto a mí mismo [de Walt Whitman]. En ese tiempo no se hablaba de masculinidades. Quería saber si eras corporal; de caminatas, por ejemplo. Tus abuelos y bisabuelos construyeron casas, carretas. Eran manuales, corporales. En “Trabajos en la vía” te da vergüenza ver a unos hombres hacer trabajo duro en un alcantarillado de cemento, y cruzas y bajas la vista. Los obreros merecen el honor. También encontré ese verso del poeta [Martín] Gambarotta que sube a una micro y atrás van los obreros y adelante los estudiantes, y como su poesía es pura neurosis, el tema se convierte en un problema.
Desde de mi llegada a Santiago, a partir de los siete años, vivíamos en el sector de Avenida La Paz con Dávila. La elección no fue casual. Era a dos cuadras de la Casa de Orates, donde mi padre se atendía y le daban electroshocks (“terapia electroconvulsiva”). De ese periodo hablo en el poema “La Moneda”, de los paseos que hacíamos al centro de Santiago con mi hermano Hugo, de los locos vociferantes que veíamos asomados en las ventanas con rejilla de alambre de la Casa de Orates, mientras íbamos a la escuela primaria, ubicada en la calle Lastra, o de locos pacíficos vestidos con ropas de milico de segunda mano que eran autorizados para desplazarse por el barrio, donde hacían pequeños trabajos como barrer el frontis de las casas por una propina.
Tengo muchos recuerdos de los paseos por el centro de Santiago. En la adolescencia descubrí que se podía ir a leer a la biblioteca. Incluso fui un par de veces al Congreso a mirar los debates del Senado. También recuerdo las idas a la galería del cine del barrio. Un amigo arribistón de José Ángel Cuevas, refiriéndose a mí y con tono peyorativo, le dijo: “Miranda es un tipo del centro”, gente de cuarta clase.
En mis correrías por el centro, en febrero de 1957, a los quince años, hice cola para despedirme de Gabriela Mistral cuando la velaban en la Casa Central de la Universidad de Chile. En septiembre de 1973 estuve en el histórico funeral de Neruda.
“Crítica literaria chilena en el Periódico de Poesía de la UNAM (México) y en Vallejo & Co. (Perú)”. Proyecto seleccionado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2021.
Responsable: Rodrigo Landau.
Casa vieja
Del silencio de la tarde se desprende
el canto de las cigarras
se propaga por el aire
como una onda expansiva
y de nuevo
se apaga.
Hay cosas que se resquebrajan con el sol
como las sillas que se olvidaron
de guardar hace cien veranos
pero las vides y los duraznos
lo necesitan
apenas una nube podría arruinar la temporada.
El verano que murió mi tía
se pudrió la pileta
abandonada desde el enero anterior
como un emblema que coronara
la decadencia de la casa de Bowen
un cúmulo de ruinas
desde la muerte de los abuelos.
Ahora mamá sacrifica
manos y espalda cultivando
flores en el jardín
plantando limones duraznos ciruelos
haciendo crecer el pasto
del pedregal y el yuyerío
ya tiró tanta basura
que podría clasificarla
según eras geológicas.
Mamá otra vez levanta una casa vieja
cargada de todo lo que quería
dejar atrás
con el celo y el amor
con el que nos cosía las medias
y nos cuidaba en la fiebre
o con la desesperación
que producen las parras secas
los mosquiteros rasgados
y las paredes agrietadas
por la humedad y el abandono.
Patio de Bowen
Después de los tragos los cigarrillos la pileta
leo a Cheever a la sombra de la acacia
de fondo suena
el traqueteo de la bomba
que riega las plantas
atrás en la zona de galpones
mi tío hace el asado
mamá prepara la ensalada
tengo un sosiego un cierto bienestar
que viene de las ruinas
estoy en ese tiempo diferido
entre el recuerdo y la bruma
de lo que está por venir.
Como la de cualquiera
la nuestra es una historia de inmigrantes
asturianos que llegaron a Mendoza
con el tendido de las vías ferreas
aragoneses versados en la azada
catalanes que desde el puerto
probaron suerte hasta asentarse en esta tierra
agricultores comerciantes marineros
varones prácticos sin matices
entre el silencio y la sentencia.
Como cualquier historia de inmigrantes
la nuestra empieza con grandes proyectos
y termina con anécdotas repetidas una y otra vez
el negocio de ramos generales de los abuelos
la parrilla peronista que alimentaba
a los obreros ferroviarios
el verano que los perros se cayeron al pozo
la bisabuela mitad india
que no tenía permitido sentarse a la mesa
la cuchillada del abuelo al encargado de la chacra
que una tarde cometió el error
de molestar a mi papá de cinco años
mi abuela con Alzheimer
en un pasillo oscuro hablándole a la nada
los delirios de mi tía casi centenaria
con los malones indios y la chica que la cuida
que mata a sus hijos para comerlos.
Como cualquier historia de inmigrantes
la nuestra empieza en la promesa
y termina en el delirio.
Rituales de despedida
No me dejaron participar
de los rituales funerarios.
Al abuelo le falló el corazón.
Toda la noche
lo quiso controlar entre sus manos
estoico sin ayuda
pero el escurridizo animal
ya tenía las valijas preparadas.
El viento subía y bajaba por las calles
haciendo resonar las ramas de los álamos.
Por más que me decían va a estar bien
bajo un sol terrible la calavera de la barda
me mostraba los dientes.
Desde alguna ventana escucho
la sirena en su caja blanca
llevando el cuerpo de mi abuelo
a Bowen Mendoza
que era su tierra y él
volvía a reunirse con su tierra
en la que en otro tiempo
había hecho plantar papas a sus deudores
durante una sequía
la sangre agricultora
aparecía como instinto
en el hombre que ahora tenía un negocio
de repuestos para autos.
En la pared de atrás del mostrador
tenía uno de esos carteles de prohibido
con el dibujo de un esqueleto fumando
y me dijo así va a terminar tu tío
y nos descostillamos de risa.
Sonrisa afable dentadura y cabellera inmaculadas
se sentaba en la cabecera de la mesa
con el control de la tele ajustado
en la mano como un arma
la sacarina y los palillos junto al plato
señor de las situaciones decía no al no y sí al sí
y la meditación o las consecuencias
eran menos importantes que las decisiones.
Conmigo dejaba asomar su sonrisa
fue el primero en despertarme el interés por las cosas
ya sea en los infinitos recovecos del patio bajo las parras
o en esos arruinados galpones balzacianos.
Bajo su guía examiné caracoles saltamontes arañas
coseché higos del fondo aprendí a hacer gomeras
alineábamos botellitas de vidrio y de lejos le tirábamos.
Cuando caía el sol jugábamos al fútbol
en el campito de al lado de las vías abandonadas
que como espectros o fósiles de una era concluida
recordaban el pasado glorioso del pueblo
la fiebre de oro ferroviaria
el horizonte era un jardín de bodegas
y secaderos abandonados
que daban un aire de posguerra al escenario.
Entonces nadie había muerto todavía.
Al principio pensaba que el abuelo
formaría parte de las constelaciones
que mamá señalaba en el cielo
pero imaginar su nuevo paradero
no era un ejercicio que me consolara.
Con el tiempo vinieron otras muertes
nuevos lugares de vacaciones olvidos
sin darnos cuenta nos volvimos escépticos y distantes
sin humor para los encuentros de verano
y los primeros dolores llegaron a ser en la distancia
como voces ahogadas que se pierden
entre el polvo y los escombros de una casa abandonada.
Emigrados
Me gustaba pensar que un día volveríamos
como aves migratorias a encontrarnos
en esta misma laguna
en algún kilómetro perdido ruta adentro
en la Provincia de Buenos Aires
pero ni siquiera las aves
tienen tanta paciencia para recordar
mejor aprovechar ahora lo que pasa
lo que se ofrece al ojo despierto
sin una metafísica improbable
este sol esta tarde increíble
el tejido de la respiración
que nos conecta con todo
ahora es tiempo de avivar
el fuego un poco más
de quemar en la parrilla
el desconsuelo
y enfriar nuestras bebidas
con hielo de estrellas
ahora es tiempo de mirarnos a la cara
de dejar que por nuestros ojos
se expanda la vida una vez más.
Casa propia
Dejar entrar la luz por la ventana
educarse en la dignidad de lo que crece
regar la santa rita la oreja de elefante
lavar los platos barrer sacar la basura
con la paciente seriedad de un ritual.
Pero tengo que tomarme las cosas con más calma
volver a regular la respiración.
Por qué estoy enojado con quién
a dónde voy tan apurado.
Miro por la ventana
al espacio vacío donde estaba la panadería
y donde pronto habrá un edificio
que tapará la entrada de luz.
Seis años vimos girar el sol y la luna y los ciclos
de los plátanos al otro lado de la calle
¿a dónde estaremos en unos meses?
Visita a Bowen II
Puedo sentirme desencajado en una casa
a la que le tomé el mal hábito de ver
bajo la luz de las novelas de Balzac.
El clima seco y el otoño la estufa a leña
y la abundancia de comida que prepara mamá
no ayudan a hacerla más familiar.
Hay un aire de irrealidad rodeándolo todo
un sueño bizarro una mala borrachera
de qué habla la gente qué son esos ruidos a la noche
como un mantra suenan de fondo los canales deportivos
y las películas dobladas
la dentadura de mi tía abuela está sobre la mesa
y los gatos patricios de mi infancia
enterrados en el patio.
Un hombre se queja de la pérdida de espacio del tiro al blanco
en los Juegos Olímpicos
el otro de la corrupción de los políticos
mientras se mete en nuestras partidas de ajedrez
parientes lejanos cantan arias
en el cumpleaños de ochenta de mi abuela muerta
pero otra vez estoy enumerando…
es que los recuerdos acá son tan molestos
como fantasmas
¿o eran personas las que parecían un mal recuerdo?
Hace seis meses salíamos cuando íbamos a tener
nuestras primeras vacaciones juntos.
Yo viajé primero a pasar navidad con mi familia
papá me esperaba en la terminal
estaba raro
los tíos tuvieron un accidente de tránsito
el tío se fracturó el brazo los chicos están internados
la tía no sobrevivió.
Ese verano conociste la casa de Bowen.
Llegaste a conocer a mi abuela
ya postrada en su silla de ruedas
incapaz de percibir lo que pasaba alrededor.
Este último verano
Ludovina con sus noventa y seis años a cuestas
nos dio su bendición cuidala me dijo
y a vos
a vos no me acuerdo qué te dijo.

Traducción de Giorgio Lavezzaro
La columna que llevó Robin Myers en Palette Poetry me acompañó durante la pandemia, mientras trataba de terminar mis estudios en Italia y de escribir una investigación —un ensayo, una declaración— sobre traducción inversa. Uno de los principales retos está en la traducción de los poemas vertidos al inglés con los que Robin teje sus conversaciones con otros traductores, porque evidencia los retos y devaneos que han atravesado en su trabajo y cómo los han resuelto. Siguiendo la consigna de Ezequiel Zaidenwerg, “traducir no es sustituir, es multiplicar”, decidí traducir las traducciones, encarnando lo elegido por cada traductor como propio y considerando los poemas o sus fragmentos como parte del mismo cuerpo que son estos textos eco: conversaciones sobre traducción con traducciones y originales, y ahora, con traducciones de traducciones al pie o, en algunos casos, con los “originales” que conviven siempre desde otro lugar, desde la fuente, con su versión en otra lengua. Un gesto de propagar las voces y las conversaciones en una nueva morada.
—Giorgio Lavezzaro
No es fácil acallar la mente estos días. En medio de la avalancha de noticias espantosas, el zumbido de sombrías predicciones y la bruma general de la incertidumbre, me encuentro sólo deseando, como lo dijo un amigo en un correo, encontrar espacio y tiempo para pensar. No me dan ganas de escribir poemas todavía. No me dan ganas de participar en lecturas virtuales o verlas, aún. Incluso leer por leer se siente elusivo ahora.
Traducir poemas, sin embargo, ya se siente como algo distinto. Arraigado, arraigante. A menudo he escuchado que la traducción se define como un gesto de habitar: cuando traduces un texto, vives en él por un tiempo estudiando cómo funciona, construyendo algo propio con lo que has aprendido. Es un trabajo íntimo, metódico, pero profundamente relacional. Si te quedas en casa de alguien, es razonable asumir que éste te ha invitado a estar ahí. Cuando traduzco un texto que realmente amo, me siento nutrida por este sentimiento de invitación. Algo se conecta, se fija. Algo se abre y se queda abierto.
Uno de mis proyectos actuales —y consuelos— es una hermosa colección de poemas llamada El sueño de toda célula (2020), de la poeta mexicana Maricela Guerrero (1977). A ratos juguetones e irreverentes, estos poemas están llenos tanto de protesta (contra la opresión política, la injusticia económica, la hegemonía lingüística, la destrucción ecológica) como de elogio (de la naturaleza y sus maravillas y del florecimiento autónomo, de la lucha común, de la armonía posible y la reciprocidad entre humanos y plantas y animales, de nuestra capacidad para imaginar otros modos de habitar el mundo).
Los poemas de este libro tienen una falta de aliento. Giran en espiral sobre sí mismos como los anillos de un árbol. Algunos están escritos en prosa, otros en verso. Algunos se leen como ensayos miniatura o artículos enciclopédicos particularmente evocativos (“A single date contains 21 grams of water and vitamin C for resisting and sustaining itself in the desert”).1 Otros se sienten más como canciones de cuna o fábulas (“Once upon a time there was a world in which cells dreamed only of becoming cells and this dream flowed along in vernacular tongues”).2 O como oír de pasada a alguien que murmura en voz alta sobre el origen de una palabra o un proverbio. Algunos entran y salen del lenguaje científico; algunos están impregnados de las palabras simples a las que solemos recurrir para expresar amor o miedo. (“Do we write poems to save the species?”)3
Cuando traduzco, lo que implica pensar obsesivamente en sintaxis, también pienso mucho en la tensión: cómo continuarla, romperla o complicarla de forma que honre lo que hace el original. Cuando traduzco específicamente la obra de Guerrero, trato de poner mucha atención a los virajes y saltos que hace entre los registros y las estructuras de los enunciados. Como en este pasaje sobre las células:
[b]ecoming words in flowing water:
syllables, sounds, varied and unusual combinations
of phonemes
resounding
like a group of trees:
poplars, pine groves, crop fields, jungles, woods:
the vacant lot next door:
shared breath resounding: breath
ungasped, unanguished,
a respite millions of light years away:
your eyes,
your eyelashes,
just imagine that, Ms. Olmedo would say,
your heart expanding: springs springing forth in hazy and possible languages in
organic and inorganic chemicals and lungs and the vacant lot next door inhabit:
shared air:
cells dreaming of cells
morulas
aloe vera
peppermint
elm
fir and maple
wolf
we’re not alone:
we
are here.4
Hace semanas, cuando empecé a meditar sobre qué podría escribir aquí, planeé incluir este pasaje porque pensé que me daría un modo de hablar sobre movimiento y quietud en relación a la poesía y a su traducción. Ahora, mientras escribo, lo incluyo sobre todo porque me está dando un manera de pensar sobre el movimiento y la quietud en general, hoy, durante una pandemia que tiene a billones de personas pensando —a veces con pánico, a veces con asombro— sobre nuestro shared breath resounding [resonar respiración compartida].
Sobre las células y cómo se enferman.
Sobre fronteras y hegemonías.
(“The language of empire doesn’t care about recognizing that a cell comes from another cell”, Guerrero escribe en otro poema; “it only wants to know which cell came first”).5
Sobre aislamiento.
Me encanta esta parte del poema de Guerrero por cómo se lanza al aire y luego se detiene para maravillarse de donde está. Y amo traducirlo porque te invita a experimentar el accidente de tu propia maravilla y a volverla a sentir a propósito.
we’re not alone:
we
are here.
En el espacio luego de los dos puntos y antes de “we”: ahí es donde está la invitación.
1 “Un solo dátil contiene 21 gramos de agua y vitamina C para aguantar el desierto y mantenerse.” [La traducción al inglés es, naturalmente, de Robin Myers. He decidido poner el original al pie, aquí y en la columna en general, para subrayar que toda traducción es obra en sí misma y que quien traduce tiene también una voz ajena que habita y que multiplica la voz del original: nota al pie, eco, reverberación. N. del T.]
2 “Había una vez un mundo en el que las células soñaban sólo con volverse células y este sueño fluía a través de lenguas vernáculas.”
3 “¿Escribimos poemas para salvar especies?”
4 “devenir lengua en agua que fluye:/ sílabas, sonidos, fonemas que en combinaciones inusitadas y variables resuenan/ como un conjunto de árboles:/ alamedas, pinales, plantaciones, bosques, selvas: el baldío de al lado:// resonar respiración compartida: aliento/ sin congoja ni estrujamientos:/ alivio a millones de años luz:/ tus ojos/ tus pestañas,/ imagínate decía Olmedo:/ expandir el corazón: brotan manantiales en difusas y posibles lenguas en químicas orgánicas e inorgánicas y los pulmones y el baldío de al lado habitan:/ aire compartido:/ células soñando con células// mórulas/ sábila/ hierbabuena/ olmo/ arce abeto/ lobo// no estamos solos:/ estamos/ aquí.” [Cuando hice la primera versión de este borrador traduje del inglés al español los versos que Robin había traducido al inglés porque no encontraba el original; luego de leerlo, pude sentir cómo algunos versos crecen en su traducción cuando encuentran otros ritmos, otros modos de expresión. Como el verso sharing breath resouning: breath que sigue resonando en mi interior como un aliento compartido. N. del T.]
5 “Al lenguaje del imperio no le importa reconocer que una célula viene de otra célula/ […] sólo le importa saber qué célula llegó primero”.
Carla Faesler, Texto, Universidad Autónoma Metropolitana (Col. La Lengua que Habito), México, 2021. 82 pp.
1
Como tendemos a leer a partir de estructuras previamente aseguradas —tanto que a veces, más que leer con instrucciones, lo hacemos con camisas de fuerza—, la primera pregunta, casi inevitable, que surge ante una obra como ésta de Carla Faesler (México, 1967) es qué es esto, qué es Texto. Para evitar la recurrencia del esencialismo, podemos plantear la pregunta de otro modo: ¿cómo nos preparamos para leerlo?, ¿qué esperamos?, ¿con qué ojo lo observaremos?
La primera idea es decir que se trata de una obra de difícil clasificación. Pero esto es un lugar común; últimamente se dice con tanta frecuencia que una obra es inclasificable o híbrida, que esas palabras han perdido su sentido y su función. Si cualquier cosa es inclasificable, el problema no es la limitación de las clasificaciones sino nuestra capacidad para usarlas. Por ello debemos mejor explicar por qué la consideramos una obra así. Texto no se parece a muchas obras que conozcamos; no es una novela, tampoco un libro de poesía —aunque fue publicada en una colección titulada “Poetas que Escriben la Ruta”—, ni un libro de ensayos. Tiene algunas partes de todo eso, sin embargo.
Es un collage de ideas y formas que adquiere la definición de una figura tras tomar distancia para observarla. Como si anticipase las preguntas por la definición de su libro, la autora escribe en él que “en un retrato cubista, la nariz, la boca, las orejas, etc., están fuera de lugar, porque la cabeza se está moviendo frente a nuestros ojos. como la acción, la emoción y el espacio en la poesía”. Parece una respuesta. Está en movimiento y lo vemos fuera de lugar —uno de sus más evidentes extrañamientos es el uso poco normativo de los puntos y las mayúsculas—. Texto es un texto en movimiento; por eso apenas vemos momentos que nuestros ojos alcanzan a captar: aquí una reflexión sobre la escritura, acá un aforismo sobre la poesía, allá un tuit descolocado sobre la materialidad de la obra literaria, acullá una pregunta sobre la relación entre texto e imagen, y de vuelta un fragmento ensayístico sobre el mercado literario.
Lo vemos todo en movimiento porque es un libro que parece bailar. No que nos invite a hacerlo, sino a observarlo mientras lo hace. Vemos su cadencia al hablarnos de la importancia del cuerpo en la poesía; salta y lo escuchamos decir que la escritura es tan liberadora como ardua. En sus repeticiones, Texto nos da la razón de Texto: “escribo la palabra “Yo”. La veo. Es la única imagen que tengo de mí”.
2
Texto tiene una genealogía reciente pero firme, que se muestra con frases que también se refieren a accidentes afortunados. ¿Qué otra cosa es la genealogía sino un accidente con fortuna? Escribe Faesler “Escribo mal ‘escribo’ y el autocorrector me da ‘escarbo’. es cierto, pienso”. Texto se parece a otros libros y se distancia de ellos. Por supuesto, se parece a los muchos libros de aforismos sobre la escritura que conocemos. Vienen pronto a mi mente Lichtenberg y Mario Levrero. Pero también se parece a los libros fragmentarios sobre arte y escritura de María Negroni, por ejemplo; más acá, tiene tanto de manual de antiescritura o de antimanual de escritura como Ilegible (2020) de Pablo Duarte; más cerca acaso de Lo roto precede a lo entero (2021) de Cristina Rivera Garza y sus miniensayos sobre la escritura para romper con ella; también, pero de otro modo, en la ficción de un personaje con el que habla, y al que responde y acompaña, como en Diario del dolor (2004) de María Luisa Puga. Es todo eso pero también es muy suyo.
Texto es un personaje peculiar, un espectro que aparece y desaparece ante nosotros como la mancha en el ojo que se va después de frotarlo, incrédulos de lo que vimos. “Texto me pide: nunca me salves”. Texto habla para no ser salvado pero Faesler, desobediente, nos entrega su memoria, sus diálogos insolentes, su desesperación por asirse tanto del sentido como del sinsentido. Texto es el contenedor de Texto. Por momentos parece un diario de escritura y, en otras ocasiones, una bitácora de experimentos. Un conjunto de voces que hablan y se superponen entre sí, en el espacio y en el tiempo.
Llamamos ruido a las muchas voces encimadas una sobre otra en un espacio. Y llamamos tradición a las muchas voces encimadas una sobre otra a lo largo del tiempo. Leemos en Texto que “Quien habla de originalidad no se ha enamorado dos veces”. En su resistencia a la originalidad, el volumen está emparentado con muchos tipos de libros, tanto que quiere crear su propia genealogía, su propio surco en el cual inscribirse para poder decir de otra manera. Recuerda muchos otros libros, pero no se parece tanto a ellos. No es, sin embargo, original; no, al menos, en el sentido en el que consideramos que original es bueno. Lo original suele ser más una falla de quien lee que una intención de quien escribe. Pero este libro no quiere ser original sino otra cosa. “Trato de encontrar en mi mente un pedazo de tierra que no haya sido sembradío. mientras lo encuentras, observa los surcos, cosecha, me aconseja Texto”.
3
Escribe Faesler, aunque no se sabe si sólo escribe ella o si siempre la acompaña Texto, que le gusta el verbo animar —el cual viene del griego y, a su vez del indoeuropeo, porque la raíz es /ane/ que significa “respirar”—. En este libro, una de las varias cosas que hace la autora es animar su texto para convertirlo en Texto. No tanto darle vida, porque ya la tenía o la tendrá después, cuando se deshaga de todo al publicarse y hable con las posibles lectoras, sino para hacerlo respirar. ¿Cómo es un texto que respira? O mejor: ¿cómo es que Texto respira? ¿Con qué prosodia se llena de aliento?
No es manual pero tiene muchas manos en él, aunque esas manos sean todas de la autora. Texto es una escritura colectiva que escribe a través de ella, mediante ella. Ella es medium y herramienta: “la página siente angustia cuando la escritora está en blanco”.
4
Escribe Faesler: “me gusta la escritura porque es como la música, un misterio que se va revelando en el tiempo”. Pero la escritura de también se despliega en el espacio. Es tan espacial como temporal, un punto en medio de las coordenadas. Faesler señala en una de sus páginas que “Ir a una exposición de poesía y en silencio, recorrer las salas: el cuerpo en movimiento. un amplio espacio.” Quien no conozca la obra de Faesler, deberá saber que se trata de una artista con vocación renacentista en pleno siglo XXI. Eso significa que no le preocupa ser guardiana ni portera de las fronteras entre las artes; al contrario, es una artista que desde siempre ha explorado las diversas vías de comunicación entre ellas. Videopoesía, poema sonoro, intervención visual, collage, fotopoesía, novela, poesía. Todo eso forma su obra pero está al mismo tiempo atravesado (o mejor, fundamentado) en dos ejes principales: la palabra y la imagen.
Su política es franquear muros entre disciplinas como quien juega con seriedad a cruzar fronteras invisibles. Aunque no cree en las fronteras, tampoco es una violenta iconoclasta de postal olvidable. Lo suyo es la exploración, el tanteo, la búsqueda. Ella misma se explica cuando escribe “Leer / ver letras, palabras, frases, párrafos y páginas dispuestas en los muros. el lenguaje se cura”.
5
A veces Texto acompaña la escritura o se dedica a contrariarla, a decir otras cosas. A veces es la conciencia que se planta para preguntar por la política de la escritura, pero, en ocasiones, es reacio a ella, se desespera. Texto es el personaje con el que tocó bailar pero que no siempre quiere hacerlo.
Escribe Faesler en diálogo con Texto que “antes a la angustia de no poder escribir se le llamaba la ‘página en blanco’. ahora lo que nunca está en blanco es la pantalla. ese es el nuevo problema”. Texto es un libro que abre un amplio campo para la contradicción y el error. No en el sentido de la meditación dialéctica, donde la contradicción encuentra una salida mediante la resolución; es algo más como el koan budista en el que la contradicción, la aporía, se convierte en la puerta que abre el sentido del mundo. Nos pide abandonarnos en el mundo, que es también parte de Texto.
Escribe Faesler en otro un fragmento: “al budismo no le interesa tener más afiliados. a la poesía tampoco”. Poesía y budismo no son equivalentes pero sí paralelos. Cada uno por su lado busca saber estar en el mundo, su sentir del ahora. El miedo a la página en blanco es un miedo al futuro, pero ¿qué tal si la página se convirtiera en un trozo de tierra por sembrar? En ese caso, no habría miedo al futuro porque el surco es una reaparición de lo que vino y vendrá. La página en blanco parece un punto en la línea del tiempo pero resulta más parecido a un nodo en las raíces de una milpa: plantas que crecen juntas, que se comunican entre sí. La página es un micelio. Una escritura sobre la naturaleza que no habla de la naturaleza, sino que la experimenta: “Escribir es ir construyendo el mundo que nos merecemos como humanos”.
6
“Las letras tienen huecos por donde se meten muchas cosas. como la mente”. En su escritura, Texto se muestra como un pequeño contenedor en el que cabe no uno sino varios mundos. Algunos, reales; otros (los más), imaginarios, ficticios, potentes y generosos. La máquina de escribir en la que Faesler se convirtió para hacer Texto es una que, paradójicamente, no ha dejado de ser cuerpo. En la escritura de Faesler aparecen lo mismo la impresora, la máquina de escribir, las manos, el cuerpo. Todo es motivo de escritura porque todo pasa por ella y ella es el resultado de ese trance. La escritura como un breve nudo en el que las cosas se encuentran para seguir su camino, transformadas. “El cuerpo humano es un garabato difícil. es escritura”, escribe la autora y parece que nos invita también a ver el revés de esta idea: la escritura es un cuerpo difícil. Es idea materializada antes que pensada, materia ideada antes que manufacturada. “La sutil imaginación del lenguaje”, según Faesler. Eso es Texto, la sutil intervención visual sobre lo escrito y de las palabras sobre el cuerpo. Un entramado de líneas que, al cruzarse, forman la figura de una autora inquisitiva e indisciplinada.
Traducción de Daniel Malpica
Los poemas de Niillas Holmberg compilados en esta selección fueron traducidos parcialmente desde el saami, el finés y el inglés en discusión directa con el autor, y gracias al apoyo del Finnish Literature Exchange – FILI. Fueron publicados en el libro trilingüe ROAĐĐI / Rosa Boreal, Poesía saami contemporánea de Inger-Mari Aikio y Niillas Holmberg (KK, Helsinki 2016), bajo mi cuidado como editor, y presentados en el marco del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas en México. Una segunda edición apareció en 2018 en la colección Colores Primarios, bajo la coordinación editorial de Yaxkin Melchy Ramos.
Agradezco a Niillas por la amistad y su interés en hacer legible la literatura saami para las y los lectores en español.
—Daniel Malpica
Nubes y muros
El primer libro saami1 dice
que el pensamiento es lento para un saami
cuando rodeado entre nubes y paredes se encuentra
imagina lo que es tener una reunión
en lo alto del monte
mi entendimiento
ha reunido polvo
cómo podría saber
la forma de depurarlo
el último libro saami dice
que el pensamiento es lento para el monte
cuando rodeado entre nubes y paredes se encuentra
Seainnit ja moskkus
Vuosttas sámegirjjis lohká
sápmelačča jurdda ii golgga
go leat seainnit ja moskkus oaivval
muhto vár’ alde jos livččii
čoahkkinbáiki
jurddarávdnján
buđđosan gavjjain
mo dat munges
fihttešin čorget
maŋimus sámegirjjis lohká
vári jurdda ii golgga
go leat seainnit ja moskkus oaivval
Romance con las raíces
Por qué estoy tendido en este sitio
de cara a la escarchada foresta
rememorando
quizá habré tropezado con alguna raíz
en la premura desde mi goahti2
donde yo extendía ramas sobre la choza misma
después de avivar el fuego
pensando en ello
he decidido permanecer aquí
latente
donde yace, del aislamiento,
mi refugio más distante
escarchado es el otoño
busco las hojas
sobre las raíces
Ruohtasrománsa
Manin dás steanžán
njeazzi bihcon dakŋasiin
vuorddal
dáiden guossalit ruohttasii
dopmen sahtedohko lávus
ledjen durgegoahtán easkka
go dolla jo njuorššui
álemat vuos
dása mun gal orustan
velohalan dieđuheapmen
dasgo dán guhkkelii
in gáidamis gáidda
go čakča goddá
ferte ohcat lasttaid
ruohttasiin
La oscuridad advierte
El primer libro saami dice
que algunas veces para un saami
el paisaje es tan encantador
que este no puede hacer otra cosa
sino reír
avanzo por el cerro de Ánnágurvárri3
siempre a oscuras
la oscuridad advierte
que nunca tuve un destino
tan sólo una causa para la fuga
el rastro del suelo
en el sabor del agua de manto
me vuelve idóneo para el mundo
otra vez
busco un motivo en ocasiones
para caminar por lo salvaje
a las horas de luz
busco un motivo
para estar en algún lugar
el último libro saami dice
que algunas veces la gente saami
es tan encantadora para el paisaje
que esta no puede hacer otra cosa
sino reír
Seavdnjat geažida
Vuosttas sámegirjjis lohká
goasnu sápmelaš
čáppáša duovdagiid
nu aht’ ii eará dieđe
go čaimmihit
gorgŋen Ánnágurvárrái
álo sevnnjodettiin
ja seavdnjat geažida
aht’ in vuolgán gosanu
baicce gosnu
gáiddus eananjattus
gáldočázis
ja de oažžuge jorggihit
muhtimin ohcalan siva
vázzit meahcis
beaivečuovggas
muhtimin mun ohcalan
gosanu
maŋimus sámegirjjis lohká
goasnu duovdagat
čáppášit sápmelačča
nu aht’ eai eará dieđe
go čaimmihit
Deja que poemas nazcan de la fe en la divina futilidad del resultado, los mejores poemas
Lavé mi rostro
a primera luz
pese al anticipo del frío
busqué oro entre las praderas
sin encontrarlo
así que fui en busca
de la anciana que vive al final de ellas4
allí encontré el oro
y me pregunté
dónde debo
buscar a la anciana
pese al anticipo del frío
a primera luz
lavé mi rostro
Divttat riegádit jáhkus bohtosa bassi árvvuhisvuhtii, dat albma divttat
Basan muođuid
iđitčuvggodettiin
vaikke áiggoš buolaštit
ohcen gollegiissá gieddegeažis
ja go in gávdnan
ohcagohten Gieddegeašgálgu
juovas
gávdnen juovas gollegiissá
ja jerren
ahte gos
gávnnašin Gieddegeašgálgu
vaikke áiggoš buolaštit
iđitčuvggodettiin
basan muođuid
Lección remota
Es oportuno contar tus sueños
a aquellos que se acercan a la muerte
mi tatarabuelo
escuchó del deseo que tengo de ir más lejos
llamó por teléfono
pero no contesté
y le hablé de vuelta por Skype
porque es más barato
cuando el invierno llegue
debes esquiar para permanecer caliente
en los días templados mantén el ritmo
no dejes rastro
esquía donde te plazca
pero no dejes rastro
cuando la nieve comience a disolverse
ve a la orilla del lago
quema los esquíes y el bastón
esparce las cenizas por el viento
y entra en el agua escarchada
okey, abuelo
pero actualmente
esquiamos con dos bastones
Máttu oahpus
Gánneha muitalit nieguidis
jámadeaddji olbmuide
máttarmáttaráddján lei gullan
ahte áiggošin menestuvvat
deh de skillalahtii
deaddilin ruoksada
ja riŋgestin sutnje Skaippas
vai suittášin háleštit
go dálvá
galggat čuoigalit vai bivat
ále bisán vaikke bivaldivččii
ále luottastala
čuoigga gosa áiggožat
muhto ále luottastala
go bievladielkkut ihtigohtet
čuoigga jávregáddái
boaldde sabehiid ja soappi
botkal gunaid biggii
ja vácce suddái
ok, áddjá
muhto dán áigge
olbmot čuiget guvttiin soppiin
El perro
Deja que la esposa
haga la sopa
lave los trastes
tienda la cama
que el esposo
palee la nieve
corte madera
caliente el sauna
deja que la pequeña
se siente en el regazo
interprete un yoik 5
y escuche con paciencia
deja que el viejo
vaya y vaya y vaya
pero saluda siempre a Čáhppe6 primero
Beana
Vaikke dálu eamit
vuoššá máli
bassá lihtiid
láhčá seaŋgga
vaikke dálu isit
hoigá muohttat
čuollá muoraid
ligge sávnni
vaikke dálu juŋká
čohkká askkis
lávlu lávlat
máššá gullat
vaikke dálu boaran
muittaša muittaša muittaša
buoremus diktit vuos Čáhppe sustit
Asimiliación
Lo que hace un saami
cuando se pierde en lo salvaje
es ir a casa
yo soy la casa
y me encuentro tan lejos
que difícilmente reconozco a mi pareja
si un saami se sumerge en la ventisca
cubre su cabeza con las pieles del abrigo
disolviéndose en la nieve
por qué me encuentro pasmado
frente a todo lo que veo
cuando sólo debería desaparecer
Suomaiduvvan
Maid sápmelaš bargá
go meahccái láhppo
dat manná ruoktot
čohkkán ruovttus
lean golgan nu guhkás
ahte gávnnažango ba gálgožan
jos sápmelaš borro borgii
de goaivvasta rokki
ja ohcii jávkkiha
go julošin jávkkihit
manne mun juohk’ áli
ferten beassat oaidnit
Manifiesto indígena
Qué puedo yo decirle a ustedes
que cuidan de los jardines
que hacen de mi boca un lecho de flores
al borde del gran sueño
qué, en este mundo
podría decirles
ustedes, niños
que tan acostumbrados al ruido
se estremecen
con el sonido ligero de la respiración
paren de lanzar piedras en el agua
no me sepulten
quizá no he parpadeado en todo el día
pero sigo sin estar listo para el entierro
paren de lanzar piedras
porque el agua soy yo
y en su quietud les mostraré
las flores que han sembrado
Eamiálbmotmanifesta
Maid sáhtán dadjat
go hilskebehtet gárdima
man njálbmán ala gilvviidet
dego loahpalaš loaidun
maid árpmuid
heajut
nu hárjánan jitnii
beanta moaráskehpet
jos muhtun jávohaga vuoigŋá
állet šlivggo geđggiid jávrái
állet hávdát mu
in leat ravkalan čalmmiid olles beaivái
muhto állet fal hávdát
állet šlivggo geđggiid
dasgo jávri lean mun
ja goalkin mun čájehan
makkár liđiid gilvviidet
1 La palabra saami se refiere al grupo de lenguas y al pueblo homónimos, ubicados en las regiones árticas de Finlandia, Noruega, Suecia y la península de Kola, en Rusia. Los poemas de esta serie están escritos en saami septentrional, hablado por cerca de 20 mil personas en Finlandia, Noruega y Suecia.
2 El goahti es una choza saami construida a base de tela, madera y musgo de turba. Tradicionalmente, la choza servía como refugio desmantelable y era transportado siguiendo al rebaño de renos.
3 La palabra várri corresponde a un área extensa de altitud relativa y usualmente designa el punto más alto de la tundra.
4 Gieddegeašgálgues: personaje de carácter mágico en la mitología saami. Puede traducirse como “La anciana del fin de la pradera”, y designa a una persona especial a la que se busca para pedir consejo cuando alguien se encuentra en problemas.
5 El yoik es una forma tradicional de canto saami practicada desde tiempos remotos. De acuerdo con la tradición oral, el yoik fue dado a los saami por los elfos y las hadas del norte.
6 Čáhppe es un mote utilizado para nombrar a los perros.
abre los ojos bien, fíjate bien
una idea, cualquier idea
oscuridad, materia y sentimiento,
ensancha la noche, somete la luz
ensancha la noche y se arrastra…
leo con atención, investigo las fisuras
pozo etéreo, somete la luz
mismo sentido, mismas grietas
otra vez: someto la luz
las mismas paredes, necesito la cuerda
construir la estructura y anidar la tierra
amontonar las piedras y arar el camino
abrir, con mis puños, las ventanas, erigir galerías
de nuevo, las paredes, mis manos, las botas: desciendo
las bocas de aire, mis memorias
tejer las púas, otra vez, en mi mente
el pozo, que muerde el albor
la razón, que esclarece y devora, desciendo
nuevamente someto la luz
mi collar me lastima, saboreo la tierra
las lámparas chillan, muerden preguntas
y ahora se acumula el fango y todos devorándose? (a arar)
desaparece el tiempo, de nuevo: pasaje que se comprime
mis ojos conmemoran el sol negro pero todo cambia y muta
muta y huye el sentido de las piedras
los mapas se extrañan, caen jadeantes
ninguna salida, solo un devenir sin estrellas
aunque ahora recuerdo el punto anterior a las preguntas
posterior a la angustia
nuevamente
el cuerpo: instrumento, someto la luz
miasmas de accesos, la zanja (te pregunto)
todo lo que esconde el mar y no dice el reflejo
y sin embargo un sombrero de pedradas no espanta el apetito
ni las mezquinas ambiciones, las tristes ilusiones…
la gruta me abraza, desciendo
sigo resuelto, desciendo, someto la luz
el demonio sonríe, el corrido revienta
reclaman conventos, su lenguaje es la histeria
ya se muerden los brazos, ya se miden las vergas
por eso cuerpo, nido de dolores, aceleremos aceleremos
que el tiempo y sus astillas ya no dialoguen con el principio
no luz ni estrellas: entrañas enfundadas en máscara
mi mirada en tres espejos: pozo de pozos
no una corana, un alambre
[desciendo
la fama desquicia, el placer envilece
corrompe el deseo, corrompe el dinero, te digo
las paredes debaten, y ellos huyen, se elevan
segando las sombras en el mismo sentido
desciendo
otra semana y otro mes, nuevamente
acomodo la corona, recuerdo el tamiz, desciendo
si todo lo indecible habita el silencio
si siempre diáfano y dudoso es el recuerdo
entonces para qué aludir espejismos
nuevamente
solo por sentir la mirada de los buitres? (estalla mi risa)
una moneda no es un acto: entidades, someto la luz
caos nacido de sí mismo: someto la luz, abrazo las cadenas
aunque ahora la fuerza se cuele en tus músculos
aunque anatemas vacíos alimenten el dilema
aunque estructuren tus sombras mis preguntas
y lo digo porque los tuyos son silencios
demoledores como noticias (excesos)
¡ay, tiniebla! ¿y ahora las sombras se rebelan?
pero ¡en qué habíamos quedado!
nuevamente
se arremolinan, revolotean, es como un bienestar vacío
hablan de la nihilidad de la materia
en vez de este trueno permanente, inquiero
casi isla, el artista
y luego se inmola?: crisis
mismos muros, mismos objetos
maldita luz que culebrea en neón
maldito espejo, ofendes el hechizo
someto la luz
estructura y medita, el ciego andar: plenitud de infamias
ya solo escucho mi eco huir entre las montañas
el camino, la escalera y mis botas: someto la luz
pero no es el miedo sino el tiempo
no son miradas sino lamidas de diablo
no es túnel sino pozo, someto la luz
nuevamente
¡aunque ahora tú dices que mi mente, cementerio de sistemas, no combate recuerdos!
no y sí, sí y no
porque hasta los tengo comiendo de mi mano, a los piches
aunque ahora el personaje esté sosteniendo una pala
y avance resuelto, heroico
pero ni modo: de tanto predicar también se quedó sin brazos
por hocicón volvió a perder la jugada
por mirar al cielo volvió a tropezar
por solemne ya no recuerda el idioma de la luna
por eso habla, palabra canalla, que es tú momento
nuevamente
la cárcel es horror pero la guerra es la nada
si la vida es pregunta, el pozo respuesta
estéril canto, la noche, si solo corren por las paredes
y tu sombra, que enluta la piedra
nuevamente
soy tan grave que cavo y cavo y cavo
nuevamente
devorado por el tedio pero paralizado por la fatiga
incierto, carente, dispuesto: el cuerpo
advertido por todas las aves, esperando el momento
y una extraña danza de metales sin escrúpulos
avanzo, desciendo, me arrastro
miasmas de cristales, someto la luz
de nuevo y otra vez
nuevamente
y otra vez
hasta que Dios borre todas las ciudades con un beso

Hay árboles que nacen para bosque
y otros que son un bosque sin saberlo.
El árbol ignora el bosque
y el bosque tal vez ignora el árbol,
lo único que sabemos es la raíz que escarba
y la rama que también escarba,
una en su cielo de barro,
la otra en su cielo de nube.
La vida es escarbar y a cada cual su cielo.
No ayudamos a mi madre a mudarse.
La veo sentada,
rodeada de los bultos que juntó,
esperando a sus dos hijos,
mientras los hombres de la mudanza
se llevan sus cajas.
Así se ha vaciado,
como cajas de una mudanza, su cabeza,
y ahora no se acuerda
que tuvo que mudarse sola,
al lado del chofer y apretada
entre los hombres
que olían a sudor.
Mi hermano y yo no iremos al cielo,
nos mudaremos rodeados de cajas
con mi madre,
nos mudaremos con todas las madres
rodeadas de bultos,
hasta el final de todas las cajas del mundo.
Sobre una piedra, para romperla,
dejo caer una piedra más grande
y es la grande la que se parte a la mitad,
no la pequeña. Misterio de las piedras.
Busco una piedra todavía más grande
y la pequeña otra vez se resiste
y despedaza a la mayor.
Misterio de los choques.
Busco piedras cada vez más grandes
y todas se quiebran
contra la primera piedra.
Agotado por el esfuerzo de levantar tanta piedra
me siento en una silla
con la cabeza entre las manos.
Misterio de las cabezas.
Poder decir
los pies hermosos de las turcas.
Decirlo con el tono
de un viajero de otros siglos.
En una cena,
en la sobremesa,
sin que venga al caso,
como una verdad por todos sabida.
Pero ¿puede decirse algo así,
en medio del mantel más blanco?
¿Puede decirse algo que no viene al caso?
Todo viene el caso si estás vivo.
Todo.
¡Cómo quisieran regresar los muertos
de su estancia,
atravesar sus siglos bajo tierra
y, respirando,
asegurarnos que las turcas tienen pies hermosos!
Los insectos no se hunden,
el agua los repele,
no nadan porque flotan
y al no saber nadar
se ahogan tristemente.
¡Morir por no saber hundirse!
¡Morir ahí, en la superficie!
Con cada movimiento
el nadador regresa del abismo
que lo atrajo,
un mar nefasto lo persigue, él huye.
¿Huye de hundirse
o huye de flotar como un insecto?
Ni él lo sabe y mientras no lo sepa
se puede sostener a flote.
Se nada hundiendo medio cuerpo
mientras el otro medio pide auxilio.
Si sólo flotas estás muerto.
El verdadero aceite
que no se mezcla con el agua:
los insectos.
* Poemas pertenecientes al libro A cada cual su cielo (Ediciones Era, 2022).