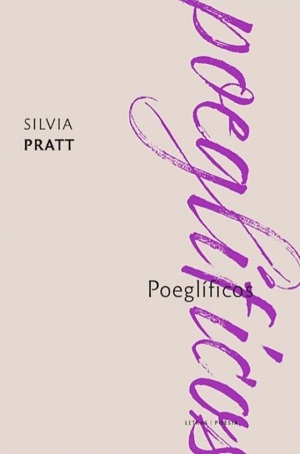Versiones al español de Natalia Litvinova
Nika Turbiná —o Nikusha, como le decía su abuela— cautivó a la Unión Soviética durante los años 80 no sólo con su poesía sino, también, por su poderosa manera de recitar. La historia de la niña que publicó su primer libro de poemas antes de cumplir los 10 años, fascinaba tanto en la exURSS como en el extranjero.
Nika nació en Yalta en 1974. La abuela llegó a contar que su nieta, a los dos años, ya indagaba sobre la existencia del alma, y que pasaba mucho tiempo mirando por la ventana y hablándole al espejo. Sufría de asma y, por ello, dormía pocas horas y únicamente de día por miedo a ahogarse. Una noche, la madre y la abuela encontraron a Nika parada sobre su cama, murmurando en voz baja; al acercársele, notaron que ese balbuceo tenía ritmo y contenido. Le preguntaron dónde había aprendido esas frases. Nika respondió que esos “sonidos” le estaban siendo dictados. La madre comenzó a registrarlos ya que su hija todavía no sabía escribir:
A mamá
Te necesito.
Anota todas mis frases.
Si no, vendrán
noches sin sueño.
Junta mis páginas
en un cuaderno grande.
Yo después
trataré de revisarlo.
Atiende mi único pedido,
no me dejes sola.
Todos mis poemas
se convertirán
en desgracia.
Un día, por esas casualidades de la vida, la abuela de Nika conoció al escritor y periodista Yulián Simonov; no dudó en mostrarle lo que escribía su nieta. Simonov decidió publicarlos en el diario Komsomólskaya Pravda. Pronto llegaron las ofertas y Nika empezó a aparecer en la televisión y en la radio, aceptaba viajes para participar en conciertos, lecturas y recitales. El poeta Yevgueni Yevtushenko le ofreció su ayuda y se transformó en su mentor: juntos armaron su primer libro, Cuaderno borrador (título elegido por él, quien también se encargó del prólogo). El dúo se volvió popular en la televisión. La pequeña muchacha, en una silla alta junto a un poeta que volvía a ser tan famoso como en la década de los 60.
A los 11 años recibió el León de Oro de Venecia. Sólo otra poeta rusa lo había ganado antes: Anna Ajmátova. Nika hizo giras por todo el país acompañada por su abuela, llenó las salas de los teatros, y en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) llegaron a impartirse conferencias sobre las técnicas para traducir los poemas de Turbiná.
Nika Turbiná no sólo transformó en palabras una música que venía del más allá, como ella misma aseguraba, sino que la escritura fue su fuerza, un sostén que no encontraba en los adultos. La poesía fue el espejo donde ella supo reflejar su universo trágico.
—Natalia Litvinova
Un perro encadenado.
Desgracia y sufrimiento
en sus adoloridos ojos.
El corazón canino grita:
“¡Soy una persona!”
“Bueno, querido, bueno,
te duele el corazón.
No tienes amigos,
nadie quien pueda ayudarte”.
“Es mejor que me muera.
Moriré, moriré de tristeza,
¡oh, amigo!
Ven, sálvame de la muerte.
Dame la mano,
llévame con tus amigos.
Ven, instante de alegría y de felicidad”.
Me desperté esta mañana
y el sol estaba
en los ojos del perro muerto
de tristeza.
(1980)
Собака сидит на цепи.
И горе, страданье
В болящих глазах.
И сердце собачье кричит:
«Я – человек!» –
«Ну, милый, ну, серый,
Страдаешь ты болью и сердцем.
Нет друга у тебя,
Никто тебе не поможет». –
«Пусть лучше я умру.
Умру, погибну от тоски,
О, друг!
Приди, спаси от смерти.
Дай руку,
Уведи к друзьям.
Приди, миг радости и счастья».
… Проснулась утром я,
А солнце стоит
В глазах погибшей
От тоски собаки.
(1980)
¿Saben escuchar la lluvia con los dedos?
Es muy fácil.
Toquen con la mano la corteza del árbol,
temblará bajo sus yemas
como un caballo mojado.
Toquen con la mano
el vidrio de la ventana por la noche,
¿lo escuchan?
Le teme a la lluvia
pero debe protegerme
de las gotas.
Las acariciaré con mis dedos
a través del cristal.
¡Lluvia!
Puerta,
escúchame, puerta,
¡déjame salir!
El murmullo de los ríos invadió la avenida.
Quiero escuchar la lluvia con los dedos
para componer música.
(1981)
Вы умеете пальцами слушать дождь?
Это просто!
Дотроньтесь рукой до коры дерева,
И она задрожит под вашими пальцами,
Как мокрый конь.
Дотроньтесь рукой
До оконного стекла ночью.
Вы слышите?
Оно боится дождя,
Но оно должно охранять меня
От мокрых капель,
Я поглажу капли пальцами
Через стекло.
Дождь!
Дверь!
Послушай, дверь,
Отпусти меня!
Улица полна звона ручьев.
Я хочу пальцами услышать дождь,
Чтобы потом написать музыку.
(1981)
El pájaro azul
A la medianoche
se abrirá la puerta
y de repente vendrá a mí
un mago extraño
en su caballo veloz,
el pájaro azul
en forma de infancia.
Viene deslizándose sobre la rima,
prueben atraparlo.
Huyendo, su voz mágica
me llamará
hacia la lejanía de la soledad,
hacia las separaciones,
las lágrimas, las despedidas
y la alegría de las pérdidas.
Jinete que se desliza
sobre la rima,
no creas en las habladurías.
Pidamos para mi despedida,
a la hora de las reticencias,
a la hora del alba estelar,
un pequeño sacrificio
a cambio de la rima alada:
llévate mi corazón.
(1981)
Синяя птица
В самую полночь
Дверь отворится.
И прилетит вдруг ко мне
Странный волшебник,
Синяя птица
В образе детства,
На легком коне.
Он прилетает с рифмой скользящей,
Ну-ка попробуй, поймай.
И, ускользая, голос манящий,
Слышу, зовет меня вдаль.
В даль одиночества,
В даль расставаний,
В слезы, прощанье
И радость потерь.
Всадник, летящий
С рифмой скользящей,
Ты в наговоры не верь.
А попроси у меня на прощанье
В час недомолвок,
В час звездной зари
Маленький дар –
За крылатую рифму –
Сердце мое забери.
(1981)
El nacimiento del poema
Son pesados mis poemas:
piedras cuesta arriba.
Las llevaré
hasta el pie del monte,
caeré con el rostro en la hierba,
no habrá lágrimas suficientes.
Romperé la estrofa
y llorará el verso.
La ortiga
se clavará con dolor
en mi mano.
La amargura del día
se convertirá en palabras.
(1982)
Рождение стихотворения
Тяжелы мои стихи —
Камни в гору.
Донесу их до скалы,
До упору.
Упаду лицом в траву,
Слёз не хватит.
Разорву свою строку —
Стих заплачет.
Болью врежется в ладонь
Крапива́!
Превратится горечь дня
Вся в слова.
(1982)
¿Qué quedará después de mí,
la bondadosa luz de los ojos o la eterna oscuridad?
¿El murmullo de los bosques, el susurro de las olas
o la marcha cruel de las guerras?
¿Es verdad que prenderé fuego la casa
y el jardín que con tanto esmero
crecía detrás de las montañas cubiertas de nieve?
¿Lo pisotearé como una ladrona pusilánime?
¿El horror congelado en los ojos de la gente
será mi camino infinito?
Me daré vuelta para ver los días que pasaron.
¿Allá está la verdad o la sombra de la malicia?
Todos queremos dejar una huella luminosa,
entones por qué hay tanta desgracia.
Humanidad, ¿qué legado dejarás
a partir de hoy?
(1984)
Что останется после меня,
Добрый свет глаз или вечная тьма?
Леса ли ропот, шепот волны
Или жестокая поступь войны?
Неужели я подожгу свой дом,
Сад, который с таким трудом
Рос на склоне заснеженных гор,
Я растопчу, как трусливый вор?
Ужас, застывший в глазах людей,
Будет вечной дорогой моей?
Оглянусь на прошедший день –
Правда там или злобы тень?
Каждый хочет оставить светлый след.
Отчего же тогда столько черных бед?
Что останется после тебя,
Человечество,
С этого дня?
(1984)
* Poemas pertenecientes a La infancia huyó de mí (Llantén, 2018), antología de Nika Turbiná seleccionada y traducida por Natalia Litvinova.
Silvia Pratt, Poeglíficos, Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, México, 2021, 95 pp.
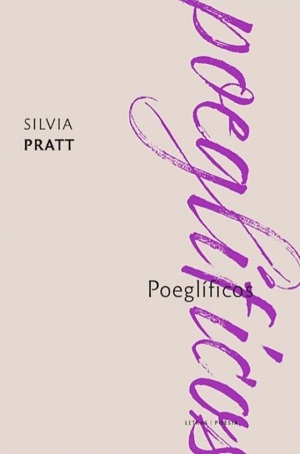
Si los jeroglíficos son un sistema de escritura apoyado en grabados y dibujos, Silvia Pratt (Ciudad de México, 1949) ha logrado construir una serie de cantos que ofrecen imágenes como golpes o caricias. En una época en que la pobreza del lenguaje está a punto de llegar a la miseria, Pratt nos da una rica esperanza con sus Poeglíficos.
Ernesto de la Peña declaró hace casi veinte años que güey, mamón, onda y otras pocas palabras, altisonantes o no, estaban entre las únicas 85 que usaban los jóvenes. El escritor y lingüista ya no pudo ver cómo aquel vocabulario de 85 palabras se ha reducido aun más porque existen los emoticones. Para nuestra fortuna, con un vocabulario ajeno a los socorridos temas del aquí y ahora, Pratt opta por aquellos conceptos que laten en la historia de la humanidad: la muerte, el amor, la soledad. Ya Jaime Sabines decía que éstos eran sus “viejos alucinantes”, y nada más fresco que aquellas “tres heridas” de Miguel Hernández: el amor, la vida, la muerte.
Me ha conmovido leer el poemario de Pratt, entre otras cosas, porque ratifica mi idea de que no hay asuntos rancios. Éstos tienen que ver con la forma en que cada lector reverdece. Atenta a las necesidades de la cotidianidad, Pratt apuesta a cuatro aspectos en los que divide el libro: “Poefanías”, “Cosmofanías”, “Petrofanías” y “Epifanías”. Y logra un juego redondo.
Se trata de un libro tan pensado como sentido. Imposible creer que su musa haya pasado al igual que en los cuentos. No, por aquí pasó la emoción y la entrega al trabajo. En cada apartado encontramos, por ejemplo, elementos de la naturaleza que brillan de manera individual o mezclada:
Infratierra, arcillez de arcilleces.
Infrarrío, añil de añiles.
Infraviento, grisura de grisuras.
Infrafuego, rojedad de rojedades.
La poesía como el cosmos casi inaprensible, la piedra bíblica, el dios viento y el fuego que devora. Todo está en la visión de la poeta, que los aprehende como un reto. Hay en ella, lo he dicho en más de alguna ocasión, un misticismo adherido a la vida; sus versos poseen un ritmo que nos hace ir de uno a otro sin cesar. Al concluir cualquiera de sus obras, quedan dudas, inquietudes, placeres y deseos al aire, palpitantes.
Varios de los trabajos de esta intérprete-traductora, quien ha recibido la Condecoración de la Orden de los Francófonos de América y que radica desde hace décadas en el Estado de México, han provocado cuestionarnos sobre el hecho inevitable y democrático de la muerte. Sin embargo, en esta nueva publicación brinda luz para que, antes de partir, mantengamos nuestras promesas con nosotros mismos.
En cuarto menguante
nos mecemos en la incertidumbre del vacío.
En cuarto creciente
nos mecemos en la certidumbre de la luz.
…
Siempre así,
transitando entre lunarios.
Siempre en espera de la quinta luna
el caldero donde se gesta el agua viva.
Cómo no podría gustarme la poesía de Pratt si me recuerda lo terrenales que somos. A través del tiempo he pensado en su condición etérea, pero siempre termina poniendo las palabras en su lugar. O lo que es más: domándolas y seduciéndolas. Profesional de la vida diaria: responsable, cumplida, puntual, elegante, educada… Así es su creación poética. Ambas caras son su mutuo y fiel reflejo. (Lo subrayo porque también existen los reflejos infieles.) Pratt nunca ofrece una palabra de más, una edición fuera de tiempo.
Los poetas tienen la capacidad de revelarnos vivencias trastocadas por el tiempo, pero con intensidad propia. Nuestra autora escribe un par de versos que los lectores podrían repetir como suyos: “A muy temprana edad/ mis dedos develaron la caja de infortunios”. Luego de leerlos, recordé a tantos sobrevivientes de mil cosas, sobre todo de su misma infancia. A fin de cuentas, “la poesía no es de quien la escribe sino de quien la necesita”.
De ahora en adelante,
seré como las rocas
porque los vientos y las tormentas
erosionan mi cuerpo.
Pero aún no devastan mi médula.
Para algunos, existen palabras construidas en la vorágine del tiempo. Es aquí donde está la poesía, y en esta obra puede palparse en medio de nuestras batallas cotidianas.
Si este libro resulta entrañable por su capacidad de recuperar la belleza y el amor en medio del dolor y del miedo, debo confesar que también me sobresalta. Gracias a Silvia Pratt, adquirimos conciencia de los cuatro jinetes del Apocalipsis; pero asimismo, junto con esa conciencia, la armadura que nos protege de ellas:
Útero nutricio:
Ruega por nosotros.
Urna para los difuntos:
Ruega por nosotros.
Tierra primigenia:
Ruega por nosotros.
Tierra postrera:
Ruega por nosotros.
Tierra prometida:
Ruega por nosotros.
El Síndrome de Stendhal
… y entonces
tras cruzar las galerías
del siglo del bebop y de Hiroshima,
dejando atrás a casi todas las vanguardias,
llevado de la mano
de la ansiedad y del mareo,
topé de frente con toda la belleza
y toda la tristeza
de aquel hombre —como yo—
inacabado,
prisionero de las líneas de su trazo,
espejo y arlequín
entre el bufón y el santo
… y ahí en los corredores del verano,
ante esa estampa de resignada dignidad,
algo de mí,
dentro de mí,
profundamente
—una brizna del espíritu
inerte en la borrasca—
fue tocado
…y así,
fuera de mí,
mi alma elevose por el aire
mientras mi carne, anclada al suelo,
vibraba tensa sobre sus fundamentos
como la cuerda de un laúd
pulsada por el pastor de Judas
… y entonces
de mis ojos brotaron
rebaños de ternura y estupor,
de amor y compasión
por aquel príncipe de los inadaptados
… y ahí,
bajo mis pies,
por un instante
el tiempo se detuvo
y por mi mente
cruzó la nube de una idea
de dicha y plenitud
y un instante
después se disipó
ante esa efigie de lo bello y lo imperfecto
como la vida, el mundo,
y tantas otras cosas.
Disonancias
para Iraí
Las magnitudes importantes que medimos son discretas:
la fuerza con que un rostro se adhiere a su recuerdo,
la reverberación de un eco latente en la mirada,
la extensión que separa el deseo de su enunciado.
¿Quién en cambio pudiera describir
la masa y la materia
de lo que aun disgregado prevalece en su sustancia?
El fondo de la noche mercurial,
la dimensión desconocida del insomnio,
su poso espeso de sopor profuso.
Una idea del amor no es el Amor
aunque predique una noción aproximada.
Una partícula de Dios
—aun sin ser un dios—
plantea la hipótesis de un enigma múltiple.
Escalas, fuerzas,
gradientes, magnitudes.
Medidas y metáforas:
sistemas de referencia para trazar la progresión
de un orden emergente
hacia el colapso de todo lo creado.
Apuntes para una métrica de lo inconmensurable:
El universo mercurial.
Una idea de Dios aproximada.
El enunciado del amor,
su enigma múltiple.
La plenitud del éxtasis:
El deseo. Lo deseado.
Dos versiones
con este signo vences, con el otro
te acuchillan…
Ángel Ortuño
Mi sabotaje es reactivo,
expansivo,
notorio por lo burdo de sus bordes,
deshilvanado de recursos.
Es visible,
insostenible
como una granada que luego de explotar
enunciara las razones de su daño
sin detenerse a observar
su magnitud ni sus alcances.
Mi sabotaje se filtra
por las cornisas de un discurso balbuciente.
Hay otro, callado,
subterráneo,
que mina lento en lo profundo del deseo,
instaura en las planicies de la calma
una región de hielo y duda
y erige su noción de honestidad
entre brumas de sospecha.
Y medra y merma:
matiza su misterio.
Cada uno derruye a su manera
el muro de las posibilidades:
uno corroe desde adentro
mientras que el otro explota afuera.
En el centro, sus enunciados construyen un vacío.
Como el amor de los deshabitados,
que reparte a cada hambriento
su dádiva de hambre.
Goyira!
Bajo la piel del monstruo
hay otro monstruo
perfilándose en la desgarradura.
Debajo del disfraz del absoluto
el luto oficia demoradas ceremonias:
un millón de velas encendidas
naufragan frente a Cabo Zetsuboo…
un millar de banderas calcinadas.
La ilusión del reptil es amar con alas de paloma,
el vuelo es sólo un ideal del artificio.
—Entonces no reclames
a Dios haber creado al tigre,
agradécele haber sobrevivido a su rauda dentellada—.
Erguida ante la urbe abstracta,
la bestia es un tótem recurrente:
áspide del dolor, hiena de recelo,
potencia en su divisa el odio y la indulgencia:
“Anata ga aisuru mono o hakai suru”.
Expande en el silencio de la ciudad iluminada
un estupor de miedo y de vacío.
Lo razonable sería entonces el aniquilamiento,
pero no hay razón compatible con el deseo del fuego:
arder sin agotarse.
Tras el asedio
la eternidad resplandece con el pulso de una baratija:
skyline elemental de humo y de ceniza,
el horizonte es una sucesión de instantes ilusorios.
Mi corazón es una aldea devastada por Godzilla.
Dar
… lo que no se tiene a quien no es.
Jacques Lacan
Di
lo que pude
y en tal poder
está mi impedimento.
De mí
doy
lo que soy,
apenas lo que puedo:
Un poco
de lo poco
que no tengo.
Por no dar
algo de mí
jamás entrego
lo que pides
lo ideal
lo que se espera
de mí
doy siempre
lo que di:
enteramente todo
que es nada
por completo.
New Age
Estábamos en eso de salvarnos…
María Rivera
Estamos en la era del Mercurio retro:
vintage emocional,
communication breakdown.
Estábamos sacándonos la lengua,
lamiéndonos las llagas,
haciendo citas a destiempo
en un hotel de corazones rotos
—¿en tus daddy issues
o en mi complejo Edipo?—,
en el sofá de una terapia
remota de parejas disparejas:
tomándonos la selfie
en el estanque de Narciso.
Estábamos
—yo estaba—
dibujando hexagramas en el humo,
cazando vaticinios,
arcanos favorables:
buscando una respuesta en la basura metafísica.
Tú estabas
desnuda y distraída,
distante como Venus
en tu estela de símbolos ambiguos:
la sal, la sed,
lo diáfano y lo turbio.
Yo estaba
—estoy—
sentado frente al muro
—modo zen—,
tratando de aprender el viejo truco
del loto que florece entre las ruinas.
Tú estabas de otro modo,
a tu manera,
buscándole la cuadratura al triángulo,
la raíz a nuestro círculo
vicioso.
Yo estoy
—estaba—
haciéndome a la idea del desapego,
porque “en tal vínculo palpita
la raíz del sufrimiento”,
me dijo mi senséi espiritual.
Dice mi oráculo:
“Necesitas recobrar tu centro,
volver a tu balance”.
Mi analista recomienda
un mix de fluoxetina y broma-
zepam después de la merienda.
“Derrótate con amor”,
me sugiere mi padrino.
“No te hagas ilusiones”,
dice el Buda de la Risa.
Anoche, entre penumbras,
vino Jesús a recordarme:
“Cada resurrección
te hará más solitario”.
El Buda de la Risa me explica una noción del desapego
Let it flow/ Let yourself go/
Slow and low/ That is the tempo
Beastie Boys
Todas las estrellas son ideas fijas
y cada idea es una estrella errante.
También el Sol es una esfera
inerte y recurrente en cuyo núcleo
se consumen recuerdos de una edad incombustible,
y en esa ley crepitan tus rescoldos.
Si arrojas un denario en el centro de la fuente
en llamas, con la mente,
verás un eco de círculos concéntricos.
Si, en cambio, pidieras un deseo
se te concedería una paradoja:
Si amas algo,
libérate de eso que amas.
27/04/2023
After Rush
para Alejandra
A toda calamidad que te toca sin destruirte
le corresponde un signo ambivalente
de liberación y oprobio.
Si algo no te mata
se dice que te fortalece,
y en tu mirada, detrás del miedo y el recelo,
vislumbro la energía inusitada
de un Poder que en ti se alza
como el clamor de un millón de esclavos.
Cada caída…
En cada íntima catástrofe
percibo una señal intermitente
de caos y armonía.
Y en esta paradoja
se funda la idea de persistencia
que nos mantiene,
a ti y a mí,
un día a la vez,
de pie sobre esta tierra.

III
Mujer, texto, eternamente acostada.
Todas las palabras afuera languidecen
pero en ti saltan despacio al borde,
en ti el tiempo se oculta jugando.
Fluyes comenzando otro cuerpo con sólo verte.
Cuerpo del poema, eres y después soy;
nunca comulgamos en un solo espacio.
Mujer, asma del aire, rama destrozada;
árbol que baja con su semilla jadeante hasta el hombre.
Mujer despierta en la noche del cuerpo; día del cuerpo;
planicie de ojos; secreta estación de la vida.
Yo te llamo y con tus ojos y labios te respondo.
Verso separado del fruto eterno de la noche.
Cuando todo tiembla,
se dobla y quiebra;
cuando el mundo curvo es una boca amenazante,
tú eres llegada, transcurrir,
caída de la caída, recién llegada de todas partes.
Línea para siempre.
VIII
Macho y hembra las hice: palabras.
Vayan por este poema engendrando
el entrecruzado cuerpo de la belleza.
Tú serás árbol y pondremos en tu ser la rama
y bajará hasta tu nombre la raíz hembra llena de hijos.
Tú, pozo de donde viene
la sed inocente de las cosas,
la noria devuelve tu cuerpo al día.
Por eso el agua es todas las aguas
y el mar se engendra sombra y cuerpo en la misma palabra.
El espacio es macho pero la nada tiene senos oscuros.
Las palabras sueñan
y en todos los sueños somos sus hijos.
Las palabras se despiertan en las lenguas
como sobre un lecho,
se entrelazan en ti enamorado
y en ti amante que callas todos los nombres.
Vayan por este poema asediando
el cuerpo virgen de las cosas,
vayan por este poema
haciéndose y deshaciéndose,
escondiéndose y volviéndose mudas al comienzo.
Pero el hombre se conformó con domar las cosas,
y las palabras se prostituyeron.
Todo tenía que hablar
para ser reconocido
y lo que callaba se sentaba
al borde del hombre con ojos amenazadores.
Macho y hembra las hice,
destinadas al destierro;
siempre saliendo del paraíso de todas las bocas.
X
Entras sin ruido a mi respiración
donde te haces patria elevada
sobre un pueblo de manos.
Sobre mí te extiendes como una vida,
pero yo tengo que recorrerte.
Quiero abrir el hoy,
quiero abrir el fruto del día y encontrarte;
quiero recorrer tu cuerpo
y subirme extenuado a la noche
donde empiezan todas las estaciones.
Quién soy yo sino la dirección,
la ruta de todos los hombres que se alargan,
la ruta que hace de todas las cosas camas,
ropas destrozadas,
cuartos oscuros como vientres violados,
violentos vaivenes de bestias mudas y desoladas
que regresan desde todas partes.
Qué soy sino la estadía,
el quieto vértigo de las plantas,
lluvia de la tierra,
sombrero de la tierra.
Mujer, camino lleno de ojos
y pie lleno de lágrimas
yo voy hacia ti como la bestia al abrevadero,
voy hacia ti como la flecha
que encuentra la carne
y después la sangre y después el sueño.
Y debajo del sueño rezas con un rosario
con la forma de todos los caminos
que llevan a la sangre
y llevan a la carne
y te lo pones al cuello
cuando duermes
y no te reconozco.
Voy hacia ti para encontrarte en ti,
que giras y giras como un aire sin orillas.
Voy, dirección, marcha forzada contra tu vientre.
Algo me pesa y una sombra de pasos
corre por mis venas,
algo me desanda y hace crecer
un camino en mi pecho.
Voy hacia ti, atravieso este poema,
la vegetación detenida de este poema
y te hago respirar en todas las palabras
y en todos los silencios;
te hago cuerpo y te recito con mis manos.
Cuánto quisiera poder reventar todas las imágenes
y encontrarte desnuda
al comienzo de cada boca,
al comienzo de todas las palabras.
Porque voy hacia ti como el mundo,
voy hacia ti lleno de signos
y lleno de violencia,
pero si no estás tendré que inventarte.
Si no estás tendré que sacarte
de cada mujer que he visto,
de cada vientre que conozco
y ponerte sobre el horizonte
como una esponja destrozada,
como un paño ensangrentado
que busca caer sobre la muerte.
Voy hacia ti y voy hacia mí.
La vida es un puente y los hombres son el río,
la vida es un puente y el río se levanta y calla;
porque qué es un puente sin un suicida,
qué es una vida sin la dirección de mujer,
porque yo soy el río detenido que canta,
porque yo soy el suicida
que hace de todas las orillas,
de todas las sienes tu vientre.
Si he salido, algo habrá de esperarme
al fondo de la noche donde todas las fieras
terminan por ser tu ausencia.
Si he salido de mí, todo deberá de volver
con la inocencia de un rebaño;
mis dedos, establos desolados
y tu piel la rota paciencia del pasto.
Si he salido, todo deberá caber en tu mano,
todo deberá tener la forma celeste de tus muslos
Entre tú y yo transcurre un país somnoliento,
pero yo sigo,
yo me llamo humanidad
y me visto con todos los años,
yo sigo y me desconozco
porque voy llegando.
Yo sigo, voy hacia ti con todos los días,
con toda la sangre,
con toda la rabia,
con toda la desventura que la gente olvida.
Yo voy con todos los amantes ahorcados,
con todos los que sufrieron por estar perdidos
sin poder regresar del dolor.
Yo voy hacia ti, sin saberme, sin esperar nada;
sin reconocerte después de serte y vivirte,
porque algo habrá de romperse cuando te encuentre.
* Poemas pertenecientes a Las sílabas y el cuerpo (Visor, 2023), XXXV Premio Loewe.
Versiones
*
fui
siendo
gerundio
habitando
la materia
fui tan cuerpo
que voy siendo
signo
memoria
**
en pasado
continuo
sucedo
siempre
inacabada
***
porque no es
posible volver
¿adónde volvería?
Pálpito
del universo
que elige
e ilumina:
nacimiento
del nombre
En este silencio
—jardín de noche—
me entrego
ave desposeída


Víctor López Zumelzu (Curacaví, Chile, 1982) es poeta y gestor cultural. Vive en Buenos Aires desde 2012. Ha publicado Los surfistas (Vox, 2005), Guía para perderse en la ciudad (Ripio, 2010), Erosión (Alquimia, 2014), Mi hermano (Vox, 2015), Un tiempo anterior al frío (Lux, 2019), Conozco al mundo por su forma (Aparte, 2020) y Viento (N Direcciones, 2022), por los que ha obtenido el premio a mejores obras por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y el Municipal de Literatura de Santiago. En los últimos años ha incursionado en el mundo del arte desde la crítica y la curaduría.
Esta conversación sucedió en el bar Roma del barrio porteño de La Boca, un día después del intento de magnicidio a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Fue difícil abstraerse a este hecho porque ese día, declarado feriado por el gobierno, había una marcha de apoyo a la vicepresidenta en la Plaza de Mayo.
Gonzalo León: ¿En qué momento empezaste a pensar en poesía?
Víctor López Zumelzu: Cuando yo era más joven escuchaba hip-hop, pero el hip-hop chileno en particular tenía que ver con una poesía callejera, vinculada al sonido y a la combinación de las palabras. Quizá la poesía apareció por algo que no comento mucho. Ese algo es el hecho de que yo soy soldador; de hecho, un amigo poeta me dijo una vez que eso tenía que ver con lo que yo hacía poéticamente: juntar materiales dispersos que no tienen una relación específica absoluta. Además creo mucho en el sonido como canal de contenidos, en cuanto a que se puede hacer una poesía a través de trazos, fragmentos y susurros, que a la vez no dé cuenta de una verdad sino de la coparticipación del lector.
¿En qué momento ese soldador que escucha hip-hop devino escritor de poemas, no en poeta aún?
Siempre leí poesía. Recuerdo que en un minuto me dije: “Ah, pero yo también puedo hacer cosas parecidas”. Creo que ese es el primer giro cuando uno decide ser artista o escritor, ese “yo también puedo”. De hecho, recuerdo que estaba leyendo un libro y tuve aquella sensación. Así empecé a jugar, a construir imágenes, y el tipo de imágenes tenía que ver con lo que estaba leyendo. Esto sucedió antes de la universidad. Y cuando comencé a hacerlo me dio cierto placer, y siento que ese placer también tenía que ver con la capacidad de encontrar un discurso íntimo, muy propio; se trataba de una literatura generada, por así decirlo, para consumo personal, sin tener conocimiento de toda la tradición que existía antes (de la chilena, sobre todo).
Por otro lado siempre he sido panteísta, lo cual quiere decir que uno escribe un fragmento de un poema mayor, y que cada compañero de generación está escribiendo otro.
La otra vez escribiste en Facebook de tu primera experiencia en un taller de poesía con Elvira Hernández…
Antes hablé de mi experiencia previa a Elvira, que le dio una metodología a mi escritura. Elvira es muy importante para mí porque con ella aprendí que uno no solamente escribe sino que puede generar una obra. En ese sentido Elvira fue la primera que me hizo pensar en un libro, algo intrínsecamente unido a un concepto y a un pensamiento. Antes yo solamente escribía letras, que leían amigos y recitaban como si fuera hip-hop. Pasar de eso a generar una escritura, que a su vez deriva en un concepto, es otra cosa. Elvira marcó al poeta que ahora soy; recuerdo que, al darme su primera lectura, borroneó de un plumazo una buena cantidad de poemas que yo llevaba fotocopiados y que no tenían sentido porque carecían de voz unitaria.
Ella me enseñó, y yo le aprendí, que uno no es simplemente alguien que está con un parlante. Uno es un creador, uno sabe de qué hablar. Saber de qué hablar tiene que ver con una legitimidad de lo visual, una legitimidad discursiva. Ella me hizo darme cuenta de que uno podía crear una idea en un fragmento de tiempo y esa idea se concretaba, o podía llegar a concretarse gracias al trabajo, en un libro. Antes de Elvira yo pensaba en un libro como una reunión de poemas sueltos, tal como podía hacer un pintor amateur, que pinta objetos pero carece de una noción de unidad porque no hay una idea detrás.
¿Seré yo o desde Los surfistas tus libros tienen la característica de tratarse de un mismo poema escrito o desarrollado en diferentes variantes?
Eso se da en varios libros míos como en Erosión, Los surfistas y Guía para perderse. Y quizás esto pasa porque siempre he creído en la posibilidad de que una temática o una voz poética se vaya desarrollando a lo largo de los poemas. También tiene que ver con una lectura mía del Altazor, de [Vicente] Huidobro, donde en cada página cambia el estilo. Me di cuenta de que podía generar una poética completa y, a la vez, armar un poema gigante; incluso los poemas fragmentarios podían ser parte de ese libro en el que uno cambia de ritmo, de tiempo, de época. Me sería muy difícil cambiar de ritmo y no de tiempo o de época.
En tus inicios hubo dos cuestiones que están vinculadas a Buenos Aires: Los surfistas, que obtuvo el Premio Vox/Diario de Poesía, y Elvira Hernández, que vivió acá y publicó La bandera de Chile, fue tu primera maestra. ¿No ves estas cuestiones como una prefiguración de tu estadía porteña por casi once años?
Es una buena imagen porque el primer libro argentino que tuve me lo regaló el editor de Tierra Firme, José Luis Mangieri, cuando vine en 2005 al Festival de Poesía Salida Al Mar. Y el libro que me regaló fue, precisamente, La bandera de Chile. Eso abrió un campo para mí porque, además, ese libro no estaba publicado en mi país.
Las primeras veces que te escuché leer, hace ya 19 años, me parecía imposible desligarte de cierta tradición chilena —diría, incluso, que había una modulación nerudiana en tu forma de leer—. A lo largo del tiempo esa modulación ha ido cambiando. ¿A qué crees que se debe?
Mi ida de Chile tiene que ver con huir de un sistema poético mucho más cerrado, donde el poeta tiene una única voz y donde los demás teníamos voces que impregnaban una totalidad. Creo que en Argentina encontré una multiplicidad y, gracias a ella, se fue perdiendo la voz mesiánica, esa voz que intenta representar a un otro pero se da cuenta de que no puede representar siquiera a su propia sombra.
Era importante pensar la escritura desde lo fragmentario, en el sentido de que uno es un fragmento de cosas. Creo que la poesía latinoamericana me influenció mucho en los últimos años. Ahí comencé a cambiar las modulaciones, a interesarme por otro tipo de sonido, otro tipo de forma e incluso otro tipo de palabra. Pero como latinoamericanos tenemos una limitante: escribimos en una lengua que nos recuerda que fuimos colonizados. Sin embargo, nos es imposible escribir o pensar en los idiomas que se hablaban antes de la Conquista de América.
Hay un aspecto presente en casi toda tu obra que me llama la atención, y es lo familiar: la novia, el hermano, la madre… Uno podría preguntarse si eso es poesía familiar pero esa categoría no existe. Más allá de eso hay una intimidad que abres. En el caso del libro dedicado a tu hermano (Erosión), lo que excede a la figura de tu hermano es la pérdida.
Lo que a mí me interesa es la desintegración. (Uno de mis álbumes favoritos es, por cierto, Desintegration, de The Cure.) La poesía es pensar en la propia desintegración, entendida en términos amplios. Me refiero a que en esa desintegración suceden muchas cosas y muchas partículas de cosas. Mi idea de familia es metafórica: mi padre no es mi padre, mi novia no es mi novia. Lo que hablo de mi familia es más una imagen de país que está diluida, perdida, y que en un punto constituye una fantasía romántica. Eso me interesa porque hay mucho romanticismo en Chile sobre nuestro pasado; de hecho la gente de derecha, cuando justificaba su voto de rechazo en el plebiscito, decía que era para volver a ser grandes. ¡¿Pero qué significa eso?! Por eso me interesó la idea de desintegrarlo todo, porque no sólo el presente nos lleva a la desintegración total sino que esa desintegración también puede ofrecer otras cosas: nuevas vistas, nuevas aperturas y, también, un espacio a la intemperie.
Ya que hablas metafóricamente, ¿de qué es metáfora el surfista?
Yo apelaba a la espera total porque en Chile me parecía imposible ser un buen surfista. Nunca llegaría una gran ola. (O sí, pero hasta 2019 con el estallido social.) Cuando escribí ese libro, en 2003, no se vislumbraba la posibilidad de una ola porque los poderes –tanto de centro-derecha como de centro-izquierda– habían consensuado mantener un statu quo. La posibilidad de que la gente joven pudiera subirse a algo y que ese algo implicara cambios políticos, no existía.
Hay dos libros tuyos que son el mismo, o casi: Erosión y Mi hermano. Pero me parece que la metáfora de la erosión es más precisa y efectiva porque implica un desgaste que viene con el tiempo y los agentes de la naturaleza. Y Mi hermano es mucho menos metafórico…
Ese título me lo dio el editor de Mansalva, Francisco Garamona, y me parece que vos estabas cuando me lo dio. Me dijo que no se entendía Erosión y que había que ser más directos. Fue él quien le dijo a Chicho López, editor de Vox/Lux, que ese tenía que ser el título y así fue para la edición argentina. A mí me gustaba (y me sigue gustando) más el otro, el original. Aunque en España el libro haya aparecido como Erosión / Mi hermano.
Pero hay ahí un conflicto entre la metáfora y la designación explícita porque Erosión trata ya de tu hermano. También en tu último libro, Viento, hay designación, aunque como título tiene que ver más con Erosión. El viento erosiona las cosas.
Voy más por la metáfora. Cuando salió Mi hermano en Argentina, yo ya lo había soltado como libro. A decir verdad me pasa mucho con las reediciones, y tiendo a decirles a los editores: “Bueno, pónganle el nombre que quieran”. Lo mismo pasó con Conozco al mundo por su forma, que salió en España con el título general de Si esto fuera dinero o sexo (título de uno de los poemas), preferido por el editor de Liliputienses. “Si le ponemos sexo”, me dijo, “vende”. Es ridículo y suena hasta estúpido, pero yo acepté. Creo que me importa sólo el título original; después no me interesan las modulaciones que pueda tener.
Hay una cosa que me gusta mucho en tu poesía y es su apelación al romanticismo. Me refiero a la fuerza de la naturaleza, a hablar por la naturaleza, que los Lake Poets inauguraron. Hay tópicos, además, que se repiten en la poesía romántica y que se encuentran en tu poesía…
Obviamente viene del romanticismo, pero también de mi lectura de la poesía griega. Guía para perderse en la ciudad, para mí, es una forma de elegía igual que Erosión, donde está más perfeccionada. Pero Guía… tiene que ver mucho con los poetas griegos, que primero escribían el paisaje, la naturaleza; ahí estaban las lagartijas, las aves, y eso también creaba un discurso, una sonoridad, que a mí me interesa. A la vez tiene que ver con la realidad porque yo vivía en el sur, en el campo, donde convivía con corderos, gatos, perros y gallinas.
Igual que Wordsworth y Coleridge que convivían con la naturaleza…
Claro, es una convivencia real. Yo criaba una gallina, a la que después mi papá agarraba para cortarle la cabeza porque había que comer. Con el cordero y el chancho pasaba lo mismo. Me acostumbré, de hecho, a criar una mascota con la conciencia de que no me iba a durar mucho.
Para los románticos, la naturaleza era la percepción. En tu caso, ¿cómo es la relación con la naturaleza?
Me interesa como recurso vitalista, en el sentido de que la naturaleza es capaz de escribir una biografía propia y posee una entidad casi humana. No sólo me parece alegórica en un poema sino que carga, como te decía, con una entidad y un discurso (como la montaña en Zurita). Uno sabe la carga simbólica que tiene esa montaña. O los ríos en Miguel Arteche, o el campo en [Jorge] Teillier. Nosotros, a diferencia de los poetas del romanticismo, tenemos una naturaleza que está cosificada con el discurso. Creo que lo que uno tiene que hacer es descosificarla, aunque hoy encontremos una naturaleza como cuerpo femenino, objetivada y explotada, y a la vez con una naturaleza en trance por el extractivismo en América Latina y sus métodos de producción.
A la vez, hay una serie de poetas urbanos con los que te formaste en Chile. Hablo de Sergio Parra, de Germán Carrasco, de Víctor Hugo Díaz…
Creo que la ciudad y la naturaleza son complementarios, porque lo que me dieron los poetas que vos recién nombraste fue un tono, una forma de decir. Y lo único, como poeta, que se puede copiar, robar o secuestrar es el tono, la voz. Carrasco lo diría con fachadas continuas. Yo lo diría con campo, con abejas, con lagartijas, con lo que ocurre a través de una dicción, de una forma. En este punto creo que Carrasco liberó el habla poética en Chile. Pero, además de los poetas que mencionaste, me gustaría agregar a Malú Urriola, Nadia Prado, Harry Vollmer, Jaime Retamales…
Un tiempo anterior al frío tiene cierta semejanza con A partir de Manhattan, de Enrique Lihn, en el sentido de que mientras Lihn ocupa la palabra subway para señalar que el metro del que habla es el de Nueva York, tú usas el vos para referirte a la nacionalidad de la mujer amada. ¿Pensaste en Lihn para decidir dónde fijar la lengua en esa serie de poemas?
Aunque Lihn sea siempre un faro, creo que mi reflexión poética se dio por la cotidianeidad de la lengua argentina, que tiene una poética propia, y también porque mi estadía en este país ha significado leer la tradición argentina. Hacerlo significó adquirir, asimismo, palabras argentinas y un imaginario que no me era propio. Con el tiempo, de hecho, me he sentido mucho más un poeta latinoamericano que chileno o argentino porque tengo incorporadas distintas hablas poéticas.
Es decir que, a diferencia de Lihn y parafraseando ese famoso poema incluido en A partir de Manhattan, ¿tú sí saliste del horroroso Chile?
Creo que sí, y eso sucede cuando uno se abre a la posibilidad de otros lenguajes. El de la poesía argentina es completamente distinto al de la poesía chilena; la argentina maneja más la prosodia que el lenguaje fracturado de la chilena, la cual genera una poética desde otro lugar más sonoro y político. Eso me dio muchas herramientas, como también me las dieron la poesía peruana o la brasileña. De hecho, tengo un libro inédito donde trabajo con la poesía cubana. Uno, en América Latina, tiene que abrirse a distintos campos de lectura porque la literatura de esta parte del mundo es una lengua expandida, capaz de resonar. Ejemplos de ello sobran: Wilson Bueno, que escribía en portuñol, es traducido y leído en Chile. Existen literaturas latinoamericanas que parecen muy lejanas pero que están más cerca de lo que aparentan.
Por último: hay una postura tuya que me interesa porque es muy jugada y tiene que ver con la poesía política. ¿Es posible hacer hoy poesía política?
[Theodor] Adorno pensaba que, con la industria cultural, la política había influenciado en el arte y había generado un tipo de relación más mercantil. Yo pienso lo contrario: el arte fue el que entró en la política y generó una relación más performática. La mayoría de los discursos políticos —tanto de izquierda como de derecha— tienen este carácter y apelan a una performance ideológica donde se intentan generar grandes relatos. Creo que la poesía, con sus disonancias y sus formas, ya no integra esos grandes relatos ideológicos porque posee otras subjetividades que esos relatos no permiten por ser cada vez más propagandísticos y lineales. Me parece que la poesía siempre está un punto más adelante y que los grandes relatos son nostálgicos y carecen de grandes proyectos sociales.
* “Crítica literaria chilena en el Periódico de Poesía de la UNAM (México) y en Vallejo & Co. (Perú)”. Proyecto seleccionado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2021.
Responsable: Rodrigo Landau.
Traducción de Julia Kornberg

No mucho después de que Hart Crane desapareciera de la popa de un barco de vapor en 1932, el encargado de la plantación de su familia en la Isla de la Juventud, en Cuba, reunió sus pertenencias y las envió hacia el norte. Crane había pasado seis meses en la isla tomando cerveza, labrando la tierra y trabajando en su complicada obra maestra del modernismo [anglosajón], El puente [The Bridge], pensada como una respuesta a La tierra baldía [The Waste Land, de T. S. Eliot]. A Cuba había traído consigo, como le detalló a un amigo en una carta, baúles “llenos de cualquier cantidad de objetos familiares, que tú has visto y tocado en mi cuarto”. Junto a sus figurines de mármol y porcelana, había un fajo de papeles en una carpeta azul con la etiqueta “Grünberg Mss.”
Después de su muerte, el encargado familiar le envió estos papeles al académico Philip Horton, el cual reconoció en ellos algunas líneas de El puente, si bien señalando que “el autor de ellas no es, claramente, Hart Crane”. Horton concluyó: “Al leerlas, uno tiene la sucesiva impresión de que su autor era un loco, un analfabeto, un esotérico o simplemente un borracho. Y, sin embargo, sobresalen de su caos lingüístico líneas de poesía pura, potente, luminosa y original; líneas como en ningún otro lugar en la literatura anglosajona, excepto quizá [William] Blake”. Poco después, llamó al público a encontrar “cualquier información que llevara a la identificación de S. B. Greenberg.”
Los poemas, Horton descubriría más tarde, habían sido escritos por un hombre joven que residía en el Lower East Side, en el sur de Manhattan, y que había inmigrado desde Viena de niño, a finales del siglo XIX. Samuel Greenberg, de padres judíos y hablantes de ídish, había ido a la escuela pública de Nueva York mientras trabajaba en la marroquinería familiar, y había sucumbido de tuberculosis en 1917, a los 23 años. Sin embargo, durante su corta vida, Greenberg había sido parte de un círculo de escritores mayores que él, quienes lo admiraban y consideraban un joven excéntrico mientras alentaban la continuidad de su trabajo. Las formulaciones arcaicas, los neologismos y la ortografía idiosincrática de sus poemas sugerían, en ellos, un toque divino —algo así como una carga dickinsoniana—. Algunos de los poemas parecían traducciones apuradas o glosolalia. Aquí está, por ejemplo, “Desierto africano” (“African Desert”) en su críptica totalidad:
Y pensamos en la naturaleza
Que Portara mil ángulos
Y que cruzara el polvo
Tan fino como escarcha
Tras candelas ficticias
Oh Negros como noches otoñales
Los Santos Bosques son alimentados
Que el grano hicieron fértil
El que respira el parto
De loados auristales
El remontado cisne del peligro
Que sostuvo imponente la llanura
Esa amarga semilla de la edad reluciente
Pareciera contento de llorar a su doble
[Versión de la Redacción del PdP.]
And we thought of wilderness
That Bore the thousand angles
That strew the dust
As fine as frost
‘Pon the fancied candels
O Black as autumn night
Are fed the Holy Forests
That fertilized the grain
That breathes the birth
Of chanted aurists
The soaring swan of danger
That held the mighty plain
The Bitter seed of glittering age
Seems glad to mourn its twain
Otros poemas eran más ambiciosos, incluidos los “Sonetos apologéticos” [“Sonnets of Apology”], una serie de ensueños que funcionaban casi como una máquina de Rube Goldberg. Sus títulos son “Hombre” [“Man”], “Deseo” [“Lust”], “Esencia” [“Essence”] e “Inmortalidad” [“Immortality”], y se acompañan también de un poema largo, “El pálido impromptu” [“The Pale Impromptu”], el cual despliega una cascada de invenciones que parecen más pertenecientes al kōan japonés que a cualquier otra cosa:
Lo magro anhelará
Olas aguadas
Bloques de torque
Cráneos de santos
Paciencia ausente
Sueños amarillos
Agitaciones sensibles
Muerte precoz
Leaness will but crave
Water waves
Torque blocks
Skulls of saints
Patience absent
Yellow dreams
Sensitive stirs
Precocious death
En 1939 James Laughlin, el fundador de la editorial New Directions, incluyó a Greenberg, junto con Ezra Pound y Federico García Lorca, en una serie de panfletos que servían para presentar la orientación de su editorial neófita en el mundo de las letras neoyorquinas. Este panfleto, que traía también un ensayo largo escrito por Laughlin para acompañar los poemas, incorporaba varias piezas de Greenberg e inspiró a John Ashbery, Elizabeth Bishop, Frank O’Hara y otros autores experimentales de mitad del siglo XX que buscaban permanentemente una guía, una Cruz del Sur de la poesía estadounidense. Una nueva edición de este panfleto, publicada a fines de 2019, volvió a Greenberg ampliamente accesible de nuevo para los lectores anglosajones. Y, sin embargo, el lugar de Greenberg en el canon no está del todo claro –en parte, quizá, por la presentación ambivalente que Laughlin hizo de su trabajo—. Canonizado o no, Greenberg mantiene un lugar enigmático y único en el imaginario poético de Estados Unidos.
*
Samuel Greenberg se crio en Nueva York, durante una era de inmigración masiva y reforma social que, lejos de apaciguarlas, afianzó las jerarquías clasistas de la ciudad norteamericana. Abandonó sus estudios para trabajar en el negocio familiar, el cual servía a “rabinos y curas, negros y griegos”, y escribió la autobiografía fragmentaria “Entre la vida histórica” [“Between Historical Life”], que fue incluida en el panfleto original de New Directions. El hermano de Greenberg, Morris, era un pianista ávido que se codeaba usualmente con músicos y artistas. Un día, el profesor de piano de Morris escuchó a Samuel tocar una pieza de Chopin cuando llegó al departamento de su familia, en la calle Delancey. Impactado por aquello que el adolescente afirmaba estar tocando de oído, el profesor envió a Samuel a conocer a su amigo William Murrell Fisher, un escritor que trabajaba como guardia en el sótano del Museo de Arte Metropolitano. “Es siniestro y elocuente,” le dijo Fisher, “pero hay algo maravilloso en él”.
Durante aquel encuentro profético, un Greenberg extremadamente tímido le preguntó a Fisher si podía tomar prestado algunos de los que llamó sus “libros clásicos”, y Fisher le hizo entrega de El tesoro dorado de canciones y letras de Palgrave, los Ensayos de Emerson y Sobre los héroes. El culto al héroe y lo heroico en la historia de Carlyle. Estos esenciales libros victorianos tuvieron una influencia decisiva en la dicción de Greenberg (quien, memorablemente, le aseguró a Fisher en aquel primer encuentro estar leyendo un diccionario). Greenberg pronto fue invitado a formar parte del grupo de amigos de Fisher, a quienes comenzó a llamar “hombres de la nobleza en novelas de diez centavos”. Con ellos, Greenberg visitó conciertos, salones de lectura y clases de arte, y comenzó a pasar mucho de su tiempo libre en la Biblioteca Pública de Nueva York. Allí compuso las primeras dos estrofas de “El encanto del East River” [“The ‘East River’s’ Charm”], las cuales fueron escritas durante esta etapa productiva y vertiginosa de la vida de Greenberg:
Es éste el río “East”, según oí
Donde remolcadores, ferris y veleros mezclábanse
alcanzando los muelles, tierra adentro,
Como la inocua mano receptiva
Y el plateado matiz, que en lo alto destella
Como blancos demonios, a los que remolcó
Una marea en los rayos del Sol de la mañana
Sobre la que incesantemente brillan
[Versión de la Redacción de PdP.]
Is this the river “East,” I heard
Where the ferrys, tugs and sailboats stirred
And the reaching warves from the inner land
Out stretched, like the harmless receiving hand
And the silvery tinge, that sparkles aloud
Like brilliant white demons, which a tide has towed
From the rays of the morning Sun
Which it doth ceaselessly shine upon
Su entusiasmo, sin embargo, tuvo una vida breve. Greenberg estaba debilitado por su enfermedad y pronto comenzó a entrar y salir de distintos sanatorios. Fue prontamente reducido a escribir en retazos de papel y formularios de hospital, quizás bajo el influjo de la famosa fiebre tuberculosa predilecta que afectó a muchos de los poetas románticos. Murió en un hospital en la Isla de Ward –en el East River, que divide Manhattan de Brooklyn– en el verano de 1917.
Luego de la muerte de Samuel, Morris Greenberg le hizo entrega a Fisher los poemas de su hermano, y Fisher publicó una selección en The Plowshare, una pequeña revista localizada en la comunidad rural de Woodstock, Nueva York, donde Fisher radicaba mientras convalecía de su propia tuberculosis. Greenberg, escribió Fisher en la revista, era uno de los “pocos y extraños espíritus infantiles que nunca se volvieron completamente sofisticados, pero que por su penetración mística sorprenden nuestras verdades más profundas con gran facilidad”. Fisher lo señaló allí como un poeta poseído por “una sabiduría mística que desarma al lector al mismo tiempo que anula, completamente, nuestro conocimiento del mundo”.
Woodstock se había convertido para entonces en una suerte de colonia de artistas, y Hart Crane pasó por allí en 1923. Durante su visita, Fisher le mostró a Crane su colección de originales de Greenberg. “[Crane] se apartó en una esquina con los originales y se emocionó con ellos”, recordaría más tarde Fisher. Finalmente, Crane persuadió a su amigo de que lo dejara tomar prestado algunos poemas por unos días. Para consternación de Fisher, Crane terminó llevándose los poemas consigo a Nueva York durante dos semanas, copiándolos en un cuaderno azul.
Líneas de siete de los poemas de Greenberg, incluyendo “Conducta” [“Conduct”] de los “Sonetos apologéticos”, aparecieron plagiados en el tercer poema de la colección de poesía de Crane de 1926, Edificios blancos [White Buildings], entre otros de los poemas de Crane que contendrían versos de Greenberg. Sólo para mencionar algunos casos, aquello que en Greenberg se lee “Junto a una península, el pintor se sentó y / trazó las arboledas torcidas del valle” (“By a peninsula, the painter sat and / sketched the uneven vally groves”) apareció, por ejemplo, en los poemas de Crane como “Junto a una península el errante se sentó y trazó / las tumbas torcidas del valle” (“By a peninsula the wanderer sat and sketched / The uneven valley graves”). Aquella forma de plagio fue señalada cuidadosamente en un gráfico visual dibujado por Horton y reproducido, más tarde, por el propio Laughlin en el panfleto de New Directions.
Cuando The Southern Review, una revista que había publicado los ensayos de Horton, declaró en 1936 que Greenberg era “el germen del método poético de Hart Crane”, se desató una cacería de los archivos de Samuel, que comenzaron a ser tratados por varios aficionados como una especie de biblia apócrifa del modernismo [anglosajón]. Para entonces, algunos editores ya hacían circular copias de copias de sus manuscritos y anticipaban quién sería el primero en publicarlos, mientras que una pareja de detectives en Long Beach, California, afirmaba haber rastreado una valija de los documentos de Greenberg hasta el clóset de un departamento del Bronx. Fisher le prestó los manuscritos a Horton, quien a su vez los prestó a un joven editor llamado Ronald Lane Latimer, el cual desapareció sorpresivamente en México. En 1938, Latimer fue encontrado en Los Ángeles, donde se había convertido en discípulo de Nyogen Senzaki, el monje budista que manejaba un zendo (una sala de meditación del budismo zen) desde un hotel. Allí, sus discípulos norteamericanos optaban por meditar sobre reposeras en lugar de hacerlo sobre el piso. En mayo de 1939, luego de amenazar con destruir sus manuscritos, Latimer finalmente los envió, sin nota alguna, a Horton, quien se los pasó asimismo a un joven Laughlin de veinticuatro años. En junio, Laughlin le escribió a Fisher que estaba “ansioso” de incluir a Greenberg en la antología anual de New Directions.
*
El entusiasmo ansioso que Laughlin tenía por Greenberg en 1939, y que lo llevó a la publicación de su panfleto, tiene que ser entendido, necesariamente, como parte de la devoción de toda la vida que Laughlin tuvo por Ezra Pound quien, según Laughlin, “era un segundo padre para mí; yo lo amé, con todos sus defectos”.
Laughlin conoció a Pound en 1933, año en el que peregrinó a la casa del poeta en Italia, en la ciudad genovesa de Rapallo. Un año después, Laughlin, durante sus vacaciones de Harvard, regresó a visitarlo y esta vez se sumó como parte de la “Ezruniversidad” de Pound. Allí, durante dos meses, se dedicó a jugar al tenis, a salir a caminar y a comer dos veces al día acompañado de aquella eminencia gris, mientras ingería lo que el propio Laughlin recuerda como “un monólogo continuo de información sobre cualquier tema posible que salía de la boca de Ezra”.
Esta información es clave para entender a Laughlin y su proyecto editorial alrededor de 1939. “Hacia 1933”, como escribió el historiador literario Greg Barnhisel, “Pound ya era uno de los raros en el ojo del público lector estadounidense”. Su visión positiva sobre el fascismo, la cual tomó forma durante la última parte de los años 20, había llegado ya a un punto sin retorno después de su encuentro en 1933 con el mismísimo Duce. Su libro Once nuevos cantos [Eleven New Cantos], publicado en 1934, era directamente un elogio a Mussolini. El fascismo se convirtió así en la cosmogonía total de Pound, en su principal obsesión. En 1935 publicó Jefferson y/o Mussolini, un llamado formal al fascismo, y participó de la que sería la primera de cientos de radiotransmisiones dedicadas a realizar propaganda en la misma línea de ultraderecha. Mientras tanto, Pound desarrolló una filosofía económica acerca del crédito social que, según él, estaba más claramente expresada en el corporativismo fascista. Sus ideas económicas se centraban en la demonización de la usura, un tema que, sin sorpresa alguna, tenía fuertes connotaciones antisemitas y que también, más tarde, estaría fuertemente representado en sus Cantos. En 1934 le escribió a una notoria personalidad radial antisemita, el padre Charles Coughlin, que “la Iglesia siempre tuvo razón sobre la usura”. Laughlin, por lo tanto, no sólo estudió con Pound: lo hizo durante el pico de la radicalización política de este último.
Al regresar a Harvard durante el otoño de 1935, Laughlin le ofreció publicar Jefferson y/o Mussolini en la revista literaria de la universidad. Pound, en su lugar, le envió a Laughlin un poema encantador, titulado “Pacifistas, 1935, como siempre” [“Pacifists, 1935, as usual”] el cual comienza:
¡Queremos ya la tierra! ¡Queremos ya la tierra!
Somos hombres de nacimiento inglés
Excepto cuando somos judíos francforteses.
Queremos ya la tierra, tus sombreros, zapatos,
Tus abrigos, tus bolsas y efectivo
[Versión de la Redacción del PdP.]
We want the earth! We want the earth!
For we are men of English birth
Except when we are Frankfurt Jews.
We want the earth, your hats and shoes
Your coats, your purses and yr cash
Entre 1935 y el otoño de 1939, momento en el cual publicó Poemas de los manuscritos de Greenberg [Poems from the Greenberg Manuscripts], Laughlin había pasado de ser un estudiante flaquito y fácilmente impresionable a volverse un editor carismático, alto y con mucha confianza en sí mismo. Pound era, en este sentido, su orgullo pero también una posible debilidad editorial –Laughlin tenía que manejar, de manera delicada, la pacificación y exaltación de Pound, al mismo tiempo que lo representaba ante un público norteamericano más bien escéptico sobre su poesía–. Cuando Pound visitó Estados Unidos en la primavera de 1939, Laughlin le advirtió al poeta que dejara de lado su antisemitismo y sus elogios frecuentes a Hitler, Mussolini y Franco. Lo hizo dando una razón dudosa: “Si mencionas cualquiera de esos temas, te meterás en un infierno. No tienes idea de lo afianzado que está el judío en la vida intelectual de este país”. Laughlin una vez escribió: “Aunque me crie en la atmósfera completamente antisemita de Pittsburgh, me alejé de todo aquello durante mis años en Harvard. Me peleaba con Ezra al respecto”.
Si bien Laughlin renegaba del antisemitismo de Pound, aún estaba comprometido con sus problemáticas teorías económicas. Le escribió en una carta: “Estos próximos años van a ser bastante oscuros para ti, dadas tus opiniones y los sentimientos que despiertan contra ti, pero yo creo en ti y seguiré apoyándote hasta que vea días mejores. Creo que cuando la cordura monetaria regrese a esta tierra, los Cantos van a ser reconocidos como una épica sobre el dinero, de la mayor importancia para el mundo. De hecho, serán una suerte de monumento profético de la nueva era”.
En el otoño de 1939, poco antes de editar Poemas de los manuscritos de Greenberg como una publicación en sí, Laughlin incluyó el texto entero del panfleto en la ya mencionada antología anual de New Directions. El prefacio de Laughlin, en este sentido, le daba más profundidad a su perspectiva poundiana del mundo y anunciaba: “Mientras vamos a la imprenta, la Nueva y Mejorada Guerra Mundial ha tenido lugar desde hace más de un mes”. Sin embargo, aquello que comenzaba algo así como declaración antibélica, pronto titubeó: “El hitlerismo debe irse. Sacrificar sangre es inevitable. Grandes ejércitos de hombres inocentes tienen que pagar por los errores y las fechorías de banqueros y políticos”. Así, sin condenar la guerra o mencionar el antisemitismo, Laughlin terminó por utilizar su plataforma editorial para exculpar a Hitler:
La dureza de Versalles fue lo que creó a Hitler. Los alemanes no son beligerantes por naturaleza, simplemente son susceptibles al chovinismo. Si se les garantiza una economía razonable, dejarán de hacer tanto lío. Cuando esta guerra se termine, no permitan que los aliados los castiguen. Más bien, hagan un trato con ellos […] Devuélvanles sus colonias como un gesto de amistad para disipar los malos sentimientos.
Un año después de que las notorias leyes raciales excluyeran a los judíos de las universidades y los cargos públicos, Laughlin se permitió susurrar: “Italia es un estado en resurgencia que debería producir buenos escritores”, y, acariciando el ego de Pound, habló un par de páginas sobre la importancia de la “literatura radial” como un guiño directo a su maestro en Italia. Finalmente Laughlin, heredero de una fortuna de acero en Pittsburg, proclamó: “No vamos a tener democracia económica hasta que tomemos el derecho de crear dinero nuevo, más allá de los bancos privados, y se lo devolvamos al pueblo”.
Las posiciones de Laughlin en 1939 levantan sospechas en torno a su “ansioso” interés sobre Greenberg, quien ni siquiera hacía esfuerzos para pretender que le gustaba como poeta, luego de haber escrito al principio de Poems from the Greenberg Manuscripts que “No es muy buena poesía, no es ni siquiera importante como poesía menor”. Asimismo, Laughlin incluyó una sospechosa e inexcusable observación donde comparaba a Greenberg con sus hermanos, la cual se incluiría en ediciones subsiguientes: “Físicamente también era superior, con el pelo oscuro pero de complexión más clara”. En 1939, cuando Pound firmó al menos una de sus cartas a Laughlin con el vocativo “Heil Hitler”, Laughlin le contó al poeta que no deseaba ningún “ataque directo a los judíos” en los Cantos: “Puedes disparar contra ellos de manera azarosa todo lo que quieras, pero no ataques directamente a los judíos como judíos” [las cursivas del original inglés]. ¿Qué era entonces lo que Laughlin veía en Greenberg, el poeta pobre e inmigrante?
En 1939, Laughlin le envió a Delmore Schwartz su austero poema “Carta a Hitler” [“Letter to Hitler”], y le preguntó a Schwartz si lo podía ayudar a publicarlo en la revista de izquierda Partisan Review. Un año antes, Laughlin había visitado a Schwartz, quien en ese entonces tenía 25 años, en la casa de huéspedes donde vivía para ofrecerle un contrato. Más tarde lo publicitaría como el “Auden estadounidense”, si bien removería la cubierta del libro que lo anunciaba como tal antes de enviarle una copia al poeta inglés. Durante aquella visita, Laughlin le explicó a su joven protegido: “Mi conexión con Pound siempre me deja expuesto a ataques que nos acusan de fascistas, lo cual no es muy agradable. [“Carta a Hitler”] podría ayudarme a clarificar mi posición actual”. Luego de publicar el poema, el cual apenas sugiere una posición contra la quema de libros, Laughlin también convenció a Schwartz a escribir un ensayo sobre Pound. Como Barnhisel observó, “Laughlin sabía que asociar su nombre con una revista tan de izquierda lo ayudaría a balancear el sesgo derechista que le habían dado, por asociación, la escritura y la persona pública de Pound”. Más allá de que se tratara de una publicación de izquierda, el hecho de que fuera Schwartz el escritor del ensayo le proveía, además, de una careta judía. Revisando aquella historia, es difícil no preguntarse si Greenberg no sería también un disfraz para disimular la manía que tenía Laughlin por Pound (completamente intacta en 1939, en el peor momento histórico posible). Como Laughlin le señaló a Schwartz ese año: “Me encantan sus principios monetarios, pero, a medida que se comenzó a volver un partidario de Franco y de Hitler, se me empezaron a complicar las cosas”. En tanto a su “posición actual”, “Carta a Hitler” era lo mejor que Laughlin podía permitirse decir.
*
Greenberg dejó obras de teatro, prosa, fragmentos, dibujos y muchos más poemas que deberían haber sido publicados. El editor del nuevo panfleto, un poeta de San Francisco llamado Garret Caples, ha incluido de manera loable más de 30 páginas de selecciones adicionales del trabajo de Greenberg, principalmente escogidos de otros volúmenes editados. Es particularmente grata su inclusión de “La sinfonía de la Isla de Ward” (“Ward’s Island Symphonique”), un testimonio conmovedor de la vida en el sanatorio, donde
El aliento a verdad es visible un jardín patio de la extrañeza en cada carpa,
como canta el violín de la ciencia, Cielo azul,
a cada uno de los edificios en busca de salud y fuerza,
aunque el conocimiento del cuidado corporal sea desconocido, el alma abandonada
por cerebros corruptos y visiones torcidas
[Versión de la Redacción del PdP.]
The breath of truth is visible a garden yard of strangeness to each tent,
as the violin of science, blue Heaven, sings
each building, in search of health and strength
though knowledge of bodily care be unknown, the deserted soul
of corrupted brains and visions bent
Otra adición brillante al corpus es la meditación de 1916 titulada “Desarrollo poético” [“Poetical Development”], en la cual el idiolecto de Greenberg despliega su máximo esplendor. Aquí está, aparentemente, elaborando su discurso sobre leer y escribir:
Cuando la baranda comienza a hundirse en las huellas de un camino, que enviamos nuevos trabajadores a reemplazarlos una sola vez puede ocurrirle esto a las aficiones de buen gusto, cada página cubierta de escritura es otra falta de crecimiento inadvertido con simple fascinación más fino que el espacio que respira calidad y ahora mi dependencia es independencia innoble noble.
Pero Caples pierde la oportunidad de proveer un nuevo marco para entender a Greenberg. En lugar de eso, llama al panfleto de Laughlin “la mejor presentación del trabajo de Greenberg”, si bien el mismo Laughlin se basó tanto en los ensayos que Horton había escrito en 1936 que él mismo expresó: “Sólo deseo aportar al trabajo de Horton un gráfico visual” del plagio de Crane a Samuel Greenberg. Al distanciarse de la lectura de Laughlin y Horton, Caples expande una cámara de ecos analíticos que reproduce las mismas ideas ya centenarias sobre Greenberg y su trabajo –es decir, las nociones de que se trataba de un genio romántico e ingenuo, un John Clare de su época. Esto se ve en las notas de Laughlin sobre Greenberg cuando, por ejemplo, anuncia que “la lógica no era su fuerte. Su rol era la expresión”, o en sus referencias a la “mente simple”, la “ingenuidad intelectual” y la “pura poesía” de Greenberg. Horton mismo llamó a Greenberg “un ignorante de la literatura, asilado del mundo”. Asimismo, Crane describió a Greenberg, en una frase frecuentemente citada –incluida en el material promocional para la publicación del panfleto nuevo– como un “Rimbaud embrionario”, sin “gramática o forma”.
Pero, a pesar de estas lecturas, no le estamos haciendo un favor a Greenberg si lo seguimos presentando de esta manera. Después de todo, Greenberg se tomaba su propia escritura muy en serio; copiaba múltiples borradores y los fechaba meticulosamente. Era tímidamente vienés y tocaba a Chopin en el piano. Lejos de un romanticismo ortodoxo, Greenberg le compuso una oda a la ciencia en la que escribió, “tu forma desplegada – sistemática / Que hace tiempo – mucho – había comenzado y atraído / A la naturaleza hacia tu corazón” (“thy unfolded — systemed way / Of long — long ago — hath begun and lured / Nature to thy heart”). Y, como si no fuera suficiente, también declaró en su autobiografía: “La ciencia es perfección”. Mientras que sus paladines señalaban, entusiasmados, su falta de educación, el propio Greenberg recordaba que, como estudiante, “cosechaba datos duros y la dicha de la geografía, un mundo entero de pureza e historia que me fue entregado para llevármelo a casa examinanarlo con todo interés”. Cuando Crane escribió que Greenberg tenía “escaso en el conocimiento de la verdad gramática”, había tomado las propias palabras de Greenberg y las había sacado de contexto. Lo importante es que Greenberg, quien pasó buena parte de su infancia en una fábrica de ropa, escribió que quería conocimiento, que lo buscaba, y que había estudiado para lograrlo de la manera más sistemática posible, dadas sus desafortunadas circunstancias materiales: “¡Oh! ¡Lo que daría yo por el conocimiento de la verdad gramática!”
De este modo Greenberg no rechazaba el conocimiento, como sí lo haría un poeta archirromántico. Por el contrario: se abrazaba a la ciencia, a la medicina, a la industria, a las ideas y al lenguaje nuevo, al barullo de la ciudad. En otras palabras, Greenberg era un modernista, si bien de manera heterodoxa, y ésa es la razón por la cual algunos lectores adivinan un protosurrealismo en sus fracturadas expresiones sobre la vida urbana. Crane, en cambio, quien se deleitaba en esta inmediación sensorial, y a quien le atraían las visiones y nociones de la pureza (según un biógrafo que anotó su “interés juvenil por Nietzsche”); quien abandonó sus estudios secundarios (no para trabajar, como sí lo hizo Greenberg) y se suicidó dramáticamente, fue el verdadero romántico. Repetir el rumor de que Greenberg representa la expresión poética pura permitió que Fisher, Crane, Horton, Laughlin y quizá, también, Caples exhibieran la obra de Greenberg como suya y se adjudicaran la autenticidad de sus textos, e incluso, gracias a una rigurosa edición, como una coautoría. En su momento, Laughlin tomó este acercamiento a Greenberg y lo llevó hasta las últimas consecuencias al sugerir que Crane había completado aquello que Greenberg simplemente comenzó. Especuló: “Quizá, de haber vivido, podría haber aprendido a someter su inspiración a la disciplina crítica, que fue lo que Hart Crane hizo esencialmente por él en Emblemas de conducta”. Y, llevando esta supresión literaria a su apoteosis, Laughlin escribió que Greenberg, a través de Crane, había sido “desenterrado y resucitado para nosotros”.
*
Si bien Greenberg se ha convertido en un personaje indisociable de la historia de Hart Crane, y viceversa, pocos han observado cómo Greenberg podría haberle funcionado a Crane, particularmente cuando éste buscó redactar una respuesta al trabajo fuertemente alusivo de Eliot. Al describir su odio por Londres en La tierra baldía, Eliot parafraseó a Andrew Marvell: “pero escucho a mis espaldas / cada tanto los cláxones y coches” (“But at my back from time to time I hear / The sound of horns and motors)”. Estas líneas están prácticamente tomadas, palabra por palabra, del poema “A la púdica amada” (“To His Coy Mistress”), un poema de amor en el cual una musa está “junto al río indio Ganges” (“by the Indian Ganges’ side”), mientras que el autor se encuentra “junto a la marea/ del Humber” (“by the tide / of Humber”). Fue en “To His Coy Mistress” que Marvell hizo su famosa declaración de amor, con fuertes influencias teológicas:
Tú en las índicas márgenes del Ganges
Rubíes hallarías: yo, lamentos
Junto al Humber azul. Te hubiera amado
Diez años antes del diluvio, y tú
Podrías rechazarme, si quisieras,
Hasta la conversión de los judíos.
[Versión de Silvina Ocampo.]
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
Más allá de la diferencia obvia entre la referencia a un poema famoso y uno que no está publicado, parece posible que Crane triangulara el uso de Marvell y sus alusiones a los judíos y los puentes. El poema The Bridge, publicado en 1930, ocho años después de La tierra baldía, está dedicado “Al Puente de Brooklyn”, una oda a la restauración gótica que se construyó a lo ancho del East River, en Nueva York. Allí, Crane escribe:
Y oscuro como el cielo del judío,
Tu galardón… La gracia que confieres
De anonimia que el tiempo no puede producir:
Vibrante absolución y perdón que nos muestras.
[Versión de Sally Burguess.]
And obscure as that heaven of the Jews,
Thy guerdon … Accolade thou dost bestow
Of anonymity time cannot raise:
Vibrant reprieve and pardon thou dost show.
Sabemos que Crane asociaba a Greenberg y a su muerte con el East River. Como Caples señala en su prefacio, Crane había agregado las siguientes líneas, terminadas en una elipsis misteriosa, a su copia del poema de Greenberg, “The ‘East River’s’ Charm”: “¿Y sabré si estás muerto?/ El río nos conduce al engaño en lugar/ de la certeza…” (“And will I know if you are dead?/ The river leads on and on instead/ of certainty…”) De este modo Greenberg, desde su anonimato, le permitió a Crane ver realmente el río, el puente. Mientras que La tierra baldía termina con “El Puente de Londres [que] se cae” (“London Bridge is falling down”), la obra magna de Crane celebraba la construcción del ambiente neoyorquino, con sus ascensores y su futuro.
De alguna forma Crane redujo a Greenberg a una caricatura que le era útil, de la misma forma en la que lo hizo con los nativos estadounidenses en El Puente y su épica planeada sobre México. Pero, en lugar de una anécdota pintoresca en la práctica poética de Crane, como mantienen muchos de sus biógrafos, Greenberg estaba presente en la articulación misma de su proyecto poético, en la forma en la que se terminó de diferenciar del de Eliot y en el propósito mismo que tenía al momento de estructurarlo. Nadie expresó el éxtasis estadounidense mejor que el propio Greenberg y, en la segunda parte de “The ‘East River’s’ Charm”, su poética captura esto a la perfección. Al mismo tiempo, sus estrofas sirven como un doble tributo a la efímera y mínima vida neoyorquina del joven Greenberg, en la cual lo mundano se convertía en algo vertiginosamente sereno:
¡Pero mirad! Al fondo de la marea goteante
Que gotea y ondea Cual langostas
Mientras el Bote sobre la plateada extensión
Se aleja raramente – sombra muerta
Y los mismos encantos del río reflexivo
Y de las pilas de humo del Bote que avanzaba
Allí la cualidad no parecía aislarse
Como los pliegues de aquel humo Místico
[Versión de la Redacción del PdP.]
But look! at the depth of the dripling tide
That dripples, reripples Like lucusts astride
As the Boat turns upon the silvery spread
It leaves strange — a shadow dead
And the very charms from the reflective river
And from the stacks of the flowing Boat
There seemeth the quality ne’er to dissever
Like the ruffles from the Mystified smoke

El único discurso que no está
subyugado a algún fin. Más bien lo vence.
No es una ley que imponga una conducta
ni un narrador que informe una noticia,
tampoco un cálculo que aguante el puente.
El poema no sirve para nada
si entendemos “servir” como un cotejo
entre un pedido igual a un resultado,
pero la poesía es la pregunta
y “está al servicio” del lector. Le sirve
precisamente porque lo emancipa
de los demás discursos, los que solo
usan palabras para un objetivo
interesado. En el poema bailan
las palabras cambiando lo que veo
(Que suele asemejarse a quien yo soy).
Enchufemos el módem al poema
errante, antes de que emerja aquí
un mercado efectivo (como existe
en Estados Unidos y en España)
para la “poesía” que recorre
de la A a la B sin distracciones, que
se deja comprender como se entiende
la narrativa comercial, sencilla
y más directa que cualquier película
taquillera, o denuncia sin imágenes
lo que el documental hace mejor.
Al no tener mercado, hasta el momento,
ni un aparato crítico que oriente
dentro del griterío, los poemas
Son menos distinguibles entre sí
de lo que son el resto de las artes
en las redes sociales. Ya cualquiera
escribe poesía o es tomada
por poeta y según algunos cumple
la lírica premisa de expresarse
íntimamente. Nelson mismo escribe
poemas de esos. Pues este fenómeno,
que a bastantes espanta y que levanta
aburridos talleres y lecturas
públicas en los barrios, me fascina.
Tal espanto desnuda, por lo pronto,
el apego inconsciente del poeta
a competir con sus colegas y a
la jerarquía, a privilegios que
No quiere compartir por más simbólico
(risibles) que parezcan. El futuro
posrevolucionario es colectivo
como el taller. También nos reconfirma:
la poesía gusta y ha gustado
siempre, consagra dudas y dilata
sentidos. La experiencia con poemas
muy difíciles ante audiencias legas,
que entran en ellos como al agua, lo
muestra. Para poner la cosa en orden,
en cambio, está la policía, ¿cierto?
La puntuación la emula en el poema,
por eso una poética por otros
medios reduce al mínimo a los pacos
de aquella puntuación, la descoloca,
Renuncia a ella. Todas las palabras
son, de verdad, ambiguas y el poema
prefiere celebrarlas como tales
en vez de encarcelarlas al «sentido».
Para decirle a una persona cuánto
vale se necesitan varios números;
por el contrario, los poemas tienen
palabras. Me resulta indispensable
discutir sobre poesía en este
caos, entonces, para distinguir
las relaciones entre cada obra
y cosechar el canon propio, mientras
otros sacan los suyos, igualmente
legítimos, del humus general.
Difícil ejercicio, sin embargo.
En primerísimo lugar, la culpa
es de la era, la medial encoge
la visibilidad de los poemas
por el exceso inabarcable de
información. Hay mucha producción,
pocos lectores (salvo cuando hay audios,
¡vivan los nuevos medios!) y no puede
estar al día en libros electrónicos
y físicos ni el más especialista
de entre los académicos poetas,
tan dados a leer por gusto a sus
compañeras. Unido a eso, la
industria editorial y los mundillos
de los autores refinaron tanto
el más feroz capitalismo que,
Tal como antes se compraba queso
simplemente y ahora ya cualquiera
distingue el mantecoso del azul,
cada corriente de entre las poéticas
(en el mejor caso posible) o grupo
de amigos (en el peor) se junta en torno
a una editorial independiente
que controla un concurso y organiza
un solo evento público en las redes,
con presencia en un medio noticioso,
sin exponerse más a lo distinto.
No es necesario: quien sonetos quiera,
los obtendrá de quien los va ofreciendo
sin que el lector ni menos el autor
pasen por el mal rato de un litigio
En torno a su atingencia. Nos sucede
lo mismo con quien hace experimentos
sonoros, ruidos. A esta inevitable
eficiencia que trae el capital
me opongo, como un integrante más
del espacio poético. Con nuestra
poética por otros medios, moros
y cristianos se bañan en el mismo
río revuelto. Nadie me convence
que el lateral derecho del equipo
de fútbol nacional y masculino
es rápido si veo en el estadio
o en la televisión cuán lento es.
Es la ausencia de prensa, de debate
y, sobre todo, de lectura atenta
La que nos deja a algunos vender humo
* Poemas pertenecientes al libro Una poética por otros medios (Bisturí 10, Santiago de Chile, 2022).
Mejor conocida como artista conceptual, visual y musical, la japonesa Yoko Ono acaba de cumplir 90 años. Para homenajearla, rescatamos —en versiones al español de Ezequiel Zaidenwerg— 12 “piezas” provenientes del único y extraordinario libro de poemas y dibujos publicado por Yoko: Toronja [Grapefruit], de 1964.
Existe una traducción pionera de este libro con el nombre de Pomelo (Ediciones de la Flor, 1970), realizada por la escritora y periodista argentina Pirí Lugones (1925-1978), desaparecida durante la dictadura militar de su país. El homenaje es doble: a la poeta Yoko y a su traductora Lugones.
—La Redacción
Pieza higiénica, I
Escribe en un papel algún recuerdo triste.
Guárdalo en una caja.
Quema la caja y echa las cenizas por el campo.
Puedes darle un puñado de ceniza
a alguna amiga que comparta esa tristeza.
Pieza higiénica, II
Haz una lista numerada de tristezas en tu vida.
Amontona piedritas que se correspondan con cada número.
Agrega una piedrita cada vez que aparezca una tristeza.
Quema la lista y valora la belleza del montón de piedritas.
Haz una lista numerada de alegrías en tu vida.
Amontona piedritas que se correspondan con cada número.
Agrega una piedrita cada vez que aparezca una alegría.
Compara ese montón de piedritas con el de las tristezas.
Pieza higiénica, III
Trata de no hablar mal de nadie
a) por tres días
b) por cuarenta y cinco días
c) por tres meses.
Fíjate cómo afecta eso tu vida.
Pieza higiénica, IV
Escribe en una hoja de papel todos tus miedos.
Quémala.
Arroja a las cenizas un aceite esencial de rico olor.
Pieza higiénica, V
Deja que al acostarte una lista de nombres al azar te venga a la cabeza.
Apenas aparece cada nombre, di “Te bendigo”.
Hazlo aprisa, con un ritmo constante,
para que al bendecirlos no haya dudas.
Deja que al acostarte una lista de nombres al azar te venga a la cabeza.
Apenas aparece cada nombre, di “Te perdono”.
Hazlo aprisa, con un ritmo constante,
para que al bendecirlos no haya dudas.
Verás que algunas veces bendices
y perdonas
a gente que no te imaginabas.
Haz el intento cada que te acuerdes.
Inténtalo si tienes mucha angustia.
Fíjate cómo afecta eso tu vida.
Pieza higiénica, VI
Mándales una nota de agradecimiento
a personas que hayas advertido
que ejercen un coraje silencioso:
padres, educadores, vendedores,
barrenderos, artistas, etc.
Hazlo una y otra vez.
Fíjate cómo eso afecta el mundo.
Pieza habitacional, I
Tu habitación es una extensión de tu cabeza.
Si una habitación está torcida, una simple tacita en una mesa
se vuelve algo dramático.
Si lo que está torcido es tu cabeza, cualquier cosa que hagas
se vuelve algo dramático.
Fíjate si en tu habitación hay algo torcido. Fíjate si te gustaría
que en tu habitación hubiese más cosas torcidas.
Equilibrio complementario:
a) Afuera está todo nevado
y tu habitación es un caos.
b) Afuera es todo un caos de nieve derretida
y tu habitación está ordenada.
Equilibrio simétrico:
a) Afuera está todo nevado
y tu habitación está ordenada.
b) Afuera es todo un caos de nieve derretida
y tu habitación es un caos.
Fíjate qué te hace sentir más cómoda,
el equilibrio complementario o el simétrico.
Pieza habitacional, II
Duerman en cuartos separados.
Cuchichéense.
Duerman en ciudades separadas.
Duerman en países separados.
Duerman en planetas separados.
Cuchichéense.
Pieza habitacional, III
Imagínate que tu habitación es una cárcel.
Déjala lo más linda que puedas y siéntete orgullosa.
Imagínate que tu habitación es un castillo.
Invita gente y comparte la alegría.
Pieza habitacional, IV
Cuenta cuántas palabras hay en el libro
en vez de leerlas.
Cuenta cuántos objetos hay en la habitación
sin clasificarlos.
Desatáscate la cabeza.
Desatasca tu habitación.
Ordena tu habitación
como te gustaría
que estuviera ordenada tu cabeza.
Pieza habitacional, V
Consíguete un teléfono que solo te devuelva tu voz.
Llama todos los días y laméntate y quéjate
de tu vida y la gente que hay en ella.
Pieza habitacional, VI
Imagínate lo que va a pasar
en tu habitación
cuando te mudes.
Imagínate si te llevarías algo
de tu habitación
cuando te mueras.
Jorge Arzate Salgado, El aceite de las nueces, Ícaro Ediciones, Chilpancingo, 2020, 117 pp.
I
Desde una perspectiva más amplia que le daba su conocimiento de los símbolos y los arquetipos antiguos; con una mirada también serena y menos maniquea de lo que muestran algunos de los feminismos actuales, Manuela Dunn Mascetti, a finales del siglo XX y en un libro ameno, sin ira ni pretensión doctrinaria, nos recordaba el papel de la Diosa primordial dentro de las sociedades antiguas: era la única en la que se reunían, de manera indistinta y alternada, todas las fuerzas de la naturaleza, la vida y la muerte, la fecundidad y la destrucción. “Las diosas del mundo antiguo —nos recuerda en La canción de Eva— eran creadoras y destructoras, benignas y malignas, santas y lúbricas, causantes del nacimiento y la muerte”. Sobre ellas descansaba el poder de la vida y la destrucción. La diosa Kali (“La Negra” dentro de la tradición hindú) es, en efecto, el referente obligado más fascinante: representa el prototipo de la Gran Madre, el arquetipo de la diosa creadora y destructora: sentada sobre el falo erecto de Shiva muerto, genera nueva vida al tiempo que cercena cabezas, arrojadas después como comida para perros. La encontramos, también, en su representación icónica más conocida: provista de cuatro brazos, dos de ellos armados y amenazantes; dos más, compasivos y nutricios para sus fieles. En la figura de esta diosa antigua se reúnen, de forma convergente, las polaridades de la vida, no como principios contrarios y opuestos sino como partes de una Unidad acaso ya olvidada.
II
El aceite de las nueces de Jorge Arzate Salgado (Toluca, Estado de México, 1966) es un libro singular, deliberadamente híbrido, donde su autor nos muestra el recorrido ascendente hacia lo humano de una deidad primordial, una que al mismo tiempo es diosa sangrienta, amante, madre, capitana de ejércitos y devoradora. Ella misma es el suave y aromático aceite de las nueces, y se ofrenda, en una suerte de eucaristía pagana, a sus súbditos y amantes. Galya es el árbol nogal, diosa-mujer, “reina-madre”, “reina-flor-lagarto”, “reina maldita”. Amante insaciable, su deseo se mide en siglos, en ejércitos; es múltiple como sus atributos sexuales. Devora lo mismo cuerpos que almas y corazones: “Devora almas de hombres como alcachofas”, dice el poeta.
Construido a través de cinco monólogos, El aceite de las nueces nos convoca a oír distintas voces ora glorificantes, ora lúbricas, ora reflexivas, ora cargadas de duelo y desesperanza. En todas ellas resalta, sin duda, el fino trabajo que realiza el poeta para convertirse, alternadamente, en Lázaro (“cortesano y amante”); en Sandro (“general e hijo”), en Ada (“filósofa, cortesana y amante”); en Tulio (“campesino, soldado, cantante y amante”) y en la propia Galya (“reina-madre”). El poeta encarna dichas voces y las dota de un registro propio, cercano a la lírica contemporánea, pero también las lleva próximas al reparto actoral, propio del drama, y a la narración de hechos grandiosos de la épica. A esto se refiere, justamente, el comentario de Luis Arturo Guichard que acompaña la contraportada: la imbricación que Arzate Salgado hace de géneros y la intertextualidad que logra con obras del pasado, son parte también de la destreza técnica y del conocimiento de la tradición poética moderna y contemporánea que refleja este libro.
III
Son las mismas nubes tus amantes hechos de savia:
gigantes insaciables que se miden contigo
para que tú salgas vencedora.
Galya es diosa-madre, reina-amante, creadora de sí misma y de los ejércitos que alimenta y comanda; su voluntad erige y destruye mundos en un ciclo incesante, infinito; su herramienta, sin embargo, no es la palabra: Galya crea como una artista. Su creación surge del lienzo y en él la destruye para volverla a iniciar, igual que en un palimpsesto: “El arte es tu verdadera vocación”, le dirá Lázaro. Diosa creadora, unce a su paleta de color el negro de la noche y el ocre brillante de los atardeceres. Bajo su mirada, los ejércitos de Indomables y Certáceos descienden al polvo igual que flores machacadas; sus coitos son hierogamias con nubes y titanes del universo; su cuerpo vasto, una hierofanía, la manifestación vívida de un dios entre los hombres.
Pero Galya (y el mundo en el que reina esta diosa feroz) es anterior a la razón, a todo tabú: la rodea el incesto, la barbarie, el desollamiento, la guerra, el canibalismo, la brutalidad y el crimen. Galya es una diosa cruel e insana que nos recuerda los terrores más oscuros de la especie; madre sangrienta que fornica con sus crías y luego los devora, convertidos en aceite de nuez.
Pero Galya es también mujer y madre doliente —en eso habrá de transformarse—. Todo el desarrollo de esta épica de acento lírico tal vez no sea sino la puesta en escena del desarrollo de la conciencia humana, abriéndose paso entre las sombras de la brutalidad, la inconsciencia, la vesania y el crimen; un recorrido espiritual, humanizador, que hace su personaje a través de cinco cantos a una sola voz. Si se mira bien, la diosa hipersensual, “loca de cama y sexo”; la diosa sangrienta de los Indomables, la “Reina-flor-lagarto” del primer monólogo, que canta Lázaro, realiza un impactante desplazamiento moral hacia la figura de la madre-mujer, doliente, derrotada, huérfana del hijo muerto, al que le confiesa en el Monólogo V, embargada de culpa y ternura: “Tengo que contarte que soy otra, pues me detengo/ ante el peligro y pienso en mares llenos de peces todos los días”.
Galya se nos revela, así, cercana, humanizada por el dolor, el dardo de la angustia, el duelo del hijo perdido y la derrota de su ejército: “Soy una triste ánima encabalgada en el potro del silencio”.
La madre vieja, diosa abolida ahora, confiesa su dolor, abjura del deseo y la mentira de otros días; ha descubierto su humanidad en la aflicción y la pérdida: “Mi corazón tirita”, dice una vez que acepta la derrota a manos de los Certáceos. Sus lágrimas de madre —ya no mares infinitos— serán, en adelante, los últimos signos de identidad y pertenencia a la especie de los hombres.