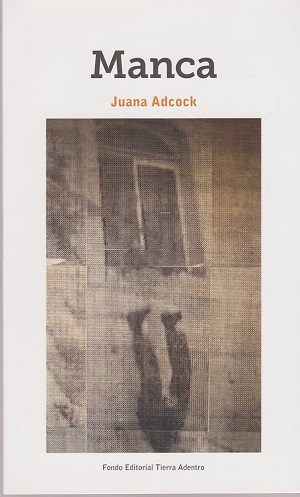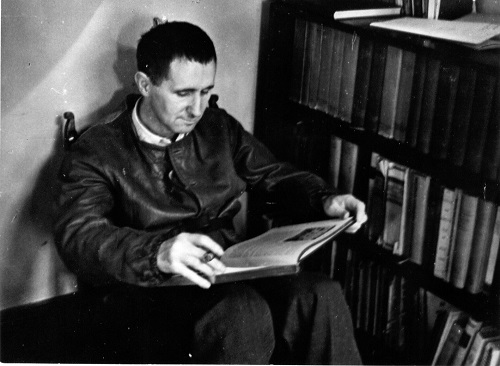mi sombra va adelante
a esta hora
se ha alargado tanto
que prescinde de su dueño
mi amiga la ve lejos
y comienza a silbar
esta hora, me dice
es extraña
no sabemos si andando otro rato
volveremos
o si el punto de partida
comienza a alejarse
sólo en la música el tiempo
ocupa un lugar real
en el espacio
hemos caminado mucho tiempo
le pregunto por qué deja de silbar
me dice que la música confunde
una la oye y se imagina
que ha llegado a su lugar
Depuis un long si temps que nous allions en Ouest, ¿que
savions-nous de choses périssables?
Saint John Perse, Anabase
nadie te habla
de lo poco
y lo menos de la noche
si la noche queda intacta
me da la mano con espanto
me pregunta si aún sé mira la aguja
apuntando me pregunta si yo sé
qué es el oeste
la mano inmóvil
quieta toda solución
sangre metálica, imán
de lo meticuloso
nadie habla
ni de metros en los mapas
que hay del mar
latentes todos
y azules
sus sinapsis
ni cuando saben que es de día
y la cortina se recorre con temor
con humildad la medición
de las sustancias
aunque es tarde
aunque te parezca tarde y ahora sepas
lo que cuesta empezar
tendrás que hacerlo
aunque seas un viejo gris
antes de tiempo
y no puedas distinguir un pliegue
tosco, una arruga en el papel
de la línea que divide los estados
el de ahora, el que fue
la vida vieja que dejaste alargarse
en las orillas
aunque ya no haya lugar
que sea tuyo en el mapa
tendrás que ir a toda prisa
y marcar tu geografía
como puedas
antes de que el mundo y la música
no sirvan
y te debas calibrar con las palabras
que te quedan
quedan pocas
no te hagas ilusiones
eso, tú
que corres la carrera
no lo sabes porque aún
quieres pensar que casi todo
lo aprendiste en la escuela
tú, que al escuchar una lección
de navegantes y viajeros dormitabas
y meneabas la cabeza
registrando cada tanto en el cuaderno
las medidas del cuadrante
una fecha, una inscripción
tallada en piedra
que pudiera serte útil adelante
adelante
a la hora de pasar la noche en vela
preparando el examen sin saber
cuál es la hora y el lugar
en el que uno se presenta
Un día, mirando a un buen jinete, mientras galopaba
velozmente junto a él, pensé, “vas tan despreocupado
sobre tu silla, que si el caballo se inquieta seguro caerás”.
Charles Darwin, El viaje del Beagle
y uno de ellos, un hombre
de unos treinta, treinta y tantos
de cuarenta casi, dice el hombre
que se monta en el lomo de un moro
muy violento, nervioso, todavía
sin domar, y uno de ellos, digo
un hombre —no soy yo, ni nadie
mío— monta, se le monta
para leer mejor la línea que se lee
cuando se cae, cuando uno pierde
el equilibrio que mantiene el cuerpo
firme, vertical, uno de ellos
me recuerda un día de julio
hace años, cuando yo también
subí, no a un caballo
sino a un cerro para ver
si desde ahí podía medirse
la distancia, una distancia que en teoría
representa el lugar
donde se curvan las corrientes
y se comba la canción y uno puede
escuchar alguna vez la voz que fue
que era todo en el momento cuando uno aún
creía, o quería creer que el mundo
no acababa de caber
en el papel, y no había necesidad
de resignarse a pensar que un hombre
cualquier hombre, más incluso
si es mujer, si una mujer te mira
y te monta para ver
quién cae primero
si los cuerpos se acoplan o se quiebran
al rodar por la pendiente de la edad
que pisotearon los caballos
* Poemas pertenecientes a Latitud (Editorial Aparte, Chile, 2023).
Sólo la poesía puede medir
la distancia entre nosotros y el Otro
Charles Simic
Según Cioran, el silencio es tan antiguo
como el ser, quizá aún más antiguo.
Se refiere al silencio antes de que hubiera tiempo.
Es el único dios en el que creo
Charles Simic
Hay un sentido vertical del viaje que llamamos vida. Acudimos a la expresión para comunicarnos. Y aunque somos seres superficiales, terrestres, atados a cinco sentidos y a la idea del tiempo, muchas veces encontramos las palabras en un ascenso o descenso interior y, por lo tanto, invisible. No debe apenarnos la ignorancia de ser para nosotros mismos, constantemente, un territorio inexplorado. Llevamos siglos lidiando con esto. Construyendo no sólo destinos, también transportes para intercambiar experiencias físicas y espirituales. Leer poesía es elegir en el catálogo ser turista abisal. Leer a Charles Simic (Serbia, 1938-Estados Unidos, 2023) es viajar en un tren nocturno. Trayectoria impredecible aunque, hay que decirlo, segura. Insomne. Un viaje que no admite pasaportes ni certezas porque, a bordo y de un vagón a otro del asombro, lo que menos importa es quién eres, sino a dónde te lleva la búsqueda de la libertad. Una búsqueda que no niega el humor oscuro de una noche que aún no sabemos cuándo acaba.
҉
No recuerdo el día que descubrí la poesía de Simic. Tampoco el primer poema suyo que traduje. El 18 de abril de 2017, a medianoche, guardé en mi computadora una versión del poema “Cuchillo”. Es la pista más cercana. Antes de decidirme a traducir El libro de los dioses y los demonios (1991), cuya versión estoy por terminar, mi criterio era elegir los poemas que más me gustaban:
Si lo que quieres
es un poema,
toma un cuchillo;
Una estrella de soledad,
ascenderá y se posará en tu mano.
Me atrajeron en un inicio aquellos textos breves y enigmáticos, de una sencillez extraña. Lo mismo hablaban de una bala o de una sandía que de cuervos o cuchillos. En ellos, la oscuridad era una constante. “El cuchillo alumbra el camino”, dice Simic en los versos que anteceden a los arriba citados. Me tambaleo en mis recuerdos, pero esa luz me guía.
҉
El silencio de lo que no logramos recordar.
҉
Leer es interrumpir al silencio. Lo ideal es hacerlo por placer, pero lo hacemos también por desesperación. Se lee poesía por elección. Como una forma de escuchar a otrxs. Como quien enciende una radio prohibida en la oscuridad de un silencio impuesto y se siente libre al mover el dial en busca de señales. Sí. El poema nos permite sintonizar una estación capaz de informarnos sobre una realidad extraoficial. El poema es un espía de vuelta.
҉
Marco Antonio Murillo, amigo yucateco de generación en la FLM, me prestó un día Alquimia de tendajón (1996). Tal vez ahí conocí a Simic, ¿o hablamos de que ambos lo conocíamos y por eso me prestó su libro? No estoy segura. Olvidé también lo que el serbio hizo en ese homenaje a Joseph Cornell. Recuerdo que no entendí el libro en aquel momento, y lo que es peor: no me gustó. Años después, en la librería xalapeña Los Argonautas, del difunto Marduck Obrador Cuesta, compré un libro editado en Nueva York sobre Cornell, lleno de imágenes de su obra y explicaciones sobre su arte. No me sorprende que inspirara a Simic a escribir un libro. Es fascinante. ¿Debería releerlo? No lo sé. Lo que viene a cuento recordar son las tardes y noches que pasé leyendo y traduciendo a Simic, Sylvia Plath y Ted Hughes, entre otrxs, en la antigua casa ubicada en la calle Liverpool. Un año antes, todavía en Xalapa, había descubierto a James Tate. Lo entrevistaron para “The Art of Poetry” del Paris Review. Me enganché. Como a Simic, lo leí y lo traduje.
҉
Hallado en la página 212 del libro de memorias de Simic, Una mosca en la sopa (2010): “Los poemas son instantáneas de otras personas en las que nos reconocemos a nosotros mismos”.
҉
El silencio anterior a la escritura de un poema o un ensayo. Su duración variable.
҉
A media guerra, un niño enciende la radio por la noche. Un país ocupado se reduce a una habitación a oscuras, a un corazón de apenas unos cuantos años acelerado en busca de otras voces. Ocurre en 1943 y ese niño es Charles Simic. No hay ruido en Belgrado. El poeta manifiesta su gusto por lo prohibido. Se muestra insumiso ante el silencio. Hace hablar a la noche y aguza el oído, sin comprender del todo los significados terribles que traería su acción de ser descubierta.
҉
A mí no me gusta la poesía, dicen muchos con orgullo como quien dice apaga esa radio, está descompuesta.
҉
En un sentido, Charles Simic fue un inadaptado. Su pasado bélico no lo abandonó al huir de las guerras de Hitler y de la ocupación estalinista del Este de Europa: la miseria, la crudeza industrial y la violencia capitalista también las encontró en Estados Unidos bajo formas que no por menos explosivas dejaban de ser inhumanas. Para poder mirar ese nuevo país que lo recibió, sin cerrar los ojos por orden de la gratitud, Simic evitó caer en la idolatría de los referentes yanquis. Eligió el inglés para escribir sus poemas pero no lo hizo por falso patriotismo. Tampoco por renunciar a su cultura de origen; basta leer sus libros de poesía para encontrar anécdotas y referencias a su país natal y a su gente. Acaso lo hizo por neutralidad: quería ser leído y practicar ese idioma que ahora era su mundo. Al convivir con múltiples inmigrantes con aspiraciones intelectuales no le quedó más remedio que sospechar del interés que tenían por “superar a los nativos en su amor por Henry James y todo lo que representa” (Simic, 2015, p. 21). A él, a diferencia de otros, el miedo de no pertenecer no lo dejó caer en la tentación de fingir un renacimiento solo para ser el hijo favorito.
҉
Todx poeta es inmigrante. Le da por buscar refugio en mundos imaginarios que está dispuestx a reflejar.
҉
Simic, amigo de chicos malos desde los cinco años, fue marginal en un círculo de marginales. Muchos con un índice de “maldad” superior. Podríamos decir que, más que malo, era un chico bueno sin prejuicios o una moralidad marcada. En lo que estaban de acuerdo él y sus amigos era en cuestionar y desafiar las reglas. En América, el poeta logró llegar a la universidad y con el paso de los años se convirtió en un tipo respetable; su pasado problemático quedó oculto a la vista. Pero nunca dejó de abrir la boca. Sí, algunas veces se quedó callado porque convenía a sus circunstancias, pero por lo menos en la escritura practicó su desobediencia una y otra vez. De adolescente en Europa, sus maestros le auguraban un futuro de fracasos. La vida le permitió desobedecer. Viajó a una América que le permitió transformar su suerte y sus sueños.
҉
Simic huye de las voces de sus padres peleando. Busca. El silencio que propicia el insomnio. El silencio de los libros que abrió en la biblioteca de Newberry. El silencio de pensar el por qué y el para qué de escribir poesía. El silencio previo a la destrucción de doscientas páginas de poemas. El silencio de las noches oscuras y lluviosas multiplicándose. El silencio sepulcral. El silencio siempre interrumpido.
҉
El color de la guerra es el gris. Unas vacaciones entre los escombros: la crema y nata de lo mejor y peor del espíritu de la humanidad. Solidaridad y envilecimiento. Los niños en la década de los cuarenta del siglo pasado acuden a la crueldad por mímesis. Como Simic confirma en sus memorias: si no es el sufrimiento, es su simulación. Los niños juegan a la guerra en medio del gris, del frío, de la lluvia. Un otoño mental. Años después, en 1954, el poeta encuentra en la capital de Francia el mismo color de la posguerra: “¡Siempre gris, siempre lloviznando!” (Simic, 2010, p. 70). Lo que en Belgrado era cotidiano, se le revela extraño en París: la pobreza, el hambre, lo ridículo de las ropas que tiene que usar. Pero su familia y él se aventuran. Deciden pasear y hacer malabares con sus recursos. A su pequeño cuarto de hotel, a su condición de extranjeros, oponen la libertad propia del flâneur: “La idea era llegar a conocer la ciudad entera, y lo logramos” (Simic, 2010, p. 72).
҉
Quien escribe ensayo, vaga. Es decir, explora. Se pierde a favor de la sorpresa. Elijo vagar por las palabras de Simic como por las calles de una ciudad invisible. Se parece a Belgrado, a París, a varias ciudades de Estados Unidos. Sin embargo, no existe. Como escritora, intento traducir los sentidos de una serie de postales provenientes de ese lugar. No. De ese No-Lugar llamado Charles Simic. Él mismo dedicó parte de su vida a traducir la realidad. Pasó de un país a otro, de una ciudad a otra, de una lengua a otra y además tradujo al inglés a otras voces que, a diferencia de él, se limitaron a escribir en su lengua materna. La ciudad que recorro al leer Una mosca en la sopa (2010) y El monstruo ama su laberinto (2015) es una traducción de los espacios interiores y exteriores que Simic recorrió. En ella soy una desconocida. Apasionada por un yo ajeno: el de un poeta al que los espejos le mostraron el valor de aprender a desconocerse a sí mismo.
҉
Como amante de las calles, Simic es un amante de las cosas.
҉
El excéntrico silencio de las ciudades que pierden color en la espera, en la sospecha, otorgan a personas como Simic la posibilidad de explorar a solas sitios sin gente. En Belgrado, durante su infancia, acaba por conocer “todas las esquinas y escaparates de la ciudad” (Simic, 2010, p. 63). La historia se repite en París cuando tenía 15 años.
҉
Si la vida del pasado es una vieja película, sus negativos están intervenidos.
҉
Un ensayo que sea una serie de retratos de Simic tomados al leerlo. Una serie de polaroids donde las muecas sean la norma: el sarcasmo silencioso de una sonrisa entre líneas.
҉
La lección que le dejó la guerra a Simic fue aceptar, antes que la comodidad, la incertidumbre. Como extranjero la pregunta “¿quién eres?”, en boca de burócratas, acabó por revelarle una gran broma: la de la identidad. Pudo ver con humor el peligro de estar a un acento o a un trámite de no ser bienvenido en cualquier sitio. Sobrevivir era, a fin de cuentas, absurdo en un estado con aspiraciones policiacas. ¿Quiénes podemos ser en un lugar donde nuestras decisiones no cuentan? En las memorias de Simic él es quien no decide, un personaje secundario. Seguimos viviendo en dicho estado y en muchos países las condiciones son más que adversas. A veces pensar, sentir y desear bastan para descubrir nuestra condición de extranjeros. El silencio impuesto a nuestras acciones de libertad. A veces la poesía y sus juegos, como en la infancia, bastan para dejarnos ser enigmas. La interrupción del silencio abre otras ventanas.
҉
Chicago le brindó a Simic la imagen necesaria para sentirse como en casa: la de una América contradictoria. Al observar con detenimiento las dinámicas del lugar comprendió, pese a su fuerte atracción por el sueño americano, que la pesadilla de la que creyó escapar era universal. La pobreza, la fealdad, la injusticia le dieron la bienvenida tras el desembarco en el puerto de Nueva York aquél 10 de agosto de 1954.
҉
El silencio de los libros leídos a escondidas en la librería Doubleday, ubicada en la Quinta Avenida, donde Simic trabajó. El silencio envidia. El silencio fascinación de su juventud y presencia todavía anónima cuando asistía a los recitales, descifrando su destino en una esquina cualquiera al fondo de uno de tantos cafés neoyorkinos.
҉
El imán del humor me llevó a Tate y a Simic. Escritores diferentes pero cercanos. Ambos crean una combinación literaria fuera de lo común: poesía con humor. Ambos rescatan anécdotas, cuentan historias sobre el sinsentido de la vida y a veces fantasean. Tate elige tomar su distancia y, lejos del protagonismo, crea una colección de personajes ridículos, tragicómicos. Simic, a diferencia de él, usa un yo evocador de atmósferas, reflexiones y aventuras solitarias o compartidas. Ambos se burlan de la falsa erudición. Cada uno, en su noche oscura, escribe contra la seriedad de la experiencia. A mi parecer, Simic es más reservado. Una sonrisa sarcástica, torcida. Tate es más explosivo. Una risa burlona y astuta. Leyendo Una mosca en la sopa (2010), pienso que esto podría deberse a las distintas infancias y adolescencias que les tocó vivir. La guerra hizo que Simic se enfrentara al silencio de una forma que Tate, hasta donde sé, no conoció. Aturdido, en un ambiente de violencias, cercado por el miedo, jugó su soledad temprana en silencio por lo que, al crecer y escribir poemas, su expresión —aunque insólita— también es sobria.
La literatura de Simic es un silencio estrafalario. Pese a truequear pólvora que encontraba en la calle con otros niños después de los bombardeos en Belgrado, sólo por matar el tiempo, el humor de sus poemas no es explosivo en un sentido de risa expansiva —como sí lo es en algunos poemas el de Tate (“Un sonido como trueno lejano”, “Los animistas”, “El hombre del incienso”, por citar poemas incluidos en Río perdido, libro de 2003 que también traduje)—. Diferencias aparte, existe entre los dos una afinidad considerable. Se burlan como hacen los grandes cómicos: su pasión por la condición humana logran expresarla en una trama. Esa es su forma de filosofar, y el poema, su medio de expresión. Ambos nos cuentan historias donde la vida es como es: contradictoria, inexacta, incierta. Lo demás es para los moralistas, para los que se aferran a una verdad sospechosa:
Lo que comparten todos los reformadores y los constructores de utopías es el miedo hacia lo cómico. Tienen razón. La risa socava la disciplina y conduce a la anarquía. El humor es antiutópico. Había más verdad en los chistes que contaban los soviéticos que en todos los libros que se han escrito sobre la URSS (Simic, 2015, p. 86).
҉
Días después de la escritura del fragmento anterior, paseando por el laberinto del monstruo (los cuadernos que Simic publicó en la colección Umbrales de la editorial Vaso Roto en 2015, en traducción de Jordi Doce) encuentro la siguiente anotación: “Dicho por Tate: ‘Es una historia trágica, por eso es tan divertida’”.
҉
Todo tiene solución, menos la suerte.
҉
Crecer, para el poeta, será advertir la farsa: Es mejor ser nadie. No tomarse del todo en serio la tragedia, elegir el humor y a través de él cuestionar lo establecido. Es así como encuentra, en su condición de inadaptado, su identidad. Como Frankie, la protagonista infantil de la novela Frankie y la boda (1946) de Carson McCullers, Simic “sería un fenómeno”. En el circo del mundo. En el circo del poema. Desentonar a veces es un destino. Peligroso en tiempos bélicos. Y aun con todo lo terrible que hay en ser y sentirse extranjero, a muchos, como el mismo Simic, los acompaña la suerte.
҉
El silencio del domingo al amanecer. El silencio que rodea a Simic cuando se inclina sobre el papel y escribe: “creo que en mis sueños la gente camina con pasos apagados, porque no se escucha ningún ruido” (Simic, 2010, p. 144).
҉
Leer las memorias de Simic es divertido. La parte dedicada a hablar sobre su proceso creativo a través de los años es de una humildad deliciosa. El poeta como un payaso en el camerino, frente al espejo, desmaquillándose mientras nos cuenta su mejor chiste, el que intenta explicar por qué decidió sacarle brillo al lenguaje sin miedo a hacer el ridículo. Ese atrevimiento es el que lleva al escritor a interrumpir con palabras, una y otra vez, al silencio. Todo aquél que como Simic ha tenido el deseo de ser un “gran poeta”, corre el riesgo de no desconfiar de sus arrebatos poéticos, de lo que genera un ego mimado. Varios cometen el error de creer que todo lo que sale de su pluma es publicable. A Simic le gusta no sólo admitir sus errores; también se burla cuando nos cuenta cómo “a las noches de dicha creativa les sucedían días de náuseas” (Simic, 2010, p. 153). La relectura le reveló el absurdo de ciertas “iluminaciones”. Esos ensayos fallidos le mostraron el valor de la operación inversa: devolver al silencio aquellas palabras que una vez lo interrumpieron:
He tirado a la basura cientos de poemas a lo largo de mi vida, cuatro capítulos de una novela, el primer acto de una obra de teatro y unas cincuenta páginas de un libro sobre Joseph Cornell. Escribir poesía es el mayor de los placeres, pero también lo es hacer borrón y cuenta nueva (Simic, 2010, p. 153).
҉
Intoxicado de filosofía por las noches, Simic pasó su juventud rodeado de una ciudad “cada vez más silenciosa” (Simic, 2010, p. 231).
҉
En el insomnio cultivó toda su vida una relación con el silencio, a veces por necesidad y a veces por placer. Su oficio literario lo condujo a experiencias de inmersiva soledad, a silencios donde el ser se abisma: como Salvador Elizondo en “El grafógrafo” o Xavier Villaurrutia en sus nocturnos, Charles Simic confiesa: “Me veía contemplarme. Una experiencia muy rara” (Simic, 2010, p. 231).
҉
El silencio dichoso de un teléfono en una cabina francesa de policía que no suena, la felicidad de que “NUNCA PASE NADA” (Simic, 2010, p. 198). El silencio de los meses sin sexo y, por lo tanto, sin amor en Toul y Luneville durante el desempeño militar del poeta en Francia.
El silencio anterior de Simic limpiando letrinas a bordo de un buque de transporte de la segunda guerra mundial, mientras cruza el atlántico y se dirige a Alemania en compañía de 4000 soldados mareados.
El silencio de comer hasta sentirse como cerdo: manifiesto en la cacerola inmensa donde la tía Ivanka Bajalovic guisó alubias “para un regimiento”, o en la serie de pastelerías que Simic visitó con un amigo el 9 de mayo de 1950, cuando cumplía 12 años.
El silencio compartido.
El silencio de media familia borracha, entre ellos Simic, después de escuchar a uno de sus mayores recordar cómo, durante la guerra, se hicieron la vida imposible entre ellos a pesar de ser familia, porque no era suficiente tener a ocho bandos distintos lanzando bombas.
҉
La escritura prueba que el silencio deja huellas.
҉
La palabra eternidad aparece varias veces en los cuadernos de Simic. También los trenes cruzan en múltiples ocasiones las páginas de su laberinto y de sus memorias. Bajo el influjo de estas repeticiones, vino a mi mente un anagrama de “eternidad” y una metáfora que surge al unir ambas apariciones: el tiempo del poema es un tren de día que continúa su camino hacia rumbos desconocidos. Nos queremos subir a ese tren. Abajo está el horror de la Historia. Los cadáveres de una guerra oscura iniciada hace siglos. Necesitamos, en pocas palabras, un destino poético que se oponga a ese tiempo destructor cuidado por carceleros endemoniados.
҉
El silencio emotivo y reflexivo de Simic al sintonizar una emisora que reproduce vinilos de gospel mientras conduce “por una carretera del Oeste de Virginia”, que le ayuda a pensar en la diferencia entre el dios manifiesto en un coro y el dios “que se presenta o que no se presenta a los solitarios” (Simic, 2010, p. 220).
҉
Hace varios años escribí una frase que luego publiqué en mi cuenta de Twitter. Fue una de esas chispas que surgen a solas: las instantáneas del pensamiento. Para mi sorpresa, existe afinidad entre ella y algunas notas sobre lo divino escritas por Charles Simic que aparecen en las últimas páginas de sus memorias. Yo quería llegar, como tantas veces, a una conclusión sobre un hecho dramático cualquiera y, luego de un rato, saltó la chispa y escribí mentalmente: Lo más cercano a la verdad es la contradicción. No lo voy a negar, sentí alivio. Para qué darle tantas vueltas a las cosas. Eso debió sentir Simic al notar que, a pesar de no creer en dios, era un supersticioso. Él y yo, dos cabezas, contradicciones andantes. Había que ver lo absurdo, no evadirlo. ¿Iba a dejar que eso le quitara el sueño? Tal vez, pero no el sentido del humor.
҉
El principal mandamiento, por lo que Simic expresa en sus opiniones sobre religión, es no creer en nada pero crear.
҉
Un silencio: la luz del insomnio.
҉
El problema del místico y del poeta lírico: crear un puente que una, a través del lenguaje, la intemporalidad de los instantes de la conciencia con lo comunicable. Hacer de la presencia un tiempo no opresivo.
҉
Simic, al asumirse como un personaje secundario, saluda al lector de tú a tú. Ni su sufrimiento, ni su soledad, ni siquiera su conocimiento es superior al de sus semejantes. El problema es compartido. El sueño, pese a la singularidad del estilo, también. Si Simic fue un místico —¿y quién puede afirmar lo contrario?— aceptó como parte de su proceso poético la inmadurez.
҉
Pero ¿el poeta puede ser un místico inmaduro? Adorador de imágenes. Prófugo de la poesía. Prisionero del tiempo. Interrumpe el silencio porque no confía en la Historia ni en la humanidad. El poeta cree en el caos, pero deja que su yo asome al caleidoscopio del alma. Esa contemplación, en el caso de Simic, lo vuelve devoto de la memoria. En cierto sentido, el poeta es razonablemente peligroso. Su iluminación es sencilla: en el poema descubrimos distintos modos de relación entre palabras y cosas. La vida no es sólo los límites que nos imponen, las reglas que nos obligan a seguir. El poeta, siendo un personaje secundario, abre la boca. Ése es su atrevimiento. Sabe que frente a la creación atribuida a dios —la noche estrellada, el mar en calma, un amanecer contemplando la nieve—, las palabras fallan. Pero él habla a los suyos, los de su especie. Los que son capaces de sostener un libro y entrar en ese “solo instante” del que habla la mística: intemporal, de igualdad fraterna, donde tiene lugar cierta comunión inexplicable.
҉
La poesía nos dice hay silencios que no deben continuar.
Bibliografía:
Simic, Charles. (2010). Una mosca en la sopa. Memorias. Barcelona: Vaso Roto Ediciones.
Simic, Charles. (2015). El monstruo ama su laberinto. Cuadernos. España: Vaso Roto Ediciones.
Juana Adcock, Manca. Fondo Editorial Tierra Adentro, Ciudad de México, 2013, 91 pp.
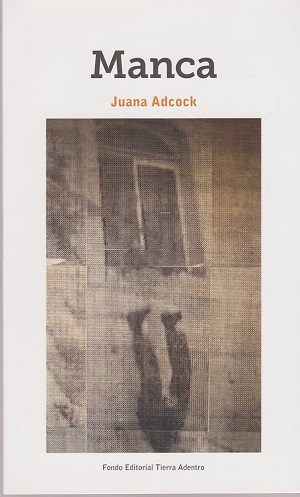
“El jueves pasado me levanté y decidí cortarme la mano. Lo vi todo muy claro y cuando veo algo muy claro no titubeo ningún segundo”, escribe Juana Adcock (Monterrey, México, 1982), poeta y traductora mexicana, en su poema “Manca”, el cual le da título al libro publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en 2013. ¿Cómo se escribe desde la ausencia o la imposibilidad? ¿Cómo se habla de la violencia sin romantizarla? ¿Cómo se puede escribir en un país donde sólo “hay cadáveres”? De manera muy precisa, pero también manca y ausente, el yo lírico del libro nos invita a preguntarnos por la naturaleza de la violencia, el lenguaje del horror, por “las palabras atoradas en la garganta”, según explica Adcock. México es un país que no se puede disociar de la violencia; pensar en México es pensar en la violencia, los desaparecidos, el desplazamiento forzado y, aunado a todo lo anterior, en la falta de justicia. ¿Qué hace una en un país sin verdad? Escribe poesía:
Todo es poesía: if i was truly listening el mundo sería
unbearable
El título del libro ya es, en sí, un manifiesto de algo que falta, que es imposible e ilógico. ¿Cómo va una a escribir, lo que sea, si fuera manca? Desde el principio del poemario, Manca se niega la existencia, se niega la escritura. El libro de Adcock es un libro de la negación, de lo arriesgado, de la zozobra, del desgarro de vivir en uno de los países más violentos del mundo:
Duele
Esta mano entumida de destiempo, predicciones
agrias, no sé para qué, de dónde, cuándo curando bo-
rrándote, resolviendo todo lo que nos duele vergon-
zosamente, lo que no fue tan malo ni tan largo ni tan
alarmante
Las imágenes que nos presenta la autora están mutiladas y algunas resultan incomprensibles. Porque eso es el horror, ése es el lenguaje del miedo; porque para la violencia, que resulta una constante, también hay un lenguaje que no responde a lo racional, que se parte, se quiebra y se deshace. Este libro, en palabras de Adcock, está influido por las vanguardias históricas y también de la estética neobarroca, que han hecho de la incompletud, del vacío y de lo inintelegible una práctica poética. Por medio de la mutilación de sus palabras, Manca busca la perplejidad y el asombro de su lector, pero también le parece necesario que éste trate de llenar los vacíos, que balbucee algo, que hable a pesar de que parecería mejor guardar silencio:
Y su voz
quemadura meteorito
estalla cascarón
metálico huevo
menudo inocente
que salió cocido
charca colorida un iris
salpicando la banqueta
me mataron ay a mis hijos
implora materno colgándose del faldón
militar golpe de culata
en el estómago y a salir vomitando
las recalcitrantes laderas
(Zambrano lo había previamente
pavimentado todo)
y nosotros nos callamos a lo uno solo
no vayamos a amanecer doblados
en un tambo sosa cáustica
astillas los huesos
espuma las vísceras.
Este libro es una implosión, una insistente pregunta desde lo incomprehensible; es un libro valiente porque, a través de las palabras, intenta intervenir en la cruda realidad a la cual no le alcanzan los datos para entender cuántos menos y por qué. Manca es un aullido y una desarticulación de nuestro lenguaje para decir: “del horror sólo se puede hablar así”. Para leer el horror hay que devenir cuerpo mutilado, al que le faltan y sobran las palabras. Porque, a pesar de que el libro es una revolución contra la violencia del silencio y la denuncia, hasta ahora las palabras no han sido suficientes para comprender nuestra propia deshumanización o para evitarla. Para Adcock, la no ficción resultó insuficiente para hablar de las atroces matanzas de los cárteles mexicanos. Para demostrar su poder y su fuerza, ante el gobierno, el pueblo y sus rivales, el narcotráfico empezó a exponer a sus muertos como si fueran trofeos. Y es aquí, en este momento, donde lo real se vuelve irreal. Por ejemplo, pensar que la personaje Daniela lleva la cabeza de su prometido en una charola, resulta convincente:
Daniela carga la cabeza de su prometido en una charola de cristal. Lo pone en la mesa ante nosotros; ea platiquen, yo me voy a bañar. Nos quedamos en el awkward moment, yes, yo vivo en Washington, yeah, yo soy traductora
Otro ejemplo de la saturación de imágenes violentas que nos rodean puede verse en el poema “Loro”:
Los cuerpos mutilados pasan a un lado con sus paraguas sus impermeables sus contenedores férreos y cristalinos.
Para Adcock, los contrastes eran necesarios para crear esta estética de la violencia y para reforzar su discurso poético, despojado y parcial; un discurso posmoderno fincado en la no racionalidad y en la imposición de otra normalidad en la que no estamos inmersos. Manca no es un poemario bilingüe: para su autora fue importante usar en inglés más allá de su migración lingüística porque, para conseguir el american dream, México se ha convertido en un campo de batalla. Además, la frontera entre México y Estados Unidos es lingüística, política y social. Tomar la lengua del fuerte para hablar, de manera atrevida, de la inestabilidad de ser un país de paso, de ser un laboratorio de drogas para Estados Unidos, es subvertir, así sea de forma simbólica, la agenda política o lo que siempre nos han contado. Es alterar la historia y contarla desde lo caótico de ser fronterizo:
Truth is structured like a fiction:
As if to teach me una lección, como si tomara
disciplinary action, the microphone fell
on my keyboard, breaking off
the accent key, chingándose
la tecla del acento, como para decirme:
Thou shalt renounce your own language
Manca es el cojo tratando de correr rápidamente, Manca es un tartamudo tratando de decir un discurso, Manca es regresar de la batalla con el cuerpo mutilado, hambriento, angustiado, con las palabras atrofiadas, harta y con ganas de más violencia. Manca es
renunciar a esta puerca vida por obra y gracia de tu propia magnanimidad. Morir a los 27, qué bendición.
Escribo desde afuera
testifico lo que veo, en donde existo
aquí está lo irreparable y
[
los días
el sudor
dos hombres armados
un tramo desierto
la tragedia
]
el ruego por auxilio
[de cuatro ganchos colgarán mis pies]
escribo desde afuera
incapaz de abarcarme.
Cuando hablan de mucosidad
de cerdos cubiertos en desperdicios, ballenas inmovilizadas
o garrapatas hinchadas hasta herirse
están hablando de ti.
Piensan en tu nombre al decir que temen un número en la báscula.
Piensan en tu espalda grotesca cuando tienen hambre.
“Todo menos ser ella”, dicen
El movimiento involuntario y espasmódico del asco
te señala.
*
Oír la voz del hambre como a un monje budista
y sentir la línea, el padecimiento que apesta y hace llorar
a los años de evolución que le tomo a tu estómago
aprender a decirte que algo le hace falta
**
La voz imperativa sobrevive, se acostumbra
a la soledad de los fragmentos que caen y significan
simpatía de tu boca
sobrevive a medias, apenas con jirones líquidos
pensados para posponer la desconfiguración del atasco
***
La técnica convierte al hambre en tiempo
el tiempo espera, el tiempo es paciente,
el tiempo carcome, el tiempo es infalible
el tiempo hace oír la voz, pero palabras son palabras
y el hambre sobrevive.
La idea de persona no nos toca a las gordas
nosotras somos
grasa encapsulada en los inocentes huesos
pobres
no han visto nunca la luz del sol
como mierda aplastada en la tierra
nos toca la carga idiomática del asco
la identidad y cultivo metafórico, eufemístico
del animal perdido en la ciudad
porque huyó antes del sacrificio
no somos personas, pero nos parecemos
tenemos el llanto bajo la carne
una historia del cuerpo
y el desconocimiento de qué tanto vacío podríamos ser
si quisiéramos ser algo distinto.
A las niñas nos dicen que los fantasmas son azules
y la fuente del atardecer es la comida que nos terminamos
también nos dicen que los coches pueden llevarnos lejos de casa aunque una no quiera
o que el amor debe durar para siempre
a las muchachas nos dicen que nuestro cabello debe medir no mucho-no tanto
que nuestra mayor meta debe ser el ser alguien en la vida
como si no fuéramos alguien cuando cantamos fuerte y bailamos
en un cuarto tapizado de flores
pero a las grandes
a las que llegamos a esta edad intermedia entre las arrugas y el dolor de rodillas
a nosotras ya no nos dicen mucho
entonces podemos cepillarnos mutuamente el cabello
mientras sacamos todo lo que no pudimos antes por estar tan llenas de otros
nos descubrimos la cara y vemos
al fin
quién estaba detrás de la voz ausente
llegamos hasta aquí
porque una de nosotras nos orilló a resistir el vacío
una de nosotras convirtió el llanto en un mar donde nos descubrirnos sirenas
como cuando éramos niñas y juntábamos las piernas para pensarlas aletas
a las grandes, insisto, ya no nos dicen mucho,
pero el silencio ha dejado de ser ausencia
y se convierte en lo que nosotras queramos.
Las grandes, nosotras, nos salvamos diariamente al decir
Tú
señalando nuestro pecho.
A Yolanda, Jaime y María
Si nos llenáramos de agua ante el miedo
de expulsar lo que nos define al herirnos
es probable que creciera un río capaz de alimentar aldeas
aunque el agua sea inaccesible a nuestra lengua
o tal vez
arrastrados por la negación
nos ahogaríamos
diríamos que no sabemos cómo llegó
toda esa agua
ahí
que nos inundamos de la noche a la mañana
como si una herida abierta
inadvertida
hubiera dejado pasar el agua
esta rasgadura no estaba
no somos esto que mata
que permite la negrura de la miseria
pero tal vez también
llegarían a nuestros ojos esas aldeas y agradecerían
el agua que cae y nutre y riega y limpia y sana
como si fuera un milagro
como si pudiera ser otra cosa
que un río desolado
con un fondo empobrecido de vida
si nos llenamos de agua ante el miedo de expulsar lo que por herirnos nos define
es probable que esas aldeas pronuncien la palabra río sin naufragio
es probable, insisto, que el agua hecha llanto
nos permita ser más que una herida abierta.
Habrá que bailar de nuevo
y ver si esta vez sí nos suena el ritmo.
Habrá que contemplar la luz
y ser sombra del otro.
En el sonido rasgado de esta soledad acompañada
habremos de encontramos bajo el agua
intercambiar aletas
y ver si hemos migrado.
Versiones del italiano e inglés al español de Mario Murgia
Milton escribió apenas veinticuatro sonetos. Cinco de ellos los compuso en italiano, lengua que admiraba y dominaba. Estos sonetos, más aquél considerado el primero que hubo escrito y que inicia con el verso “O Nightingale that on yon bloomy spray…” fueron concebidos cuando la moda de escribir poemas de catorce versos, al menos en Inglaterra, ya era cosa de otros tiempos. Sorprende quizá que Milton, a esas alturas del desarrollo poético inglés, haya echado mano de una forma ya asociada en su país no sólo con el siglo anterior, sino con varios de los temas más recurrentes de la poesía medieval: la rivalidad entre el amoroso ruiseñor y el cruel cucú, la doncella idealizada y hasta cierto punto inalcanzable, la veleidad y los embates del amor personificado, la admiración franca por el arte de algún bardo joven y modélico, como su carísimo compañero Charles Diodati, con quien intercambió misivas y versos durante muchos años.
Sin importarle en demasía los evidentes anacronismos, Milton decide abordar una modalidad creativa que le permite, por una parte, atender literariamente sus intereses lingüísticos en cuanto a dos lenguas modernas (el inglés y el italiano-toscano) y, por otro lado, ejercitar de manera flexible y sucinta algunas habilidades poético-retóricas que, en adelante, definirían poemas de alcances mucho mayores. Así, en la dúctil y sintética naturaleza del soneto, Milton halla el medio para ejercitar y perfeccionar, entre otros recursos, la caracterización poética de personajes entrañables o heroicos, la agilidad narrativa facilitada por los encabalgamientos pronunciados y una puntualidad descriptiva que, potenciada por el rigor prosódico, desemboca en una fluidez imagística notable. El Milton sonetista anuncia al Milton arrojado y contestatario que, en su poesía más grandilocuente, como la que se encuentra luego en El Paraíso Perdido, desmonta las convenciones de la tradición para luego reacomodarlas con singularidad evocativa y aguda proyección estilística.
—El traductor
II
Señora bella en cuyo nombre se honra
frondoso el val del Reno e hidalgo vado,
se considere todo un desgraciado
quien a tu esencia noble no enamora,
que dulcemente muéstrase virtuosa
sin su talante haberse trastocado,
o ese don que es de amor saeta y arco,
siempre en alto, do tu virtud aflora.
Cuando hablas muy ufana o fausta cantas,
que pueda hasta moverse alpestre leño,1
cualquiera evite en ojo o en oído
entrada, si de ti se encuentra indigno;
suprema gracia bien a aquellos valga
en cuyo con aquel amor se estanca.
II
Donna leggiadra il cui bel nome onora
L’erbosa val di Reno, e il nobil varco,
Ben è colui d’ogni valore scarco
Qual tuo spirto gentil non innamora,
Che dolcemente mostra si di fuora
De suoi atti soavi giammai parco,
E i don’, che son d’amor saette ed arco,
Là onde l’alta tua virtù s’infiora.
Quando tu vaga parli, o lieta canti
Che mover possa duro alpestre legno,
Guardi ciascun a gli occhi, ed a gli orecchi
L’entrata, chi di te si truova indegno;
Grazia sola di su gli vaglia, innanti
Che ’l disio amoroso al cuor s’invecchi.
XIX
Cuando mi luz ya considero muerta
a media vida, en este mundo oscuro,
y el talento, pecado si está oculto,
inútil queda en mí aunque mi alma quiera
al Creador con él servir y entregar,
si reclama al regreso, cuentas ciertas;
“Si nos niega luz, ¿pide Dios faena?”
digo tierno, mas templa la Paciencia
replicando aquel rumor: “Dios no clama
al hombre por trabajos, por ofrendas;
sirve bien quien Su fácil yugo lleva:2
Él es rey cuya voz a miles mueve
e impulsa sin cesar por mar y tierra:
también Le sirve quien, constante, espera”.
XIX
When I consider how my light is spent,
Ere half my days, in this dark world and wide,
And that one talent which is death to hide,
Lodged with me useless, though my soul more bent
To serve therewith my maker, and present
My true account, least he returning chide,
Doth God exact day-labour, light denied,
I fondly ask; but Patience to prevent
That murmur, soon replies, God doth not need
Either man’s work or his own gifts, who best
Bear his mild yoke, they serve him best, his state
Is kingly. Thousands at his bidding speed
And post o’er land and ocean without rest:
They also serve who only stand and wait.
XXIII
Creí mirar a mi difunta amada,
traída de la tumba como Alcestis,
devuelta por Alcides a su esposo
y pálida aunque libre de las Parcas.3
Mía, inmaculada tras el parto,
por vía de antigua Ley purificada,
conmigo pude verla recobrada,
la gloria de su vista limpia y clara,
y puros sus ropajes como su alma.
El velo de su rostro la ocultaba
si bien para los ojos de mi mente
su cara dicha y gozo reflejaba.
Mas ¡oh!, quiso abrazarme y desperté,
mis sombras ya repuestas por el alba.
XXIII
Methought I saw my late espoused saint
Brought to me like Alcestis from the grave,
Whom Jove’s great son to her glad husband gave,
Rescued from death by force though pale and faint.
Mine as whom washed from spot of child-bed taint,
Purification in the old Law did save,
And such, as yet once more I trust to have
Full sight of her in heaven without restraint,
Came vested all in white, pure as her mind:
Her face was vailed, yet to my fancied sight,
Love, sweetness, goodness, in her person shined
So clear, as in no face with more delight.
But O as to embrace me she inclined,
I waked, she fled, and day brought back my night.

1 Milton se refiere aquí al hecho de mudarse, por inspiración de la señora Emilia, de la lengua inglesa a la toscana. Pietro Bembo, en Prose della volgar lingua (1525), sostiene que los escritores toscanos del siglo XIV son el paradigma de la virtud literaria.
2 Mateo 11:30: “… porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga”.
3 En el drama Alcestis, de Eurípides, Heracles (Alcides) salva de la muerte a la velada princesa para devolvérsela a su esposo Admeto. Las Parcas personifican el destino (Fatum) en la mitología romana y controlan la vida del hombre desde su nacimiento hasta la muerte.
Cecilia Pavón, Un hotel con mi nombre, Mansalva, Buenos Aires, 2012, 160 pp.
Es un lunes de marzo de 2023. Llevo media hora buscando Un hotel con mi nombre, de Cecilia Pavón, en la Biblioteca Vasconcelos. Sólo hay un ejemplar: 861A, P39, H67. No está donde —según yo— debería estar. Antes de irme y renunciar, pido ayuda a uno de los bibliotecarios. Regresa unos quince, veinte minutos después: lo trae. Me lo da. “Un día que tengas tiempo, te voy a enseñar a buscar”. Nos sonreímos y hago el trámite de préstamo a domicilio.
*
Publicado en 2012 por la editorial Mansalva, el libro reúne, como dice en la tapa, toda la producción poética anterior —¿Existe el amor a los animales? (Siesta, 2001), Virgen (Belleza y Felicidad, 2001), Un hotel con mi nombre (Del Diego, 2001), Caramelos de anís (Belleza y Felicidad, 2004) y Poema robado a Claudio Iglesias (Vox, 2009)— y los hasta ese momento inéditos Hoy vi un cuadro y Cada día es único aunque parezca igual.
*
La copia de la Vasconcelos fue una donación. Tiene notas de su anterior dueña. (¿O dueño?) En la primera página, la del título: “las cosas son en tanto pueden ser sentidas” y “tiene que ser algo propio para ser verdadero”. En la última, la del colofón: “nos vemos el próximo viernes”, “queremos contar nuestra historia, no ser ninguna cifra”, “aquí no sentimos pena de ser quienes somos”, “este espacio”, “reina del caos”.
*
¿Sobre qué escribe Cecilia Pavón (Mendoza, Argentina, 1973)? Sobre el amor (“pienso en el amor como en un departamento / de qué barrio? / de cualquiera / en una ciudad grande” dice, así, un solo signo de interrogación, en el poema sin título que empieza con “En la tarde, por la Boca…”). Sobre los chicos (“mi novio mide 1,92 es rubio, de ojos celestes y lleva sólo ropas claras. Sus parientes son ricos y dice que me amará para siempre” dice en –por supuesto que ése sería el título– “La vida me sonríe”). Sobre la literatura (“para mí la Literatura es mi cuerpo / Para mí la Literatura es mi madre”, en “Para mí la Literatura”). Sobre la noche de Berlín (como en “Querida Kathrin”, en “Berlín” o en “Trendy Armée”). Sobre que alguien encadenó su bicicleta a la suya y nunca más regresó (en “Bicicleta robada secuestrada”, de casi cinco páginas). Sobre un mundo que a veces entiende y a veces no (como en “Vacaciones”). Es decir, sobre la vida cotidiana: “todo lo que escribo es sobre mi vida cotidiana” (Pavón en Schell, s/d).
*
Es de noche y son los noventa y Cecilia Pavón baila música electrónica en algún sótano de Berlín.
*
En la poesía de Cecilia hay temas difíciles —como el aborto (en “Madre”), el fin del mundo (en “El festival de las lágrimas”), las drogas (“junto a Gonzalo, vestido de jeans / tomó drogas para caballos (…) ¿Por qué tomaste eso, Gonzalo? / Para probar, sólo para probar” en “Gonzalo”) o el suicidio (“la idea del suicidio me resulta tan extraña y absurda como la idea de cortarse un brazo, o como la de vaciar mi placard y regalarle toda mi ropa a los pobres” en “La Primavera, el renacimiento de todas las cosas”)—. Pero la forma de tratarlos, de acercarse a ellos, es siempre tierna, a veces incluso ingenua.
*
Porque la poesía de Cecilia es eso, tierna: así es “Río de emociones”, cuando dice “el sábado sentí que los hombres / eran como una bolsa cosida a la que se le hace / un tajo y salen mariposas”; así es “Deseo”, cuando dice “todavía recuerdo el momento en el que el amor parecía posible”; así es “Art Décó”, cuando dice “(los poemas más bellos se me ocurren dos segundos antes de dormirme / y siempre los olvido)”, y así es “Defensa de la música pop”, cuando dice “todas las canciones de amor me gustan”.
*
Cecilia desea (en “Nuevo libro” dice: “quemaría todos los libros de poesía / por una tarde de sol en tu pileta / hoy voy a dormir sin sábanas / recordando una de las tardes que pasé allí / (…) “perderse en el torbellino de mi deseo”), pero sobre todo se pregunta por el deseo; en “La gran señora” escribe: “debería saber que el deseo / es siempre una enfermedad / quisiera investigarlo, al deseo, / y descubrir la brujería que hay detrás de él / quisiera partirlo en dos / —como a una anguila— / y ver que no se parece en nada / a lo que yo pienso que es”; en “Deseo” se cuestiona: “¿cuántas formas de deseo existen? ¿puede ser que tantas?”
*
Es 1999 y Cecilia Pavón y Fernanda Laguna fundan, en alguna esquina del barrio de Almagro, Belleza y Felicidad: editorial, librería, galería y “tienda de chucherías”. Publican plaquettes hechas con grapas y fotocopiadoras que llevan títulos como “I <3 you don’t leave me” (de Fernanda Laguna) o Hice todo porque me mires (de Dalia Rosetti), entregan los libros en sobres de náilon con un juguete minúsculo de regalo, reciben a Rosario Bléfari y a César Aira y a Gabriela Bejerman, organizan exposiciones y performances y lecturas de poesía (Gigena, 2019).
*
Los poemas de Cecilia Pavón parecen mensajes de texto o entradas en la app de notas, pero eso sería imposible: la mayoría los escribió a finales de los noventas y principios de los dosmiles, cuando typear tantas palabras habría sido una tarea digna de entrar en los doce trabajos de Heracles. Diciéndolo de otra manera, su poesía es actual: la podrían haber escrito mis amigas, se parece a lo que se escucha hoy en los micrófonos abiertos de poesía.
*
Como –casi– siempre, la mejor brújula para su poesía la da la propia poeta: para Cecilia, “un poema es cualquier cosa” (“Nuevo libro”) y sus poemas son “como galletitas / de canela mal horneadas, / unas galletitas que una mujer / que no sabe nada de cocina / decide hacer un domingo por la tarde / cuando no tiene que ir a trabajar” (“Hoy vi un cuadro”). Dan esa sensación: la de algo que surge de pronto y se escribe “máximo en media hora” (Pavón en Halfon, 2020), de algo que se hace, sin haberlo planeado, sin pensarlo tanto, un domingo en la tarde en el barrio de Once sur.
*
Los poemas de Cecilia son medio cuentos, como sus cuentos son medio poemas. Es 2015 y le dice a Valeria Tentoni: “si me pongo a pensar no hay tanta diferencia entre el poema y el cuento” (Pavón en Tentoni, 2015); es 2020 y le dice a Mercedes Halfon: “siento que de alguna forma los cuentos son poemas más largos” (Pavón en Halfon, 2020).
*
Cecilia dice que “uno siempre está escribiendo el mismo poema” (Pavón en Yutse, 2016) y que “escribir un buen poema es mejor que comprarte un par de zapatos nuevos” (Pavón en Halfon, 2020). Que “la poesía es hablar con un gas” (“No quiero hablar con humanos”), “como la miel” (“Miel”). Que “un poema es algo negro e iridiscente” (“Fragilidad de los miedos”).
*
Es un domingo de abril de 2023. En la Ciudad de México es primavera y en Buenos Aires es otoño: en las dos, llueve. Cecilia Pavón tiene 50 años. Desde Un hotel con mi nombre (2012) ha publicado, sobre todo, cuentos. En junio saldrá Diario de una persona inventada, su poesía reunida de 2001 a 2023 bajo el sello de Blatt & Ríos. Sube una selfie: usa lentes, gorro, gabardina rosa y sombrilla de flores.
Bibliografía
Gigena, D. (2019). “A 20 años de Belleza y Felicidad, la farmacia de Almagro que se volvió cabaret artístico y enclave cultural”. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/cultura/a-20-anos-belleza-felicidad-farmacia-almagro-nid2309502/
Halfon, M. (2020). “Todos los cuadros que tiré”, los cuentos íntimos y cotidianos de Cecilia Pavón. Página 12. https://www.pagina12.com.ar/255300-todos-los-cuadros-que-tire-los-cuentos-intimos-y-cotidianos-
Schell, F. (s/d). “Todo lo que escribo es sobre mi vida cotidiana”. Entrevista a Cecilia Pavón. Revista de Los Jaivas. https://revistadelosjaivas.com/cecilia-pavon/
Tentoni, V. (2015). “Las cosas geniales le pueden pasar a cualquiera”. Entrevista a Cecilia Pavón. Eterna Cadencia. https://www.eternacadencia.com.ar/blog/contenidos-originales/entrevistas/item/las-cosas-geniales-le-pueden-pasar-a-cualquiera.html
Yutse, G. (2016). ¿Qué es la poesía? #16 – Cecilia Pavón: “La poesía es algo abierto, no un producto al que se le puede hacer marketing”. La Primera Piedra. https://www.laprimerapiedra.com.ar/2016/07/la-poesia-16-cecilia-pavon/
Versiones del alemán al español por José Luis Gómez Toré
Coral del hombre Baal
1
Cuando en el blanco seno de su madre crecía Baal
Ya era el cielo tan grande y silencioso y pálido
Joven y desnudo y en extremo asombroso
Como a Baal le gustaba, cuando vino Baal.
2
Y siguió el cielo así en el goce y la pena
Aun cuando Baal dormía, feliz, sin poder verlo:
Por la noche, violeta, y borracho, Baal
Al alba, sobrio; aquel, color de albaricoque.
3
Entre la vergonzosa multitud pecadora
Baal yació desnudo y, en paz, se revolcó:
Sólo el cielo, pero siempre el cielo
Poderoso cubrió su desnudez.
4
Todos los vicios son buenos para algo
–Dice Baal–. También aquel que los comete.
Ya se sabe que los vicios son lo que se desea:
Escoged dos: ¡que uno es demasiado!
5
No seáis tan perezosos y tan flojos
¡Pues gozar no es, por Dios, nada fácil!
Se necesitan miembros fuertes y también experiencia:
Y estorba a menudo un vientre grueso.
6
Parpadea Baal al ver los gordos buitres
Que en el cielo estrellado esperan su cadáver
A veces se hace el muerto. Un buitre baja
Sin decir nada, Baal se cena un buitre.
7
Bajo sombríos astros en el valle de lágrimas
Baal, haciendo ruido, pace los anchos campos.
Cuando no queda nada, sin prisa baja Baal
A dormir, mientras canta, al bosque eterno.
8
Y cuando se ha mudado Baal al seno oscuro:
¿Qué es para él ya el mundo? Se quedó satisfecho.
Tiene Baal tanto cielo bajo el párpado
Que todavía, muerto, bastante cielo tiene.
9
Cuando en el seno oscuro de la tierra se pudría Baal
El cielo era aún tan grande y silencioso y pálido
Joven y desnudo y en extremo asombroso
Como a Baal le gustaba, cuando había un Baal.
Leyenda navideña
Hoy que es la Nochebuena
Nos sentamos los pobres
Dentro de un frío cuarto.
El viento entra y se marcha.
Querido Señor Jesús, ven con nosotros:
Mira que Te necesitamos de verdad.
Nos sentamos hoy alrededor
Como en los oscuros tiempos paganos.
La nieve cae sobre nuestros huesos:
La nieve quiere entrar a toda costa.
Nieve, entra con nosotros, ¡y no se hable más!
Tú tampoco tienes sitio alguno en el cielo.
Preparamos un aguardiente
Así hace menos frío y se lleva mejor.
Un recio aguardiente preparamos.
Sin rumbo, entre las chozas, ronda una gruesa bestia.
Ven, bestia, con nosotros: date prisa.
Hoy tampoco tenéis un establo caliente.
Metemos la chaqueta en el fuego
¡Entonces todos tendremos más calor!
Entonces casi se quemarán las vigas.
Tendremos frío sólo a la madrugada.
Ven, querido viento, sé nuestro invitado:
Porque Tú tampoco tienes un hogar.
Segundo final de cuatro cuartos
Señores que enseñáis que seamos honrados
Y cómo evitaremos el pecado y el crimen
Primero debéis darnos de comer
Luego podéis hablar: comencemos por eso.
Los que amáis vuestra panza y nuestra honestidad
A ver si os enteráis ya de una vez:
Podéis darle todas las vueltas que queráis
Lo primero es zampar y, después, la moral.
Lo primero es que los pobres también puedan
Cortar su trozo del pastel.
Pues ¿de qué vive el ser humano? De atormentar sin pausa
Al ser humano, de robar, asaltar, ahogar y devorar.
Sólo así vive el ser humano, olvidando del todo
Que, sin embargo, es un ser humano.
Señores, no seáis unos ilusos:
El ser humano sólo vive del crimen.
¿Nos enseñáis cuando debe una mujer
Levantarse la falda y apartar la mirada?
Primero debéis darnos de comer
Luego podéis hablar: ¡comencemos por eso!
Los que os guardáis el goce y nos pedís pudor
A ver si os enteráis ya de una vez:
Podéis darle todas las vueltas que queráis
Lo primero es zampar y, después, la moral.
Lo primero es que los pobres también puedan
Cortar su trozo del pastel.
Pues ¿de qué vive el ser humano? De atormentar sin pausa
Al ser humano, de robar, asaltar, ahogar y devorar.
Pues así solo vive el ser humano, olvidando del todo
Que, sin embargo, es un ser humano.
Ay, señores, no seáis unos ilusos:
El ser humano sólo vive del crimen.
Sobre la denominación de emigrantes
Siempre me pareció falso el nombre que nos dieron: emigrantes.
Eso quiere decir expatriados. Pero nosotros
No abandonamos una patria por decisión propia
Escogiendo otro país. Tampoco emigramos
A un país para permanecer allí, quizás para siempre.
Sino que huimos. Expulsados es lo que somos, desterrados.
Y no podrá ser un hogar, sino exilio, la tierra que nos acogió entonces.
Así que nos sentamos intranquilos, lo más cerca posible de las fronteras
Esperando el día del regreso, acosando a cada recién llegado
Con preguntas, no olvidando nada y no renunciando a nada
Y tampoco perdonando nada de lo ocurrido, no perdonando nada.
¡Ay, la calma del Sund no nos engaña! Hasta aquí llegan los gritos
De sus campos de concentración. Nosotros mismos somos
Casi como rumores de crímenes que hubieran escapado
Por la frontera. Cada uno de nosotros, al cruzar
Entre la multitud con los zapatos rotos
Es testigo de la infamia que ahora cubre nuestra tierra.
Pero ninguno de nosotros
Permanecerá aquí. La última palabra
Todavía no ha sido dicha.
Una película del cómico Chaplin
A un bistró del Boulevard Saint-Michel
Vino en una lluviosa tarde otoñal un joven pintor
Bebió cuatro, cinco de esos aguardientes verdes y contó
A los aburridos jugadores de billar un estremecedor reencuentro
Con una amante de antaño, una delicada criatura
Ahora esposa de un adinerado carnicero.
“Rápido, señores míos”, imploró, “¡por favor, la tiza
Que usan para su taco!” Y arrodillándose en el suelo
Intentó, con mano temblorosa dibujar su imagen
A ella, la amante de días ya idos, desesperadamente
Borrando lo que había dibujado, comenzando de nuevo
Deteniéndose otra vez, mezclándolo con otros rasgos
Y murmurando: “Ayer todavía me la sabía de memoria”.
Los clientes, entre insultos, tropezaban con él. Enfadado el dueño
Lo agarró del cuello y lo echó, pero en la acera él
Negando con la cabeza, no dejaba de perseguir con la tiza
Los rasgos que iban desvaneciéndose.
* Poemas pertenecientes a No pudimos ser amables. Antología poética (1916-1959) de Bertolt Brecht (Galaxia Gutenberg, 2023). El PdeP agradece al traductor José Luis Gómez Toré y al sello español esta muestra.
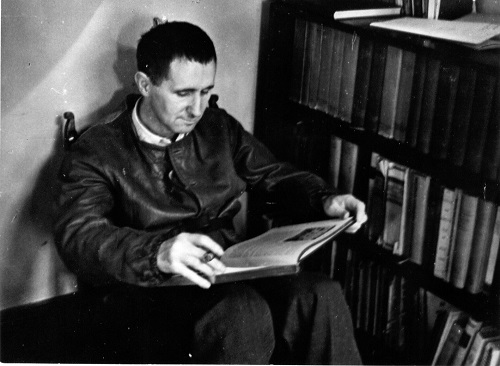
Entrevisión
Sin poder juntar los hatos
porque de ésa no te vas más
qué me venís a hablar de duelo sano
cuando la melancolía no te deja,
encepada en una cama tranca,
inclinarte ni a la soledad de toda despedida.
El cuerpo torcido en yacente cara
equipárase pero con cuál sueño
en la cuaternaria agonía secreta
de lo que nunca supimos ni sabremos.
Un silo, una casa, el pasto raso, la mano atragantada de evitares, el primordial deseo de arder amor
tapados por unas luces violentas y doradas de reyes egipcios que desviaban todo cuanto…
Qué paredes tercas qué caritas dulces
qué cargas acumuladas en la vez
torva vez de último intento de apego y sentencia
apuntada a un nunca más incrédulo
para dejar suspendida como telas bambalinas la nuda verdad.
La nuda verdad
¿Se llora el cuerpo ausente, se habla al alma figurada?
¿Se encuentra el silencio entre ambos tallado
concreto como roca y madera sin cortar
inasible como aire viento suave o huracán
rojo vivo como fierro para herrar
corriente como agua que ha de repetir segura su ciclo habitual
entre cielo y tierra, volcanes, nube y mar?
Ruido sordo en procesión al matadero
Escuchen la música de los tiempos
por encima y alto de los días del moho y el cartílago.
Caminaban con aquel paso lento que llevan las letanías en el mundo
no se veía nunca el mojón de la llegada
o una puerta cancel para golpear
contra las rejas calientes o la cerradura quitada
no había sendas o ríos o azar.
Caminaban con aquel tropiezo que tienen los percutores,
muy apartadas las losas desnudaban las casas sus interiores
y era el hormigón o hierro puro esqueleto inclinado
queriendo y no, caer sobre el paso ya poblado
de piedras, gente y otras gruesas de cemento o metal.
Caminaban siempre, y hasta nunca fuera sinfonía
acorde como le dicen celestial porque mucha tierra había
de la peor, de la más desigual.
A rastras por perdurar sin música de tiempo
apenas si se retoba una sustancia animal.
El sentido de la descripción
El Objetivo mira crecer una planta
Fija en lo inmutable una cifra del pájaro
Desasido el sujeto sigue en su vacuo contemplar
sucedidos, trabajos y casos
horizontales pasos, riñas, fiascos
que nunca lo han de alterar
Objetivo el sujeto en otra parte
cava gritos y pronombres y dice que instila verdad
Erigida su casa de cemento pintarrajea
inverosímil deseo de protagonizar
Asordinado impasible describe
con objetiva logicidad el fingido aprender
Y bien conoce que no es lógica ni sentido ni razón
lo que al pájaro y la planta atañe
sólo un paraguas andrajoso
disfrazado de imparcialidad.
Los altares del infierno
¿Valen dos pies temblantes
diez dedos atiborrados
de rastreros elementos?
¿Vale la ingente fatiga
en la ajena calle tirada?
¿Valen gesto piadoso condolencia
sin fehaciente bendición
rezo menor al suelo
estampados en el hondo resoplar?
Ante los altares del infierno
en tierra firme, agua y pedregal
vale seguir otras horas y qué más
solo in mente la rutina
la cumplida inercia de durar
No hay sombras largas
Abatís hoy día tu sombra
Todavía
Y no te da rabia ni remordimiento alguno
ejercer y brotar
exaltarte y dejar
todo el tronco avaricioso de hojas
Que hoy por hoy andan amarillándose
para cumplirnos nueva estación
de presagios múltiples
por más que sigas desluciendo el movimiento del mundo
como si nos faltaran las revueltas.
La noche mojada
No lava nadie el mundo cuando llueve
Se empañan los vidrios de densa gota
Las naves son naves irredentas y chorrean
Las filtraciones llueven agua en las casas
El agua inunda sin catálogos que la contengan y el barrial
urge de asquerosas huellas las calles sobrepasadas
de tanta y tanta humedad gelatinosa
y por los arrabales se disfruta de su mugre cuando
pisar es achancharse en el fango más atroz.
Maldita, que andás mojando, donde no te corresponde
Qué mentira fatua dice tu caer envalentonado
a hacernos cuál espesa misiva de melancolía y tierno.
No nos vengas lluvia, no nos vengan melancos padres
con sus felices o tristes lluviecitas
Estamos excesivos lejos de sus cielos
Para nosotros, los hijos desnutridos
de estirpe cobertora
la lluvia es nomás, sin pena ni gloria
un inmundo charco en el que no pudimos
ni podremos quizá nunca chapotear.
Apurar cielos pretendo
Estribos, bridas mansas, nodular.
Todavía no se peleaban el destino y la libertad
juntos cabalgaban mi madero, sin medida su hablar
El miedo huyó conmigo o el ángel se lo llevó
por tanto no pude escapar del cerrojo
la llave perdida desde antes de cegar
Cuál error tendría tal polen
Qué bifurque variedad o modo
Si esto no fuera lo que debía habitar
Si esto no fuera lo que quería evitar
Qué humo
Ah, el amor, las elecciones, lo que fue toda la andamia, la jugada, la más válida y sapiente
Serpiente en arena movediza escenario de cartón pintado barro sin alfarero
Cantó tres veces el gallo la luna nueva ni mosqueó
No podemos decir que fuera andaba ululando la verdad
No podemos decir que fuera que fuese hubo sido habría de
Qué mayor parte
Qué humo
Malditos para siempre mercaderes de la ley por mojarnos los rescoldos
Brasitas quemadas sin leña
Qué porquería a consumir nos han dado para rumiarla como vacas obedientes.
Negaciones
Raíces hundiéndose y a la vez pugnando hasta abrir la superficie de la tierra dentro de la que debería vivir por raíz para abajo
No se aguanta el humus negro y oscuridad, por eso se fuerza como parturienta a que asome el tallo que requerido niega y reniega el brote inicial

1
No es sencillo enviar una postal desde el paraje de los sueños. La tinta se abrasa, roja como el incendio vegetal de un ocotillo; los carteros detienen su marcha, transformados en greñudos árboles de sotol. Esa noche, en mi insomnio alucinado, vagaba por una montaña en busca de una amiga, que decía encontrarse en el mismo punto del desierto. Recorría piedras y mezquites con los ojos, en vano. Así era aquel lugar: el tiempo parecía distorsionarse, creando mundos paralelos, cercanos y a la vez inaccesibles. Aplastada por el calor, me sentaba en una roca. Para pasar el rato, trataba de dibujar en mi cuaderno un samandoque, los tallos verdes y rojos agitándose como antenas de insecto. Si el desierto está vivo (y en mi sueño lo estaba), entonces sabe todo sobre sus visitantes: la humedad que desprende el cuerpo, el peso de una huella entre las rocas. Cerca de mí, un paloverde azul respiraba por la corteza. Podía escuchar al sol entrando y saliendo por las ramas con un zumbido. Lo cierto es que no tenía idea de hacia dónde dirigirme. De pronto, el canto de un pájaro me arrancó del ensimismamiento. El desierto estaba ahí, conmigo, aguardando.
2
Recorro con C. el legendario Segundo Barrio, uno de los distritos latinos más importantes de Texas. A mi amigo, la historia de la frontera no le interesa mucho: “Por ahí hay una iglesia”, señala vagamente. “Creo que ahí hay un mural…” Yo, en cambio, apenas puedo disimular mi entusiasmo. Cumplo con los pasos tradicionales: visitar las tiendas de ropa, tomarse una selfie frente a la vecindad donde Mariano Azuela escribió Los de abajo, imaginar a los pachucos recorriendo las calles, ataviados con zoot suits. Frente al Ruidoso Market nos rebasa un grupo de cholos; miro de reojo sus brazos cubiertos de tatuajes bajo las camisas a cuadros. El mismo look abundaba en el call center de metro Revolución, recuerdo. No es lo único paralelo que descubro con la ciudad-monstruo: letreros de “se renta” en las ventanas de pequeños edificios me hacen sospechar que los precios han empezado a subir, como en todas partes. De pronto, C. se detiene frente a una casa. “Ah, eso dicen que es importante”, señala. Atrás de la reja se encuentra una placa con una foto en blanco y negro: “Este es el sitio de la residencia de Teresa Urrea (1873-1906), curandera influyente y legendaria”. “Antes estaba abierto”, recuerda C. “Había una virgen y la gente le traía velitas, pero lleva meses así”. Mientras comemos en una fonda, investigo sobre aquella mujer de origen indígena —no se sabe si mayo, yaqui o tehueco— que hacía premoniciones después de entrar en un estado cataléptico, y cuyo sudor era codiciado por despedir un olor a rosas. Acusada de inspirar rebeliones en Tomochi y Navojoa, tuvo que exiliarse en Texas durante la dictadura de Porfirio Díaz. En la noche, sueño que yo también tengo que huir y esconderme. Camino por corredores estrechos, como si la ciudad fuera un solo edificio de confusa arquitectura. Al fondo de un pasillo, una mujer baja, de cabello lacio, me mira fijamente.
3
La camioneta avanza, tanteando, por la terracería. “¿Van al desierto?”, pregunta un hombre apoyado en una cerca de alambre. “Aquí es terreno privado. Regrésense por donde mismo y dan vuelta a la izquierda”. Esa mañana, muy temprano, mi celular vibró con un recordatorio: “Nos vemos a las 10. No desayunes, iremos por burritos”. Siguieron los preparativos a toda prisa: vestirse, buscar el pasaporte, tomar el camión que para en el Puente de Santa Fe. Del otro lado esperaba mi amigo P. con su novia y su proverbial chamarra de las Chivas. “¿Todo bien en el cruce?”, pregunta. “No piden nada”, respondo, “nomás cincuenta centavos. Ni siquiera revisaron mi mochila”. “Claro”, dice P., “salir de Estados Unidos es fácil. Lo difícil es entrar”. Para darnos la bienvenida a Ciudad Juárez, un policía nos detiene en el camino por exceso de velocidad; tenemos la sensación de estar siendo atracados. “Yo no doy mordidas”, explica P., un poco apenado, mientras esperamos a que el hombre de la moto azul termine de hacerse güey atrás del coche y nos dé la multa. Finalmente —después de unos burritos con chicharrón, una parada en el Oxxo y media hora de carretera—, llegamos. Las dunas de Samalayuca se extienden frente a nuestros ojos como una vasta escenografía, un paisaje deshabitado que se extiende por kilómetros y kilómetros. En el desierto, ¿es posible hacer las veces de cronista? ¿Qué inventariar sino las bromas nerviosas de quienes practican sandboarding o el paso de las cuatrimotos dibujando espirales en las dunas? Abandono mis pretensiones: me dedico a saltar y hacer ruedas de carro igual a una niña en un inmenso arenero. El desierto: un espejo. Redundancia mineral, líquida fantasía. “Esto fue un mar hace millones de años”, aclara P., como si leyera mis pensamientos.
4
Llevan mochilas, bultos, cobijas. Perfilados por el LED rojo de los camiones de pasajeros, sus contornos cobran un aura espectral. En grupos, habitan las horas con lo que tienen a mano: anécdotas, llamadas telefónicas, una bolsa de papas fritas compartida entre seis personas. Otros tienden sus casas de campaña, o dormitan en la banqueta. Camino entre los baños portátiles y los botes de basura, evitando las patrullas que cercan la calle. Al fondo, el techo del gimnasio del Sagrado Corazón forma un triángulo, bajo el cual un cristo pintado parece sostener una lámpara blanca. Alrededor de la cruz se agrupa una mezcla curiosa de personajes: la virgen, el cura Hidalgo, Azuela, Pancho Villa, una familia cruzando el río… Reporteros con ropa oscura y lentes de marca graban la escena: “Al abrigo de los murales de Segundo Barrio, decenas de migrantes esperan a que las autoridades decidan su suerte”, relata con dramatismo una joven de pelo rubio. Frente a ella desbordan voces cargadas de mar dulce, caribeño. Me pregunto cuántas veces la humanidad ha vivido así, habitando lo provisional. Media hora antes, me encontraba haciendo fila en Ciudad Juárez, observando el microcosmos de policías, vendedores de amarantos, transeúntes y automovilistas habituados al ni de aquí ni de allá. Como una utópica postal, se extendía frente a la aduana el skyline de la ciudad de El Paso, visto desde Ciudad Juárez. El otro lado, al que nunca se llega del todo.
5
Soñé que estaba de paso. Me encontraba en el aeropuerto, acodada en una mesa de metal. Llevaba una maleta pequeña, de mano, sujeta entre los muslos. Miraba con tedio los horarios, que desfilaban en una pantalla frente a mí, demasiado rápido para ser descifrados. No tardarán en llegar, pensaba. Un instante después irrumpió en la sala un grupo de chicos flacos y andróginos, cuatro o cinco. Tenían pinta de poetas. Unos llevaban saco, otros vestían de negro. Todos estaban despeinados. Me saludaron, aunque no los conocía, y por un momento sentí algo así como un alivio. Hablaban al mismo tiempo, agitados, como si estuvieran a mitad de una gran aventura. Cerca de ahí, explicaron, se encontraban las líneas de tren, “las líneas que llevan a todas partes”. La Ciudad de México quedaba a tres horas. Y los boletos costaban sólo unos centavos. “Es el mismo tren que lleva a Chicago”, dijo un chico. “El mismo que usaba Pancho Villa”, agregó otro. En el sueño, todo sonaba lógico y relativamente sencillo. Pero los chicos seguían hablando y sus palabras adquirían una textura de tinta china, se expandían hasta convertirse en rieles que se enlazaban unos con otros en todas direcciones. De pronto, aquello cesó; los chicos se despidieron, apurados a seguir con su aventura. Yo me quedé ahí, indecisa, escuchando el silbido del tren acercarse.

¿Cuánto pesa el corazón de una alcachofa?
Olí a mi hija recién nacida y quise engullirle la frente.
Pensé en el micro hornito, en el mundo de mi polly pocket,
y la amé como amé a mi primer tamagotchi.
Metí mi pezón en su boca y lo escupió.
No sabe comer, no sabe respirar,
soy yo disuelta en los ojos adentro de un huevo.
Todas las mujeres me dijeron cosas
que absolutamente nadie les preguntó.
Imagino que imaginan que todo se moría
conmigo o lo mataba.
Era una almendra viva en una piscina de leche.
Nutrí. Por fin alguien realmente me comía.
Aprendí a desprenderme de mí ávidamente,
como una quebradura del sol, me derramo.
Rumores de un nuevo lenguaje entre flores de algodón.
Me lleno con lo que respiro, pintada de crayones
mido tus pies, encarno tu mirada ciega
en el principio de mi canto
para que todos dentro y fuera del hospital sepan
que esta paz donde floto contigo
es insuperable.
Te juro que esto no es un amarre
Ponerme la ropa de mi novix es un statement sentimental,
una corriente política
en la que traigo sus calcetines de Pikachu para guiar mis manos
y pintarme con esquirlas en un Nintendo 64.
Este suéter de Venom porque el pecho también se me llena de ira y de musgo
que se extiende en todos cuando maldigo.
Maldigo y deseo que se te rompan las creencias como un plato.
Que se vuelque la estirpe contra los riñones y el hígado de quien te mire.
La corriente de agua me lleva por un tobogán de caracol.
Río.
Porque sé que dormiré hoy con tu playera de Deep Purple
y me encontrarán despierta mientras yo me hundo en el espacio con las ventanas abiertas.
Iguana de río en la Laguna del Carpintero.
Broto bajo el sol como un botón entre el cemento.
Fresca como si nada
me tiro de panza
entre las ramas.
Me creo cabuya,
la sensación moderna entre las palmas de los niñxs.
Olvido que somos dos cabezas en el cuerpo de Géminis
y eso
lejos de hacerme más empática
me convierte en una gandalla.
Fragmento VI
Caimán desfilado entre las pieles
Puedo arrojarte al centro de una nube
y compartir el coqueteo
entre los asientos del cine,
un fajoneo detrás de un árbol
Mentón arrabal,
para tus guantes de seda, mi amor,
para tu rostro recatado hay varias melodías
y cientos de miles de millones de años
Por otros siete dólares te las canto
Me aprendo tu nombre escondido,
entre la madrugada que sepulta las luces
y huele a huevo frito
grasoso salado
con barros y orquestas reventados
jadean
entre los huesos y sus esquirlas de leche
cuarzo blanco
ojo de tigre
perra traviesa
revuelta
acalorada
a capella
en la montura que no la deja
disiparse
Collar de cisne,
te ves precioso desnudo,
cubriendo el secreto entre el cascarón
de las olas que se rinden
murmurando
Óleo y los muslos
Ancho | bravo
La maldición de tu casa ha acabado
desde el momento en que aceptaste tus fantasías
Sí, justo así
me d
e
r
r
u
m
b
o
Gomita de fiebre
Sensación vertical del microespacio
Caemos vencidas al centro de mis pies
donde la escritura arrastra todo
y ya no somos deseo
ni templos
ni rostros
ni dioses
En mi pistilo
no queda nada para nosotras
Lo sé porque este es mi último tabaco,
antes de que prenda un pitillo con crack
y me abra el cerebro como un ángel
desgajado
tundido, feliz
perro herido
nadando hacia ti
Operación Neptuno
yo,
que no obedezco a la luna
jamás sangro
ni me duelo
o empatizo
No soy mujer
Yo Soy El Libro
Vaquita de Dios
que mancha de leche al mundo
con las tetas de fuera y el ombligo supurando
expulsando fantasmas
Ellos gimen con ojos sin soñar
¡Mooooooooo!
Son tan falsos
Dirán que te quieren ayudar
Dirán, pero no escuches nada
Piedra hacia el sol
Piedra devorada
Me fui más allá del poema
Encontré un árbol de aire en medio del suelo
Me comí sus dedos
Onlyfans 69
No creo en tu muerte pero si existiera hagámoslo juntxs
Libérame de ruido con un golpe por el cuello
Quiero ser libre como la letra e
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Llámame Tulipán, aunque creas que no lo entiendas
Escaleras de metal que no se agotan nunca
Tengo trece años de nuevo y me resisto a tocar mi sexo
El fantasma me sacó de mi cuerpo y se quedó encima
Me penetró en espíritu y en verdad
Tenía el plexo revuelto de plumas
Devolví entonces todo el Golfo de México
y la cama ya estaba empapada
Me había vencido
Oía de muy lejos el adiós de las ballenas
Los ecos hoy me acompañan