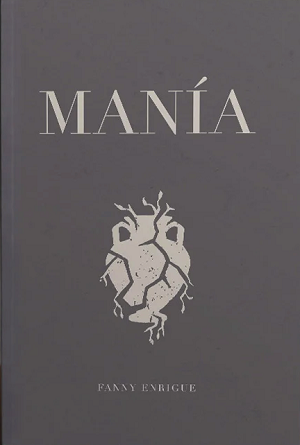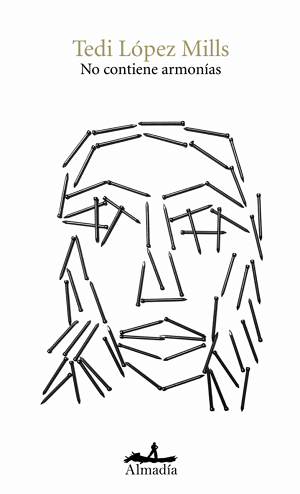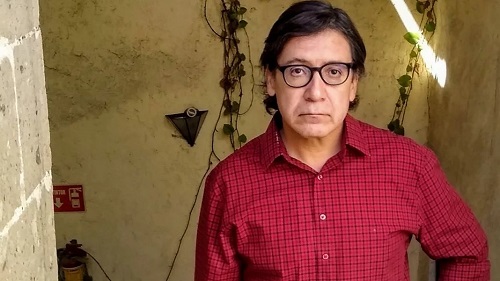Nunca me interesó acercarme al horizonte, pero sí quería estar cerca de la estufa
no te acerques tanto me decía mi mamá o era mi papá
que volvían de trabajar para la cena, cenábamos en una mesa octogonal
teníamos un living en que lamíamos las puntas de los icebergs
una televisión que se podía mirar sólo dos horas
con un buzo gris canguro, con la mano en el bolsillo
aprendí a cortar los tiempos a sumar y a dividir
Vivíamos en una casa grande en que mi padre construyó
un cuarto en la terraza para no enloquecer
un cuarto azul en la terraza, un cuarto propio
y dijo “aquí pondré mi estudio”,
entonces me enseñó a hacer un fuerte, rodear de libros las paredes
Vivíamos en una casa amarilla grafiteada
un día él los encontró con aerosoles en las manos
quieren que llame a la policía? Así los ahuyentó
como mi madre me ahuyentaba: “querés que llame a tu papá?”
“voy a llamar a tu papá”
Sé que ella quería decirme: hay un orden por encima
pero también decía algo por lo bajo
decía que un padre no es fácil de tener
Vivíamos en una casa en una esquina, primero se fue mi hermana mayor
a ser exitosa en el reino de los novios y la ciencia
A los que siempre tuvo, novios locos, novios buenos, compañeros de control,
máquinas de devorarla, novios antropólogos,
con los que compartió el agujero negro
novios padres de sus hijos
Vivíamos en una casa hipotecada, en una apuesta que había que ganar
y yo tenía dos colitas, un uniforme amarillo de dibujos animados
un pájaro amarillo
Yo me arrastraba por los bordes de una habitación
yo me arrastraba tras las rejas gritando “déjenme salir”
aunque la puerta estaba abierta
las palabras de mis padres, más fuertes que una llave
mientras la familia cenaba en una mesa octogonal
Una vez él me dijo: cuando uno pierde tres veces
tiene que irse del casino
Pero yo vi cómo apostaron por esa pareja de viento
cómo se aplastaron tras paredes amarillas
Él cuenta que yo le pedía siempre otra paradoja
quién corta la barba del barbero
quién da su vida por tener donde vivir
Teníamos una pileta de plástico
dos hermanas nadábamos en círculos
antiparras aunque el agua apenas nos cubriera las cinturas
un jardín que crecía en los canteros
Vivíamos en una casa que mi madre odiaba por enorme, que mi padre odiaba por repleta
ningún cuarto es suficiente cuando un hombre quiere soledad
pero en vez tiene familia,
cuando un hombre quiere una familia, pero en vez tiene soledad
Ese es mi padre, hacía asado los domingos
me cantó en idish cuando nací
una enfermera me puso en sus brazos
y él me dijo que estábamos en Argentina
ahora mismo es que le escribo: “cómo había sido que nací?”
teníamos una casa más abajo que la tierra
un sótano marrón al que llegar, escalera que se abre
Quedamos dos hermanas en un cuarto con estantes
ella, mayor que yo, traía un miedo sin final
entonces aprendí a compartir la luz prendida
no podía ir peleada hacia los sueños “los hermanos sean unidos
esa es la ley” tres hermanas, tres fantasmas deambulando por la casa
unidas por la ley. A veces siento que todavía estoy en ese cuarto
son los pasos de mi madre
que se acerca a espiar si el orden de los astros sigue cumpliéndose esta noche
Antes de escribir poemas
cuenta mi padre yo pedía “decime otra policía”
hay un desacierto, un orden imposible, una sílaba distinta
en el origen de la palabra poesía hay un padre que se ríe del lenguaje
una madre que me trae un refrán nuevo “siempre que llovió”
mi padre prende el fuego en un patio hipotecado y yo me siento a hacerle compañía
plástico blanco bajo el atardecer
él quiere contarme otro fallido, “eran las once y diez de la mañana”.
Hay un desierto que sigue a las ideas
(antes yo escribía como
amor, sí quiero
tener y amar no puedo)
en un ascensor miro el piso
en un colectivo la ventana
entre el ruido dentro de mí
y el ruido fuera de mí
yo soy lo que calla.
Cuando me despierto
leo un libro nuevo cada día
antes de dar clase
antes incluso de prender el celular
elijo uno de la biblioteca
hago mate, salgo al balcón del monoambiente
y ahí me quedo, el sol y el frío, juntos
en mi ritual de estar sin ella
que es como correr sábanas
que tapaban espejos, de repente me acuerdo
que yo pasaba quieta las mañanas
para que no se despertara, no, era algo
más, creo que la enojaba despertarse
y que yo estuviera en otra cosa
como si la dejara abandonada
en la entrada de este mundo, pero
esto es lo que pasaba: cuando
volvía del sueño, y abría un ojo
y después el otro, marrones, como almendras
cansadas, aunque yo estuviera
justo a su lado, abrazándola,
ella estaba sola. Más sola en ese instante que el resto
de los mortales. Pienso ahora que
pudo ser la persona más sola que vi
Y en realidad, yo también la que ella vio —imaginen
la escena en reversa: una mujer
despierta hace horas, con la persiana
cerrada a mediodía, escribiendo en el celular
para hacer menos ruido, brillo a mínimo,
intentando no moverse por miedo a molestar—
creo que la soledad fue nuestro territorio,
¿qué podíamos fundar en él?
Estábamos paradas en la puerta
dije que esa chica que llegaba
era como ella, acto seguido mi amiga agregó
“sabés qué parece?” La vi llegar con su
pollera de jean, cuerpo flaco, a esto
se referían con pelo corto pensé, ni
siquiera es tan corto. Estaba con otra
muy cerca, llegaban riendo. Es lo que puede
pasar en un instante, todos los tiempos
Caminé en dirección contraria, una, dos,
sintiendo que desde el extremo de
la cuadra había podido reconocerla, casi sin verla pude
reconocerla. Hasta que mi amiga me mandó un mensaje
“che”, seguido de este otro “es”
Como las que vuelven, apareció en la puerta
de la presentación de un libro, no en
los lugares que durante un año evité: su barrio,
Avenida de Mayo. Y ahora que lo pienso
también tenía puesta una pollera
de jean cuando venía del kiosco hacia la reja,
ese portón en donde yo
esperaba a conocerla. Terminan
trayendo la ropa del principio estos ocho
años de evitar la escena: verla
llegar con otra, verla llegar. Me alejo
de lo que más conozco, me alejo de ella.

Traducción y presentación de Juan Carlos Calvillo
“Ode to a Nightingale” es una de las seis grandes odas que compuso el poeta romántico John Keats (1795-1821), según quiere la tradición, entre los meses de abril y septiembre de 1819, su annus mirabilis, en un furor creativo ante la inminencia de la propia muerte. En duelo por la pérdida de su hermano Tom, y ya contagiado él de la tuberculosis que acabaría con su vida a la corta edad de veinticinco años, Keats se recluyó en Wentworth Place, en la campiña de Hampstead, y escribió este poema en un solo día, supuestamente, a la sombra de un ciruelo en el que había anidado y cantaba entonces un ruiseñor. En vista de que Keats vivió toda su vida con la conciencia trágica de que sería breve su paso por el mundo, no es de sorprender que su obra sea particularmente sensible a la belleza y la transitoriedad de las cosas “aquí”, en el lugar “donde la juventud/ se vuelve pálida, espectral,/ y muere”, donde el hecho mismo de pensar es saberse uno colmado de desdicha. Paradójica y enigmática, la “Oda a un ruiseñor” es quizá el mejor ejemplo no sólo de la melancolía y el abatimiento típicos del Romanticismo inglés, sino también de aquella cualidad suprema que tanto admiraba Keats en la obra de Shakespeare, la famosa “capacidad negativa”, que se suscita “cuando un ser humano es capaz de existir en la incertidumbre, el misterio, la duda, sin la necesidad acuciosa de recurrir a los hechos o a la razón”.
Por mi parte, yo traduje esta “Oda” en el bosque de Wernetshausen, en Suiza, a lo largo de las últimas dos semanas del pasado mes de febrero, cuando sentía, como Keats, un dolor en el corazón, si bien al amparo de un pájaro distinto. No tuve a la vista en aquel momento otras versiones españolas, admirables, que preceden a la mía, y, sin embargo, desde un principio me pareció inconcebible forma alguna de traducir a Keats que no fuera el esfuerzo más sincero de emular, en mi propia lengua, la pura y delicada armonía de su poema. Para lograrlo, me vi obligado a modificar la composición formal de su estrofa: la oda de Keats, salvo en el famoso caso de “To Autumn” (“Al otoño”), es de diez versos, un cuarteto y un sexteto; la mía, sin embargo, es de doce: dos sextetos endecasílabos con un pie quebrado. Aun así, confío en que este retoño le sea al poema “tan natural como las hojas al árbol”; que en español llegue a percibirse también la música que supieron escuchar F. Scott Fitzgerald (Tender is the Night) y tantos otros, y que, con suerte, mi lector encuentre en la “Oda a un ruiseñor” un atisbo de Belleza y de Verdad, pues, como bien sabía nuestro poeta, eso es “todo lo que uno sabe en esta tierra,/ y cuanto uno debe de saber”.
Oda a un ruiseñor
El corazón me duele, y un letargo
adormece mi ser, como si hubiera
bebido la cicuta, o escanciado
algún opioide, hace un momento apenas,
que hundido me dejara en el desmayo
del Leteo; pero no es que sienta
envidia por tu suerte, sino dicha,
de que tú, ninfa alígera del árbol,
en un paraje melodioso
de hayas verdes y sombras infinitas,
enaltezcas los himnos del verano
a plena voz, con sosegado tono.
¡Ay, por tomar un sorbo de aquel vino
enfriado en las entrañas de la tierra,
con gusto a Flora, a verdes labrantíos,
a júbilo tostado y la Provenza!
O una copa del meridión benigno,
repleta de Hipocrene verdadera,
con bordes de burbujas y abalorios
y mancillada boca de violeta;
ay, que pudiera yo beber,
dejar sin haber visto el mundo ignoto,
y escaparme contigo a la floresta
y en la penumbra desaparecer.
Desvanecerse uno en lontananza,
disolverse, y acaso olvidar
lo que nunca supiste entre las ramas:
la fatiga, la fiebre y la ansiedad—
aquí, donde los hombres se arrellanan
y escuchan sus lamentos; el lugar
donde estremece la paresia el último
pelo cano, donde la juventud
se vuelve pálida, espectral,
y muere; donde es ya un infortunio
pensar, y la Belleza pierde luz,
y el anhelo de amor tiene un final.
¡Vamos, que vuelo a ti! Pero no es Baco
ni su cortejo los que me conducen,
sino el Poema, diáfano y alado,
aun si ofusca el asombro las virtudes.
Tierna es la noche: ¡ven conmigo, vamos!,
que, envuelta de luceros, ahora sube
la Luna Reina a conquistar su trono.
Pero no hay luz aquí, salvo la brisa
que sopla desde el firmamento,
en medio de un follaje verdoroso,
a través de las sombras serpentinas,
tapizados de musgo los senderos.
Hay flores a mis pies, y no distingo
el incienso que cuelga de las ramas,
pero tiene dulzuras el estío
que intuyo en la negrura embalsamada:
las rosas eglanterias y el espino,
la hierba, el matorral y la arbolada;
marcesibles violetas ya cubiertas
de hojas caídas, y el primer rebrote
de justo el mediodía de mayo;
la rosa del almizcle venidera,
colmada de rocío y, por las noches,
el rumor de las moscas del verano.
Se pone el sol y escucho, y llevo un tiempo
ya medio enamorado de la Muerte,
y muchas veces le he implorado en verso
que devuelva a la bóveda celeste
mi hálito de vida; hoy tan muerto
me quisiera, apagarme para siempre
a medianoche, sin dolor alguno,
al tiempo que prodigas extasiado
tu alma entera; no dejarías
de cantar, pero yo, en este mundo,
me habría ya convertido en tierra y pasto
y dejado tu réquiem en la arcilla.
¡Tú no estás destinado a lo finito,
Ave inmortal! Eres inmune al paso
hambriento de linajes sucesivos;
monarcas y bufones escucharon
la voz que escucho yo, el canto mismo
del crepúsculo breve, en días de antaño.
Quizá es el mismo que encontró a Ruth,
su corazón dolido de nostalgia,
a pleno llanto en un maizal
del exilio, o que en una latitud
de encantamientos, mágica, olvidada,
abrió claros a bruma y tempestad.
¡Olvido! La palabra misma tañe
como campana para así traerme
de regreso a mi solo ser. No cabe
esperar que tu hechizo, artero duende,
ilusione tan bien como se sabe.
¡Adiós! Tu himno triste ya se pierde
en la pradera, allende el suave cauce
del arroyo; remonta la montaña
y, al fin y al cabo, queda envuelto
de llanuras. ¿Quizá fue sólo un trance,
un delirio? La música se escapa:
¿Estoy dormido acaso? ¿Estoy despierto?
Ode to a Nightingale
My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk:
’Tis not through envy of thy happy lot,
But being too happy in thine happiness,—
That thou, light-winged Dryad of the trees
In some melodious plot
Of beechen green, and shadows numberless,
Singest of summer in full-throated ease.
O, for a draught of vintage! that hath been
Cool’d a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country green,
Dance, and Provençal song, and sunburnt mirth!
O for a beaker full of the warm South,
Full of the true, the blushful Hippocrene,
With beaded bubbles winking at the brim,
And purple-stained mouth;
That I might drink, and leave the world unseen,
And with thee fade away into the forest dim:
Fade far away, dissolve, and quite forget
What thou among the leaves hast never known,
The weariness, the fever, and the fret
Here, where men sit and hear each other groan;
Where palsy shakes a few, sad, last gray hairs,
Where youth grows pale, and spectre-thin, and dies;
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs,
Where Beauty cannot keep her lustrous eyes,
Or new Love pine at them beyond to-morrow.
Away! away! for I will fly to thee,
Not charioted by Bacchus and his pards,
But on the viewless wings of Poesy,
Though the dull brain perplexes and retards:
Already with thee! tender is the night,
And haply the Queen-Moon is on her throne,
Cluster’d around by all her starry Fays;
But here there is no light,
Save what from heaven is with the breezes blown
Through verdurous glooms and winding mossy ways.
I cannot see what flowers are at my feet,
Nor what soft incense hangs upon the boughs,
But, in embalmed darkness, guess each sweet
Wherewith the seasonable month endows
The grass, the thicket, and the fruit-tree wild;
White hawthorn, and the pastoral eglantine;
Fast fading violets cover’d up in leaves;
And mid-May’s eldest child,
The coming musk-rose, full of dewy wine,
The murmurous haunt of flies on summer eves.
Darkling I listen; and, for many a time
I have been half in love with easeful Death,
Call’d him soft names in many a mused rhyme,
To take into the air my quiet breath;
Now more than ever seems it rich to die,
To cease upon the midnight with no pain,
While thou art pouring forth thy soul abroad
In such an ecstasy!
Still wouldst thou sing, and I have ears in vain—
To thy high requiem become a sod.
Thou wast not born for death, immortal Bird!
No hungry generations tread thee down;
The voice I hear this passing night was heard
In ancient days by emperor and clown:
Perhaps the self-same song that found a path
Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,
She stood in tears amid the alien corn;
The same that oft-times hath
Charm’d magic casements, opening on the foam
Of perilous seas, in faery lands forlorn.
Forlorn! the very word is like a bell
To toll me back from thee to my sole self!
Adieu! the fancy cannot cheat so well
As she is fam’d to do, deceiving elf.
Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades
Past the near meadows, over the still stream,
Up the hill-side; and now ’tis buried deep
In the next valley-glades:
Was it a vision, or a waking dream?
Fled is that music:—Do I wake or sleep?

1
En 1912 (Hart Crane sería un adolescente que
comenzaba a entrever su canteo por los chicos),
el empresario Clarence Arthur Crane, de Cleveland,
inventó los caramelos Life Savers, futura
metonimia sublime del pop americano.
[¿Es un espóiler
parodiar en un poema
lo sublime?]
Según cierta leyenda, la
(inexistente) hija de Clarence se atragantó una vez
con un dulce. Esto habría inspirado el orificio
de las pastillas. La realidad es más vitriólica,
como el olor a pudrición de los mercados: 1912
es el año del hundimiento del Titanic. Los salvavidas
habrán estado en el anhelo de cualquiera
que amase la tragedia o los barcos
transatlánticos. Si lo miras desde ahí,
no hay un salto demencial (la diferencia
es de τέχνη) entre el invento de Clarence
y los poemas de su vástago,
cultor de los oscuros calendarios de los reyes muertos
y de la ingeniería civil: puentes y grúas pastoreando nubes.
No quiero demorarme demasiado
en la icónica ironía que traza el hijo
del inventor del caramelo Salvavidas
arrojándose al mar para morir:
Hart Crane, pontífice, homosexual, alcohólico,
neoyorquino del midwest, rival de Eliot, heredero
de Emerson y Whitman, órfico clown
que saltó a las aguas del Golfo de México
desde el buque Orizaba tras recibir una paliza
el 27 de abril de 1932: veinte años y doce días
después del hundimiento del Titanic.
Hart Crane es el Titanic, Váruna abotargado
por su propio talento. Pienso en él,
fríos los pies al salir del infierno,
en esta noche helada
y las estrellas cintilan como náufragos.
2
Los primeros Life Savers eran blancos, de menta.
No dudo imaginarlos como una quemadura
subliminal en el pietaje del Titanic.
Las cosas que perdimos en el mar:
manos cortadas sobre la mesa de Monopoly
un parpadeo entre dos gaviotas
una mujer con una invocación en griego tatuada en la cadera
jardines japoneses de arsénico de cuarzo
los ojos sin alfanje del ahogado /
El pietaje que existe del Titanic:
la muralla cubista que zarpó de Belfast
durante un minuto justo
el capitán Smith en un puente de mando que
—dicen los enterados— es más bien el del Olympic
un panning de icebergs y un letrero de help!
que sólo pueden ser un reciclaje: docuficción avant la lettre
y los barcos de rescate llenos de periodistas / todo
trucado o alusivo: caída angélica en estado de remake /
Hart Crane es el Titanic.
Recuerdo sus últimas palabras,
no las que dijo a Peggy Cowley
antes de abandonar el camarote (I´m not
going to make it, dear, I´m
utterly disgraced), sino su dístico elegíaco
imaginario tras el salto,
a pie enjuto un segundo encima de las olas:
“La oscuridad empuña todo el Golfo de México.
“Yo soy ese caballo al final de la rienda.”
O, como observó Blackadder, capitán del SS Orizaba:
“Si las propelas no lo hicieron picadillo,
los tiburones no habrán tardado tanto.”
El pop es un espectro de la épica.
Intermedio
[Las Bodas del Cielo y el Puente de Brooklyn]
América, tú eres el continente sumergido,
Te Deum Laudamus,
eres la Atlántida, la Montaña de Hielo y el Titanic
(la cajita musical que continúa sonando partida en dos),
Suave Patria que se fractura el peroné en calles como espejos,
Erzulie que cambió su primogenitura por un plato de reguetón,
América, ésta es tu canción, I bring you back Cathay,
te lo he dado todo:
el poema concreto de la interrogación en un cuello de cisne,
la insurrección solitaria,
el establo y los veneros de petróleo,
el primer animal visible de lo invisible,
la mejilla en el cielo estrellado, la maestra rural,
la mar en su ola de salmuera, la tahona estuosa,
la vidriera irrespetuosa de los cambalaches,
la cadenita que quitaste de mi cuello,
el gato volador.
Joven abuela América,
Laudamus te, I bring you back Cathay,
te traigo el aullido en clave Morse de la decolonización
en escuelas de paga a donde van becadas
por una vieja Estatua hordas ilesas.
Qué solo voy a estar en este cementerio.
5
Te encontré en un burlesque vestida de Quetzalcóatl,
cantabas Did but a snake bisect the brake
My life had forfit been.
Te encontré en un burlesque vestida de Pocahontas,
clamabas “Baila, Macquokeeta, taxista salvaje del Bronx,
que los estudios culturales son sólo pop con culpa.”
Te encontré en un burlesque vestida de marinero borracho,
Los ojos VERDES, la testosterona volcada
en un estigma hipernasal, un espiráculo espumeante de rayas blancas.
Te encontré en un burlesque sin camisa, posabas
como el gigante de Certain-teed en los afiches de Herbert Paus y
empujabas el Titanic contra la quilla del Puente de Brooklyn y
bajo tu clara sombra queer la llama al aire
del acero transformaba en luz de plata
los rayos dorados del sol.
Te encontré en un burlesque vestida de Dios: eras voz de motor en una nube,
y tomabas a Walt Whitman de la mano,
y caminabas por la playa recitando: “Ah, Love, let us be true / To one another!”,
y la portada de The Velvet Underground & Nico cintilaba en tus ojos de anime.
Te encontré en un burlesque vestida
con mi uniforme de sexto de primaria:
apedreabas el muro de adobe
de la fábrica de harina donde vive
un alicante colorado/
Te encontré en un burlesque.
Oh tu Mano de Fuego, un baile de serpientes
bajo la luz artificial del National Winter Garden.
6
En “Cape Hatteras”, Hart Crane llama
a la energía de una planta eléctrica
harnessed jelly of the stars. Ahí abajo
se asoma Jules Laforgue: Ríe el viento en los pinos
con que harán ataúdes.
Cinco estrofas más tarde,
se invoca la mirada de un piloto aviador:
Thine eyes bicarbonated white by speed.
Una década antes, Ramón López Velarde había escrito
ojos inusitados de sulfato de cobre.
Más allá de las efigies están las herramientas.
La desinencia.
La covalencia:
mefistofélica amistad
de los poetas
que conversan sonámbulos
entre los pliegues de las cosas.
7
Hart Crane es el Titanic, arcano que se abre
al tañer su relámpago en praderas acuáticas
de hierro y tiburón: aspas, torre excavada
en la idea salvavidas: terso infierno de piel en fosas congeladas.
Como si todo lo que pudiera suceder
sucediera en otro mundo: “Coronados de fauces,
Los-Que-Entran-Huyendo; casi todos beben sólo
agua de animal mimado.”1
El usuario escucha a los vecinos cantar toda la noche.
Ni dormido
ni en llamas.
Porque el pop es para siempre.
La experiencia de la muerte del ojo del tigre.
La idea de que la oscuridad posee un rostro, pero la luz no.
* Poemas pertenecientes al libro La parte quemada, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2023.
1Walter Benjamin.

En una caja de zapatos guardo semillas de eucalipto, la pluma de una paloma, una piedrita lisa, un caracú, la voz de mi madre diciendo mi nombre. Fragmentos que me guardan cuando la tormenta castiga.
La abuela es una piedra erosionada, aún fuerte. La piedra más chica derribó al gigante, me dice.
Pienso si brotará algo ella.
Sin fe tocaré tres veces. Me quedaré con sed.
Somos parte de una raza indómita. Estamos rodeadas de plantas que crecen con decisión. Somos tres que se esconden en la bravura. Tenemos en el pecho un animal que aún no despierta. Afilamos puntas de ramas por la noche.
Mi abuela cava, profana un hormiguero. Con la pala toma un poco de tierra y una llama de hormigas coloradas empieza a arder. Con andar cansado se roba el fuego.
Hormigas, pala, abuela y niña somos parte del cortejo de una ceremonia ancestral. Nos detenemos frente a otro refugio subterráneo y un hervidero negro recibe a las intrusas que mi abuela arroja.
Dejalas, dice, que entre ellas se matan.
Estoy tejida al hilo de lo natural. Soy parte de las plumas de los pájaros, de la miel de las abejas, de las hojas del otoño.
Enredé tanto las hebras que debo volver sobre mis pasos hasta encontrar la punta del ovillo. Llego al origen. Me vuelvo mujer, bestia, camino.
Mamá se casa apurada con el pelo suelto una mañana lluviosa de agosto. El cielo se cae a pedazos, dice, la lluvia es bendición. Tiene en la sonrisa la ternura de un potrillo recién nacido.
Lleva un vestido de encaje blanco que le cubre los pies y al que le nacen flores de malva. Pronto llegará la primavera y hoy será la última vez que use un vestido.
Mi abuela niña camina en su tierra por un jardín de jazmines. Todavía recuerda su lengua india.
Desconoce las palabras culpa y pecado.
Arranca las flores blancas sin miedo al castigo.
Tengo el pelo largo hasta la cintura, todavía no conozco ninguna verdad. El verano, el campo y el eucalipto tampoco, somos jóvenes y podemos permitirnos el pecado de la inocencia.
Encuentro una víbora cerca del árbol. Las dos nos confundimos con la tierra, pero yo puedo gritar. Mamá llega a mi socorro. Con un golpe de pala limpio, corta el cuerpo en dos.
* Poemas pertenecientes al libro Un lugar en la espesura, Agua Viva, 2023.
El morro de Acapulco
(las manos ciegas)
Quería yo saber.
Saber si en España corrían
lobos [tu padre era español]
o por qué una gata con
el nombre de montaña
usaba por la tarde,
señorial, el excusado—
magma gualdo de amoniaco,
aséptica Aconcagua.
Queriendo yo saber,
otros lobos me mostraste,
otros montes y otras lavas.
Vente acá, que a aullar te enseño
sin que nos vean las otras gatas.
Esa puerta del ropero
tenía siempre el ojo hueco;
ése que, al mirar adentro,
pasmos, maravillas descubría:
a ti y a mí en el resbaloso entuerto;
así, de milagro y de rodillas.
Quizá con alguien más
jugabas escondidas,
pero entre dos nosotros
no había nada ni otra cosa
que jugar escondidillas—
Supe al fin, por fin,
de un calor de veinte soles
como fiera que se entibia
al hurgar en lo pequeño,
con la panza para arriba.
Armando
(boca de antro)
“Conózcanse, ámense: para eso los presento”,
nos dijo uno entre canciones, sin sorna o elemento
que algún pie diera de adivinar aquella noche
las densidades procelosas, la intención de algún fantoche
dispuesto a dar la vida por el desleal delirio de las dragas.
“Y cuando bajen los espejos, finge que te tragas
sus reflejos a pedazos, cual astro derrumbado
hacia sí mismo, sin romper el himen que calienta el lado
inapreciable de la luna, testigo de tu baile y de tus pasos”.
Comiste de esa luz y luego vomitaste los escasos
soles que habitaban en tu cuerpo con humor de tierra.
Bebiste gotas de música celeste, y al compás que encierra
fuego y éter creaste un universo entre las piernas;
pusiste el sexo entre las flores, en cavernas
de inocencia, farsas pétreas del contorno de una boca
cansada de besar la piel que la sofoca.
Volaste en aire denso, dudando ser avión o el ave
que pudiera perforar mi sol austral con nota grave,
barítono graznido, gemido anunciador de que poesía
es de putos el asunto, pues rima muy feliz con sodomía.
José
(el que encuentra así, esperando)
Ojalá supiera siempre yo
qué provoca tus comidas
o tus cenas para conocer así
la medida mínima del hambre
que te tiene azul por dentro,
o la máxima extensión de tu deseo
sin colores, ése que tu padre
se ha robado porque puede;
ése que la madre, cuando
alcanza a rescatarlo, arrumba
en alguna pieza oscura
de una casa que recuerdas solo,
sin realmente haberla profanado
o perfumado nunca.
Yo al menos debiera concederte
el fulgor de una noche de cristales
o un olvido que replique
el toque displicente de unos pétalos
paganos o, a cambio de un espasmo,
la inquietante orografía de ocho labios,
o la cruenta infinitud
de toda luna y toda rosa.
Pero he olvidado ya contar
las estrellas y sus rayos,
y esa cósmica ignorancia
impide que adivine los contornos
de tu sombra; evita que en el día
más plateado del invierno
sea capaz de percibir los salvajes
fundamentos de tu aritmética
inocente:
es ésa una lengua memoriosa
que, amoroso y diligente, sigues
traduciendo en destellos
cotidianos, en sabores de amargura
y en prácticas mortales para un hombre
que, en toda su soberbia, se bate
entre saberes cortos y anormales.
Paciente y descarnado,
como un gato entre la bruma,
me sigues esperando.
* Poemas pertenecientes a Sabor mortal, Aliosventos Ediciones / Aquelarre Ediciones, Xalapa, 2024, 87 pp.
Historia universal
A Dios rogando la casa patas arriba finanzas
por los suelos se sabe
la misa de pe a pa la
camisa sin remiendos
para el domingo bebe
agua de la fuente
bautismal: Dios
garantiza, OK. Lo
confirme ante notario,
rúbrica al pie, en un
campo de acelgas tres
Espantapájaros él se
acerca a tirar del rábano
por las hojas da por
daca entrega su
mortandad Él a
cambio rota el cultivo
el Padre insta el Hijo
procura un entendimiento
el Espíritu Santo palpa las
tablas de una propia caja.
La sexta extinción
Pozas oscuras en la corteza del pan de flauta,
de agua, panes ojerosos:
las madres sirven pan
seco los padres comen
curruscos.
La familia se reúne a la mesa a mirar láminas
de lo que fue pan
levadura sal harina
candeal centeno
empezamos a robarles
cebada a los caballos.
Nos hicimos a la idea de masticar chicle,
luego chicle balón, lo
reteníamos dado el alto
contenido de azúcar lo
tragábamos en seco.
Perdimos los dientes caries piorrea los
dentistas emigraron
emigró la levadura
inventamos pan de
trapo la miga el culo
apachurrado de las
abejas.
Raquíticos hidrocefálicos a los treinta años nos
hicimos revolucionarios
pedíamos el pan por
señas los aguadores
repartían agua de
solemnidades.
A modo de autobiografía
Nada estruendoso él que fue un fiera
castigador pico de
oro mudó ah el azor
mudado en su
alcándara, enmudeció:
era salidero poresos
rumbos nocturnos
ahora emborrona
oraciones en un
cuaderno de tapa
blava la campanilla
no reacciona las
cuerdas vocales
reposan su vocación
ser tocólogo comadrón
a la tarde su señora lo
obliga del brazo a salir
de una sacudida va y
se lo desencaja no
hablaba: comprar él
no ripostaba chucherías
de mercachifle en los
puestos del camino ella
parejera él rezongón se
iba ahilando desayuna
piezas de arenque a
veces caballa un
tomate llamado kumato
color blavo la calle donde
vivió treinta años doce
cuadras sicomoro roble
un largo liño de árboles.
Cigarras no estamos en
Toledo su silencio un
gran silencio total qué.
Fabular la luz
Déjalo partido en dos la mariposa de luz se
escinde lámpara polvillo
estrella milenaria.
En la sutura hilan a punto de terminar el
rompecabezas la pieza
penúltima se encona.
Las hilachas brillan teas fogatas lagunas
fosforescentes las pupilas
guían el derrotero de la
almadía déjalo partido.
Yeguas bravías andan sobre las aguas en
cuanto se reflejan se
encabritan algunos
intuyen que no hay
nada debajo.
Las noctilucas sucumben no tienen luz propia
la luz brilla de flagelar
las aguas.
Déjalo lavarse la cara en el estuario mojar
pan duro en agua
recién hervida
desasistido.
Perezas de la luz sofrenar el fuego déjalo se
sepa inacabado la
polilla se escinde
antes de estrellarse
al alba.
Devenir
En la cima tenía su casa Juan Soto de Soto & Co.,
de meritorio en una
tienda pasó a jefe de
sección, a dueño del
negocio en cuestión
de meses tuvo que
vaciar unas alcancías
de sus hijos, pasó el
tiempo un alcotán llegó
a tener cien tiendas una
deuda de veinte millones,
una bicoca. Dejaron de
prestarle quebró tres
veces seguidas tiraba
la bancarrota a relajo
chapoteó en aguas
bajas pagó intereses
altos se mudó a un
apartamento pocos
muebles comió a diario
frijoles colorados arroz
blanco lo mismo le daba
lo mismo se asomó al
balcón oyó de pasada
el portazo.
Fanny Enrigue, Manía, Jalisco, Salto Mortal, 2023, 96 pp.
El mito es parte esencial del pensamiento antiguo, en
particular del pensamiento científico y filosófico, y los
elementos que lo componen constituyen indicadores
fiables de las construcciones mentales y sociales de
una comunidad.
Francisco Javier Fernández Nieto, Catedrático de Historia Antigua,
Universidad de Valencia
A toda hora cometemos injusticias con nuestros
prójimos juzgando mal sus actos, por olvidar que acaso
se dirigen a elementos de su contorno que no existen
en el nuestro. Cada ser posee su paisaje propio, en
relación con el cual se comporta. Este paisaje coincide
unas veces más, otras menos, con el nuestro…
Evitemos, pues, el suplantar con “nuestro mundo” el de
los demás. Otra cosa lleva irremediablemente a la
incomprensión del prójimo.
J. Ortega y Gasset, “Las Atlántidas y
del Imperio Romano”, Revista de Occidente, Madrid, 1960
El libro Manía, de Fanny Enrigue (Guadalajara, Jalisco, 1976), nos muestra que la poesía es otra forma de pensar. La autora se posiciona respecto al tema de la salud mental y la locura, objeto de estudio y tratamiento de la psiquiatría. Se trata de una visión crítica que presenta al lector el sinsentido de toda certidumbre, el ridículo de los saberes absolutos y la banalidad de las categorizaciones. En el mundo mítico de Enrigue, son las ovejas, las espadas, los muertos y las serpientes las que dan fe de la vesania de los dioses, tan parecidos a nosotras, las personas. La poesía es una forma de la locura. Y la poesía es, también, una forma de la inteligencia.
La locura y su contraparte, la cordura, pero sobre todo la primera, han sido definidas en base a convenciones sobre lo que es normal –lo que es norma– y lo que no lo es, y la medicina ha propuesto diagnósticos psicopatológicos con base en signos y síntomas presentes o ausentes en un “caso clínico” determinado. Desde tales criterios descriptivos se deciden tratamientos médicos, se dictan abordajes familiares y se pronostican desenlaces reservados o fatales.
El psicoanálisis, haciendo una lectura diferente a la de la psiquiatría, ha visto en la locura un producto valioso del inconsciente, como los sueños, los mitos y las enfermedades, como el arte y las religiones. Pero también esta vertiente de pensamiento se dejó llevar por el racionalismo civilizatorio de los siglos XIX y XX, y olvidó por un tiempo el lugar y el derecho que en sus albores otorgó al lenguaje metafórico de los seres humanos. Manía abre una vieja discusión entre los defensores del racionalismo y las mentes que se abren a los saberes aprendidos por otras vías.
Enrigue nos recuerda con este libro que la poesía es nuestra dimensión metafórica y nos invita a apropiarnos de ella a través de los mitos de la Grecia antigua, que la escritora interviene y resignifica. Los personajes de la mitología griega, sus acciones, sus relaciones con otros seres, son recreados en estos nuevos mitos de la autora.
¿Cómo cuestiona la poeta las verdades impuestas? ¿De qué recursos se vale para desarticular el discurso de la normalidad? A través del lenguaje. Como compete a una escritora excéntrica, el núcleo de este libro está en el poema final: “Asclepio”. Fanny Enrigue —nos dice ella misma— es llevada ante las autoridades sanitarias por un acto vandálico: haber liberado a las serpientes del herpetario y ser responsable de las mordeduras que causaron la muerte del encargado de la limpieza. Enrigue, en tanto personaje, es acusada de asesinato pero un diagnóstico de locura podría disminuir la penalidad del crimen.
Este escenario creado da la oportunidad a la poeta de empalmar dos discursos irreconciliables: el del expediente psiquiátrico y el del mito. El primero, un lenguaje de descripción fenomenológica, frecuentemente usado en las historias clínicas y los manuales de diagnóstico (como el DSM-IV), y el segundo, un lenguaje poético y simbólico. La poeta va entreverando las categorías informativas con la narrativa metafórica hasta el absurdo. Un absurdo, por supuesto, genial. Es este cortocircuito el que genera un cuestionamiento sobre la verdad de los saberes y sobre la validez de los procedimientos “terapéuticos”.
A la luz de este poema puesto estratégicamente por Fanny hasta el final, logrando que el lector avance con incertidumbre expectante, pueden comprenderse de otra manera los poemas anteriores.
El título Manía corresponde a una estructura bien reconocible de psicosis, pero también la palabra, en una segunda acepción, describe cualquier extravagancia cotidiana, cualquier hábito singular, las locuras privadas que nos hacen humanos. Yo también, como muchos, me cercioro una y otra vez de que la llave del gas esté cerrada y las hornillas de la estufa, apagadas; como tantos, evito pisar las líneas de las banquetas y doblo mis calcetines de una forma especial; yo, librepensadora, me persigno cuando el avión despega y calmo mi ansiedad con vicios y plegarias. Esto lo sé de mí y puedo contarlo, pero los dioses saben que, como Áyax, he confundido a mi vecina con un ovino y la he herido cruelmente, pero también, como Licurgo, he sido jalada de mis extremidades por caballos hasta el descuartizamiento. Como a Casandra, el dios más bello me otorgó el don de la adivinación, pero hizo que nadie me creyera. Yo también, como Medea, he asesinado en varias ocasiones a mis hijos y le he cortado la lengua a algún amante. Con Jantias y Dionisio, he atravesado la laguna Estigia para llegar a los infiernos y he regresado con los ojos abiertos para toda la eternidad. He querido seducir a mi hijastro, como Fedra, y como Hera, he sembrado el odio y la discordia entre los míos. Estoy adentro del poema como quien irrumpió en el territorio de los sueños.
La poesía de Enrigue se parece a la de Wisława Szymborska, me recuerda la de Silvia Plath y me hace pensar en las ideas plasmadas por Rosario Castellanos. Es un libro grave en su contenido y lúdico en su escritura.
Quiero hablar ahora de algunos hallazgos encontrados en estos poemas. En el primer poema, “Odiseo”, plantea con mucha claridad este descentramiento con los siguientes versos:
Los locos no van a la guerra.
La venganza sólo viene de quienes tienen juicio.
Y más adelante, en este mismo poema:
Algunos cuerdos siembran embuste, sal, cizaña.
Algunos locos terminan lapidados
hasta la muerte, a manos de sus propios hombres.
Descubro un gusto particular por el lenguaje como cuando escribe, por ejemplo “Artiodáctico, ungulado” en el poema “Áyax”, y destaco en él la fuerza de la imagen:
Mis treinta y dos dientes
triturando la devastación.
Atravieso su cuerpo como se cruza
en medio de una multitud
de desahuciados.
En el poema “Licurgo”, donde establece una tensión entre la locura divina y la racionalidad humana —que resulta ser más cruel que la locura divina—, Enrigue utiliza, al final, otro recurso literario: una especie de nota historiográfica escrita con fina ironía.
El poemario en su totalidad está lleno de un humor culto casi negro; encontramos el tono irreverente en la manera de hablar de los coros griegos (en el poema “Casandra”, por ejemplo), que describen cosas terribles con lenguaje obsceno. Esta aguda hilaridad la encontramos también en el poema “Jantias”, en el que hace croar a las ranas de la comedia de Aristófanes con el fraseo onomatopéyico Brekekekex koax koax. Manía es, en momentos, un poemario muy divertido.
La poeta trata la tragedia como si fuera un juguete verbal, por ejemplo, en el poema “Lamia”:
…en una era
Hera me suplició.
[…]
¿Era necesario…? ¿Era necesario
verlo mirarme así, Hera?
Y en el poema “Heracles” disfruta el uso de enunciados fragmentados como si fueran las piezas de un rompecabezas.
El poemario de Fanny Enrigue nos brinda una mejor cordura: el valioso caos polisémico del psiquismo que se manifiesta en metáforas y metonimias, que construye arquetipos, rompe pautas, desobedece esquemas y crea, todo el tiempo crea; construye nuevas sintaxis y nuevas representaciones, como si fueran flores que nacen espontáneas en el árbol callado de los pensamientos o en el ruidoso despliegue de los actos.
Lo dice mejor Emily Dickinson en un volumen, ¿Quién mora en estas oscuridades?: “Algunos seres aquí vuelan, pájaros, instantes, abejorros, no pertenecen a este poema. Algunas cosas que permanecen aquí, aflicciones, colinas, eternidad, tampoco son mías. Y otros que, arraigados, ascienden. ¿Puedo entender al cielo? ¡Qué inescrutable yace el enigma!”
Este premio nació en México en 2018 con el fin de fomentar la traducción tanto de la poesía italiana como de la poesía suizo-italiana en los países de habla hispana.
Es organizado por los poetas Vanni Bianconi (Suiza) y Fabio Morábito (México), y por la traductora Barbara Bertoni (Italia), gracias al apoyo de los Institutos Italianos de Cultura de Barcelona, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Lima, Madrid y Montevideo.
Se premiará la mejor traducción al español de dos poemas en lengua italiana, uno de un poeta italiano (Giovanni Giudici) y otro de una poeta suiza de lengua italiana (Laura Accerboni). Al premio pueden participar concursantes de cualquier País. A la sexta edición de “M’illumino d’immenso-español” participaron traductores residentes en 26 países distintos.
El ganador se hace acreedor de 1000 euros. Sus traducciones se publicarán en los siguientes medios: Altazor (Chile), Biblit – Idee e risorse per traduttori letterari (Italia), el malpensante (Colombia), La otra (México), Luvina (México), Op. cit. (Argentina), Periódico de Poesía (México), Revista Internacional de Culturas y Literaturas (España), Specimen. The Babel Review of Translations (Suiza) y Vasos Comunicantes (España).
El jurado es internacional y está conformado por poetas y traductores de gran prestigio: Barbara Bertoni (Italia), Miguel Ángel Cuevas (España), Inés Garland (Argentina), Fabio Morábito (México) y Jorge Yglesias (Cuba).
La convocatoria se cierra el 20 de agosto de 2024. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 14 de octubre de 2024 en el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México en el marco de la XXIV Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.
Para más información escribir a laboratoriotraduxit@gmail.com
Convocatoria M’illumino D’immenso 2024, español-italiano
II Edición de “M’illumino d’immenso. Premio Internacional de Traducción de Poesía del español al italiano”
El Premio Internacional de Traducción de Poesía “M’illumino d’immenso”, que nació en México en 2018, al principio preveía sólo la traducción del italiano al español. Ante el éxito de este concurso, se han creado ediciones para otros idiomas de llegada (árabe, checo, alemán, portugués). Por primera vez el año pasado se convocó una edición del Premio que prevé la traducción del español al italiano.
Este concurso de traducción poética es organizado por los poetas Vanni Bianconi (Suiza) y Fabio Morábito (México), y por la traductora Barbara Bertoni (Italia), gracias al apoyo de la IILA (Organizzazione internazionale italo-latino americana) y los Institutos Italianos de Cultura de Barcelona, Buenos Aires, Caracas, Ciudad de México, Lima, Madrid y Montevideo, con el fin de fomentar la traducción y difusión de la poesía en lengua española en Italia
A diferencia de otros premios de traducción, este concurso no premia obras ya traducidas y publicadas, sino que invita a los participantes a traducir textos poéticos en lengua española que nunca han sido traducidos al italiano.
Se premiará la mejor traducción al italiano de dos poemas en lengua española, uno de Luis Miguel Aguilar (México) y otro de Antonio Cisneros (Perú). El ganador se hace acreedor de 1000 euros. Sus traducciones se publicarán en los siguientes medios: Biblit – Idee e risorse per traduttori letterari (Italia), Diacritica (Italia), Fili d’aquilone (Italia), Le parole e le cose (Italia), L’Ulisse (Italia), Poesia del Nostro Tempo (Italia), Revista Internacional de Culturas y Literaturas (España) y Specimen. The Babel Review of Translations (Suiza).
El jurado es internacional y está conformado por poetas y traductores de gran prestigio: Barbara Bertoni (Italia), Vanni Bianconi (Suiza), Matteo Lefèvre (Italia), Fabio Morábito (México) y Christian Sinicco (Italia).
La convocatoria se cierra el 20 de agosto de 2024.
La ceremonia de entrega del premio se celebrará el 14 de octubre de 2024 en el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México en el marco de la XXIV Semana de la Lengua Italiana en el Mundo.
Para más información escribir a laboratoriotraduxit@gmail.com
Convocatoria M’illumino D’immenso 2024, italiano-español
Tedi López Mills, No contiene armonías, Almadía, México, 2024, 136 pp.
En la obra ensayística y poética de Tedi López Mills (Ciudad de México, 1959), una autora clave en la literatura mexicana del siglo XXI, las interrogantes, los problemas y las incertidumbres siempre son mayores que las certezas y las convicciones. Esta conciencia subraya el hiato entre el lenguaje y sus referentes. La enunciación, así, más que un anclaje verbal, se descubre como una aproximación al extravío, ya sea biográfico (Cascarón roto, El libro de las explicaciones), testimonial (Amigo del perro cojo, Mi caso Rimbaud, La invención de un diario), lingüístico (Parafrasear, Contracorriente) o ficcional (Muerte en la Rúa Augusta). Si bien los libros anteriores de López Mills comparten esta vocación, No contiene armonías explora esta distancia de una forma radical o, al menos, distinta.
Desde el título, se advierte la intención desmitificadora. Se anuncia una deserción, aquélla con la que convencionalmente se asocia lo poético, es decir, lo armónico. En la teoría musical, la armonía es la combinación de notas musicales que suenan simultáneamente, formando acordes; y también es la relación entre estos acordes a lo largo de una pieza. Esta negación armónica recuerda, al menos en su título, a Poemas y antipoemas, del poeta chileno Nicanor Parra. Ese libro, publicado en 1954, marcó un hito en la poesía hispanoamericana al romper con las convenciones tradicionales y olvidar un lenguaje poético excesivamente codificado. Con humor, sarcasmo y un estilo conversacional, Parra acercó la poesía a lo cotidiano y al sentido común, lo que tuvo su impronta en generaciones posteriores.
Pero más que a los antipoemas de Parra, el espíritu crítico de No contiene armonías me parece más afín al libro de otro poeta chileno cercano a Parra, Enrique Lihn. Publicado en 1969, La musiquilla de las pobres esferas es un título que pincha con ironía e inteligencia verbal penetrante el globo de la retórica inflamada de cierta literatura: “De las pobres esferas sube y sube/ esta miseria de la musiquilla:/ un solo de trompeta/ que se ahoga frente al solo de sol de la respuesta”. Ambas obras parten de suspicacias: Lihn, frente a los fuegos de artificio verbales, y López Mills, ante el mismo acto de enunciar.
La nota introductoria de No contiene armonías advierte sobre tres asuntos: 1) el libro fue escrito entre 2018 y 2019, en una “vida anterior”, con su esposo, el narrador Álvaro Uribe; 2) la autora no ha escrito poesía desde entonces y no sabe si volverá a hacerlo. Pero lo que me parece más destacado es la mención de la ironía: 3) “Quizá de tanto jugar a que las puertas se cierran, se acabaron por cerrar de veras. Quizá la ironía tuvo un efecto corrosivo”.
La ironía —que, por cierto, siempre ha sido corrosiva—, más que un recurso fortuito, tiene un papel crucial en estas páginas. Para que opere la ironía, que también se llama antífrasis, es necesaria una distancia crítica del enunciador frente a lo enunciado. Indica Helena Beristáin: “El nombre de disimulación o disimulo (dissimulatio) le viene a la ironía de que, al sustituir el emisor un pensamiento por otro, oculta su verdadera opinión para que el receptor la adivine, por lo que juega durante un momento con el desconcierto a el malentendido”.
Mediante la ironía, López Mills desenmascara, a lo largo de las cinco secciones que componen el poemario, la hipocresía que ocultan distintos rituales y ceremonias. Sus dardos se orientan, muchas veces, al mundo de los poetas, uno de sus blancos predilectos. Por ejemplo, uno de los textos de la segunda sección da cuenta de la proximidad de los vates con las instituciones: “La última vez que estuve con poetas se habló de los gestos amables de los funcionarios interesados en la poesía, que les develan a los poetas documentos confidenciales acerca del futuro institucional de esta disciplina”; y más adelante, describe ciertas conductas del pernicioso ecosistema literario actual: “La última vez que estuve con poetas denunciaron las poetas a los poetas, exigieron castigos, condiciones, medidas cautelares, protocolos, disculpas, y las instituciones y los funcionarios de las poetas y los poetas se erigieron en tribunales y castigaron a los poetas denunciados, y las poetas agredidas agradecieron la intervención de las autoridades en las batallas morales cotidianas, y los poetas denunciados se encaminaron en silencio y contritos hacia sus barrios, culpables de hostigamiento y violaciones y fealdad externa e interna”.
Otro ámbito desde el que se plantea la ironía, quizá el más frecuente en el libro, es el autoescarnio, es decir, la ironía que se dirige hacia el propio hablante. Hace poco, Daniel Saldaña París decía sobre esta figura: “en el autoescarnio hay un gesto ensimismado, un mirar hacia adentro, pero no para sostener la ficción del individuo como unidad o esencia, sino para convertirlo en aliento (habla, risa)”. La hablante de No contiene armonías se ceba constantemente sobre sí misma, contra su retórica, sus recursos y su lenguaje, en un permanente juego de desdoblamientos. La testigo se erosiona al volverse a sí misma el objeto de sus observaciones: “¿Es usted imprescindible?/ En este día del año,/ en el Jardín de las Musas,/ examino con detenimiento/ los rasgos de la naturaleza/ y las palabras amontonadas,/ por decirlo de algún modo,/ en la franja polvosa de mis papeles” o “Me disfrazo como el animal que persigo./ Caducaron mis individuos./ El lugar común fue cierto:/ se termina cuando se abandona”.
La poesía objetivista estadounidense, practicada hace unos cien años en Estados Unidos por autores como William Carlos Williams, Charles Reznikoff, George Oppen y Louis Zukofsky, es un referente de este libro. Esta modalidad se caracterizó por la descripción precisa y concreta de objetos y experiencias, y pretendía evitar la subjetividad y la abstracción. Sus exponentes buscaron capturar la esencia de la realidad a través de un lenguaje claro y directo. Lejos de creer en esta fórmula, la autora de No contiene armonías la convierte en un pretexto para reflexionar en torno a las magulladoras del lenguaje, en cómo la experiencia se resbala entre los rescoldos de las palabras hasta desaparecer. En este sentido, el primer poema del libro es ejemplar: “Un poema agradable sobre la luz filtrada por las cortinas de gasa./ Un gato entra y otro gato sale./ Una mujer atrapó a una araña y le cortó dos patas./ Fue un experimento./ La araña se quedó inmóvil./ El compañero de la mujer encendió un cerillo y se lo acercó a la araña./ La araña se arrastró hacia la esquina del cuarto./ El experimento fue un éxito”.
Aunque el libro posee un estilo homogéneo, cada parte se decanta, con excepción de la última, por un territorio y una forma. La primera sección del libro abre con el poema que otorga el tono al resto, el de la presunta objetividad; la segunda es una invectiva sarcástica contra el entorno de los poetas, sus reflexiones y sus prácticas; la tercera —la más breve— es una relectura de Elias Canetti que actualiza el vínculo problemático del individuo con la masa (“Yo lincho./ Tú linchas./ Ella lincha./ Ellas linchan./ Ellos linchan./ Nosotros linchamos.// Mi cara es una cara./ A la tuya no la veo”); la cuarta es una exploración, a modo de farsa, de los distintos lenguajes, tonos y temas de distintas cartas posibles (recuerda, por cierto, a Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes); la quinta, en la que me gustaría detenerme un poco más, es una incógnita.
Tanto por extensión como por su tono, esa última parte —la más larga— de No contiene armonías difiere del resto, aunque parecería envolverlo. Asistimos a la enunciación delirante, en primera persona, de alguien que se ubica en un espacio llamado “nuevo recinto”. Se le entregan instrucciones y parece estar dedicada a desarrollar “la vida del espíritu”. No es claro si la hablante, como los otros “asistentes”, permanecen ahí libres o bajo coerción. Hay expedientes en contra de la enunciadora, que asume culpas kafkianas, rellena formularios y se le asignan deberes, mientras convive con un acompañante.
En el nuevo recinto también hay proscritos “que se alinean en las afueras como estatuas”, y ahí “si uno se conecta a la máquina de la empatía escucha las voces y sube por la cuesta y se hunde en el fango de los huesos y de las mascotas extintas”. Este texto, al que difícilmente podría asignársele un género literario, es próximo a las obras narrativas más experimentales del estadounidense David Markson, aunque en ocasiones me recuerda también a algunos de los últimos poemas del español Antonio Gamoneda. El lector presencia un desfile de consignas, axiomas, proposiciones y silogismos, que a veces se complementan y otras, colisionan. Este discurso gélido y racional, que parece no tener fin, es reflejo de ciertas formas de convivencia social actuales, evoca una intensa sensación de reclusión y claustrofobia. Desemboca en la entrega de un “Manual de coyunturas” que parece la propaganda política que antecede a los incesantes comicios.
No contiene armonías es un libro desafiante y perturbador que cuestiona los límites del lenguaje y la representación. A través de la ironía aguda y la condensación verbal, Tedi López Mills desmonta las convenciones poéticas y sociales, revelando las fisuras y contradicciones que subyacen en nuestra relación con las palabras y con los demás. Se trata de un libro brillante y necesario que nos enfrenta al abismo de la enunciación y a las formas contemporáneas de alienación y confinamiento. Estoy convencido de que esa puerta de la nota introductoria no se ha cerrado.
La luz del amanecer
Amanece: los ojos miran con candor un mundo renacido.
Antes de respirarnos su luz, muy cerca de las pestañas, el amanecer se cuela
por una pequeña ventana que tenemos en el alma.
El mundo ahora es un territorio reverdecido en el que se derrama la luz.
Todavía encandilados por los sueños, saludamos al sol a tientas.
Hay un arte muy sutil y consiste en adivinar, con los ojos cerrados, que amanece.
Amanece, hemos atestiguado, desde nuestro sueño, la lenta maduración de una
luz.
Amanece: nos despierta el lloro del mundo ante una luz bautismal.
Víspera del día, el despertar es frágil y la luz todavía está prendida con alfileres.
Ojalá que la luz del amanecer convenza a tus ojos de que aún quedan cosas por
mirar.
La luz del día cambia nuestra mirada, los ojos se sorprenden con su nueva patria.
Amanece y nuestras miradas jóvenes aún no se acostumbran al asombro del
mundo.
Amanece: dejemos que la luz se regocije con nuestros ojos, todavía llenos de
castidad.
Amanece, solicitemos el milagro de mirar más lentamente el mundo.
El amanecer de los animales
Desde la más temprana creación, el mundo decidió confiar a los pájaros la
alabanza del amanecer.
De hecho, el amanecer se inventó por gratitud a los pájaros.
¿Qué es el amanecer? Un poco de luz adornada de trinos.
En la madrugada, ya hay millones de ávidos ojos, de todas las especies,
instalados en la sala de espera del amanecer.
Antaño, la humanidad gruñía y, junto con sus animales aliados, se revolcaba de
gusto con la luz del alba.
Un animal que hablaba me dijo: "Antaño, la buena humanidad se sorprendía y
se sonrojaba con el amanecer".
Desde la más cerrada oscuridad, la luz anida y se prepara a trinar.
Hay mañanas nubladas, frías y húmedas en que los pájaros, más que trinar,
tiritan.
Lo mejor del alba: esos pájaros solitarios que se adelantan a anunciarla.
Ciertos animales no reconocen al amanecer por la luz, sino por el olor.
En una semántica todavía impregnada de sueños, los primeros trinos de la
mañana son los únicos lenguajes reconocibles.
Ya casi clarea, los perros responden con bravura a los ladridos del amanecer.
Trinos, la noticia del amanecer que pasa de pico en pico.
Aconsejó: "Como una perra a sus cachorros, hay que lamer el alba. Así podrás
darle forma y brillo al día."
Imitemos el feliz oficio de los pájaros: exaltarse con el amanecer.
Amanece y algo muy poderoso, el canto de un pájaro, nos apega a este día que
pensábamos ya no era nuestro.
Los gallos no sólo anuncian los primeros rayos del sol, también verifican su
calidad y los cuentan uno por uno.
Es una hora ambigua, en que los ruidos surgen y vuelven a sofocarse, algunos
animales ya rondan en los patios, esperando que el amanecer caiga del cielo.
Muy temprano, con su pata de felpa en mi rostro, el gato reclama su primera
ronda de alimentos y arrumacos.
Los animales despiertan con mucho apetito y hacen sus juegos pugilísticos,
predatorios y celebratorios, ellos sí se saben resucitados.
Cuando las mascotas se nos trepan por las mañanas lamen en nuestra barbilla
los restos de nuestros sueños.
Amanece y entre las labores de los pájaros destacan pasar lista al mundo y
cantar a todo lo que ha sobrevivido y, también, a todo lo que ha nacido durante
las horas de oscuridad.
Escribir al amanecer
Lo más difícil de escribir en el alba es despertar la pluma.
Amanece: para el escritor, el lenguaje de los sueños ya está reseco, pero las
palabras de la vigilia aún no se cuecen.
Al despertar, después de haber sido retenidas por el sueño, manan todas juntas:
la conciencia, la orina y la escritura
En las primeras horas del alba, no es el autor el que escribe: todavía se exhibe
su pesadilla.
Amanece: no te busques del todo en la prosa de la vigilia, pero tampoco te
quedes perdido en los versos del sueño.
Amanece: pronto saludaremos a los primeros seres vivos, pero, antes, debemos
escoger nuestras palabras más jóvenes y preciadas.
Amanece: nuestras palabras aletargadas, escasas de oxígeno, respiran y, poco
a poco, aprenden a renombrar lo vivo.
Al alba, ¿qué germina primero?, ¿el trino o la palabra?
Las letras que forman los nombres del día salen del vientre del alba, pulcras,
pero desfallecientes.
Como a los pájaros, a las palabras hay que darles sus migas muy temprano.
El amanecer: la hora en que todo ruido se sabe poesía.
El amanecer deposita sus poemas en el aire, por si alguien se interesa en
escribirlos.
Un amanecer cualquiera: el paisaje parece familiar, pero el poeta sabe que todas
las cosas han mudado de nombre.
Un triángulo: tú, el alba y la palabra.