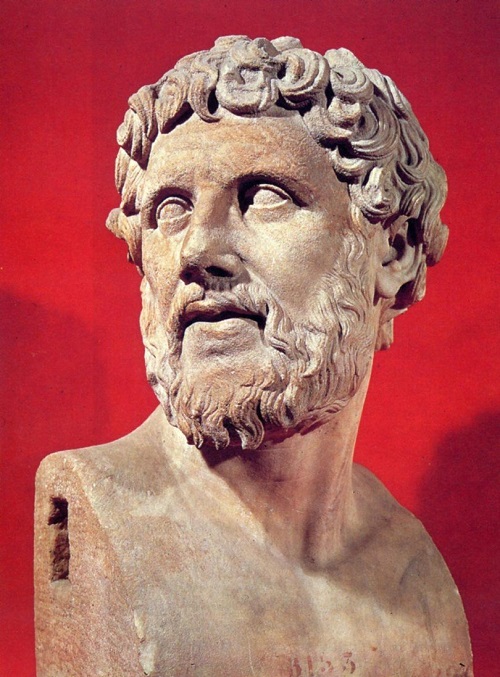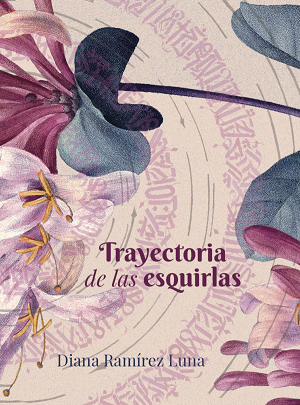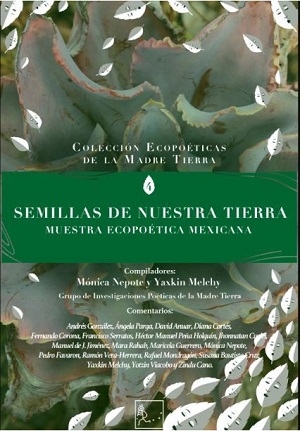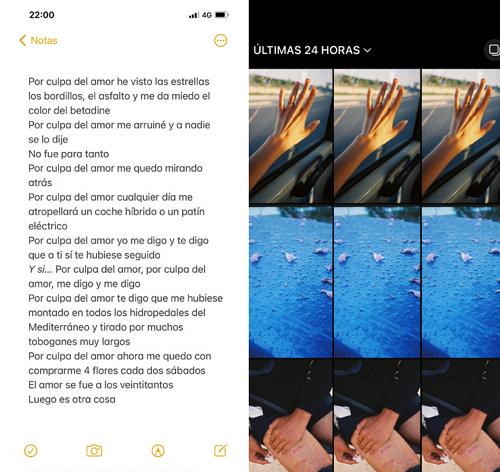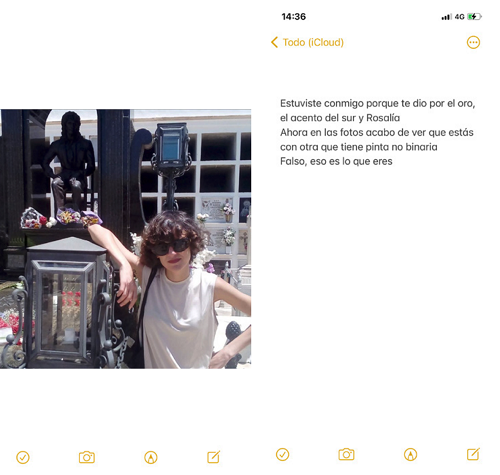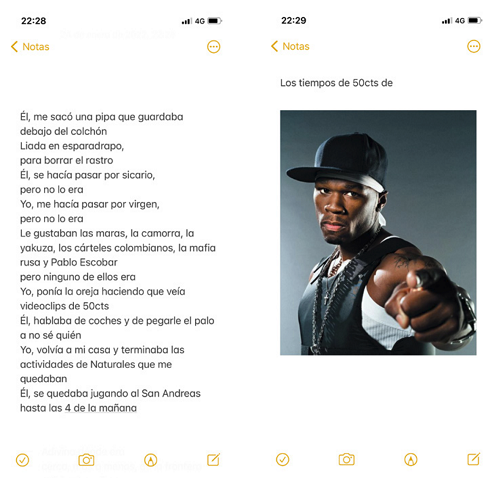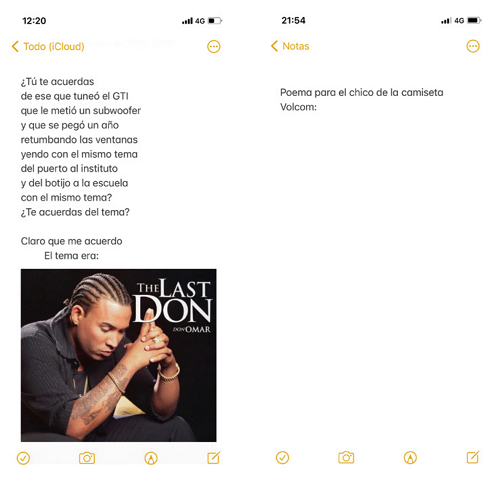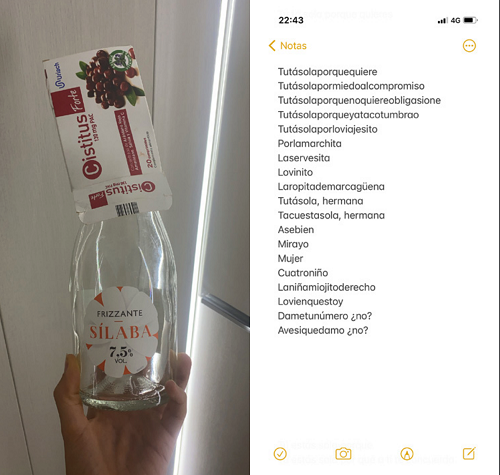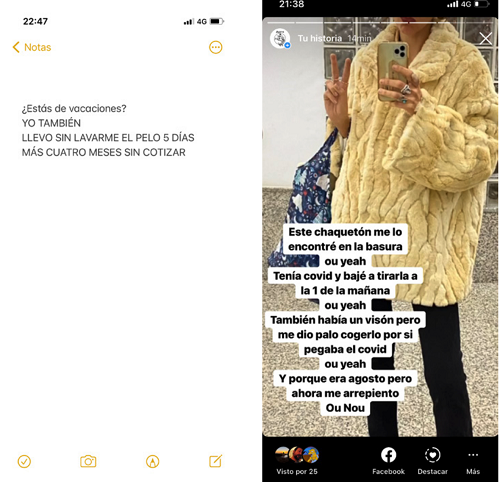Nota y versiones de Luis Arturo Guichard
Filodemo bien pudo haber sido un personaje de las Vidas imaginarias de Schwob: de hecho, de no ser por una serie de extrañas carambolas de la transmisión de los textos, hoy no sería más que una entrada más en nuestra larga nómina de autores perdidos. Es un autor apasionante, uno de los pocos de la Antigüedad de quienes conservamos obra en prosa y obra en verso. En la literatura antigua, tanto en la griega como en la latina, poesía y prosa estaban muy especializadas. Es verdad que tenemos grandes autores de prosa que ocasionalmente escribían poesía (y no mala), como es el caso de Aristóteles, o que la tradujeran, como Cicerón, pero se cuentan con los dedos de la mano los autores que tienen una doble carrera, con obra igualmente importante en prosa y verso: Critias, Filitas, Calímaco, Partenio, Séneca, Gregorio de Nacianzo, Sinesio, Agatias. Es posible que en este panorama haya tenido un papel la azarosa transmisión de los textos, que nos ha legado entre un siete y un catorce por ciento de la literatura antigua, según se adopte la cifra pesimista o la optimista. Pero aún con ese caveat, los autores con una “lengua doble”, como dijo de sí mismo Gregorio de Nacianzo, son rarae aves.
La mayor parte de la obra conservada de Filodemo es filosófica. Nacido hacia el 110 a.C. en Gádara, la actual Um Quais de Jordania, debió de trasladarse muy joven, no sabemos si debido a las constantes guerras que se sucedían en esa zona, a Atenas, donde fue discípulo de Zenón de Sidón, el mayor de los epicúreos de su época, y que estuvo activo como cabeza de la escuela entre el 100 y el 75 a.C. Después, no sabemos muy bien cuándo, pero todo parece indicar que hacia el 74 a.C., se trasladó a Italia, donde entabló una amistad duradera con Lucio Calpurnio Pisón Cesonino. Esa amistad cambiaría su vida, pues Pisón llegó a ser, con el tiempo, uno de los políticos más importantes de la República, cónsul en el 58 a.C. y suegro de César. Filodemo entró en los círculos políticos e intelectuales más selectos de Roma y fue muy apreciado por casi todos. Si no parece simpatizarle mucho a Cicerón, eso seguramente se debe a su cercanía con Pisón, de cuyo epicureísmo, que tachaba de superficial y oportunista, hizo mofa en varios discursos: en Contra Pisón, 70, llegó a decir que Filodemo era un hombre honorable… excepto cuando estaba cerca de su amigo.
La amistad con Pisón parece ser responsable también de que conservemos una buena parte de su obra, si bien por una casualidad que ninguno de los dos hubiera imaginado: una de las villas de veraneo sepultada por la erupción del Vesubio el 79 d.C. tenía una biblioteca filosófica, más concretamente epicúrea, muy nutrida, con muchos volúmenes de Filodemo. Se ha especulado a menudo con que la célebre Villa de los Papiros, como es conocida hoy en día esta mansión en la bahía de Nápoles, fuera de hecho la villa de recreo de uno de los Pisones, tal vez la del propio Calpurnio Pisón, y con que el propio Filodemo debe de haber pasado ahí más de una jornada de descanso y discusión filosófica. No sería raro, aunque no tenemos ninguna certeza de que haya sido así. El hecho es que muchos de los rollos de papiro carbonizados de la biblioteca y que a lo largo de doscientos años se han ido descifrando gracias a máquinas “desenvolventes”, primero, y al infrarrojo y la inteligencia artificial después, son obras en prosa de Filodemo. Se calcula que los fragmentos recuperados pertenecieron a aproximadamente mil rollos de papiro, la mayoría obra de Filodemo, pero también hay obras de autores epicúreos como Polístrato, Colotes, Carnisco y Demetrio de Laconia. Sólo 58 de los volúmenes son latinos, lo que ha hecho sospechar que está por descubrir todavía, si no es que fue destruida, una “sala latina” de la biblioteca.
Es obvio que los papiros de Herculano, pese a su cantidad, se encuentran en un estado muy deficiente, con sólo una parte mínima del texto apto para lectura. Pero aun así nos han servido para trazar todo un retrato intelectual de Filodemo, y nos permiten leer obras tan importantes como su Poética, su Retórica y sus tratados morales (Sobre la muerte, Sobre los dioses, Sobre el destino). A fecha de hoy, no se ha encontrado ni un verso suyo en la biblioteca. Los epigramas de Filodemo, en efecto, se han conservado en una tradición totalmente distinta, a través de manuscritos, como parte de la Antología griega. Los 36 epigramas que conservamos formaron parte de la llamada Guirnalda de Filipo, una colección de poemas breves recopilada por el poeta Filipo de Tesalónica en algún momento entre el 40 y el 60 d.C. Suponemos que Filipo seleccionó esos 36 poemas directamente del libro de epigramas de Filodemo, de cuya fecha de publicación no sabemos nada, como tampoco tenemos ninguna noticia sobre su muerte. Su amigo Pisón murió hacia el 44 a.C. y no tenemos ninguna certeza de cuánto le haya sobrevivido o si incluso había muerto antes. Tampoco sabemos mucho acerca de su libro de epigramas, aunque contamos con un testimonio interesante: el Papiro de Oxirrinco 3724, de finales del siglo I d.C., conserva una lista de primeros versos de aproximadamente 175 epigramas. Los epigramas en la Antigüedad no tenían título: se usaba como tal el íncipit, es decir, las primeras tres o cuatro palabras. El papiro parece ser, pues, el índice de un libro o la guía para confeccionar uno. De los 175 incipits, 27 corresponden a epigramas de Filodemo transmitidos por la Antología. Otros dos pertenecen a epigramas del poeta helenístico Asclepíades de Samos. Y el resto, no se sabe. La opinión más aceptada es que sin duda entre éstos debe de haber más epigramas de Filodemo, pues un libro de epigramas antiguo solía constar de entre cien y ciento cincuenta epigramas. Parece también sensato suponer que Filodemo, por lo tanto, sí que compuso un libro entero y los 36 que conservamos no son un simple pasatiempo recogido por Filipo. En el caso de un filósofo epicúreo como Filodemo, esta es una distinción importante, pues sabemos bien que a los epicúreos no le gustaba demasiado la poesía ligera y que apreciaban mucho más la poesía didáctica o de largo aliento. En esto, Filodemo sería ciertamente una excepción, pero no hay que ver en ello una contradicción suficiente para negar la autoría de los epigramas: a fecha de hoy, y mientras no aparezcan nuevos testimonios, no hay motivos para dudar de que estos poemas son obra del filósofo. Y si en uno de ellos el autor dice contar con 37 años, tampoco podemos pensar que sean un pasatiempo juvenil que después haya abandonado; al contrario, todo indicaría que la escritura de epigramas debe de haberle acompañado buena parte de su vida.
Los epigramas de Filodemo se encuentran entre los mejores de la Guirnalda de Filipo: es un poeta de una versificación correcta y fluida, con una técnica netamente helenística. Por su fraseología, su léxico y sus figuras, se encuentra mucho más cerca de los grandes maestros del género, como Calímaco y Asclepíades, que de los otros autores recogidos por Filipo (con excepción de Argentario), mucho más barrocos y amantes del retruécano y el efectismo. Hay en él una profunda huella de Meleagro, que al fin y al cabo era su coterráneo y había vivido apenas una generación antes. La influencia helenística se nota en su predilección por los temas eróticos, pero no se limita sólo a esa veta del siglo de oro del epigrama. También hay un gusto por la ironía y la vida cotidiana que lo aproxima a Calímaco, a quien obviamente admira, y a los poetas arcaicos. No es raro que se haya vuelto poeta preferido de Catulo, Horacio y Ovidio: su tono desenfadado y jocoserio, además de su reputación como filósofo epicúreo de primera línea sin duda coincidía con muchos de los intereses de aquellos. Como Calímaco, parece haberse vuelto pronto un poeta de poetas.
Recojo aquí todos los poemas conservados de Filodemo, según la edición de David Sider (Nueva York, 1998).
1 AP V, 131
La lira, la charla, los ojos parlanchines y el canto
de Jantipa —y el fuego que se enciende bajo su piel—
oh, alma mía, eso te va a incendiar: por qué, de dónde o cómo
no lo sé. Pero sabrás, pobre alma, que te consumiste.
2 AP V, 80
Soy una manzana. Me envía alguien que te ama. Dile
que sí, Jantipa: las dos hemos de ajarnos un día.
3 AP IX, 570
—Janto, la modelada en cera, la de piel perfumada, la de rostro
de Musa, la de linda voz, la bella imagen de los deseos alados,
tócame con tus manos de rocío una canción perfumada.
“En una cama solitaria de piedra dormiré un día
durante largo tiempo un sueño inmortal…”
Sí, sí, pequeña Janto, cántame de nuevo esa dulce canción.
—¿Es que no lo entiendes, usurero? Vivirás
para siempre en una cama de piedra so-li-ta-ria.
4 AP XI, 41
Siete años se añaden a mis treinta y las líneas
del libro de mi vida ya no están rectas.
Y ahora también los cabellos blancos me salpican,
Jantipa, mensajeros de una edad sabia.
Pero la voz de la lira y las serenatas me interesan
todavía y un fuego insaciable alienta en mi corazón.
¡Que la anoten a ella de inmediato, oh Musas,
señoras, como el colofón de esta mi locura!
5 AP V, 112
Me enamoré. ¿Quién no? Llevé serenata. ¿Quién
no ha empezado? Enloquecí por culpa de un dios, ¿o no?
Basta ya: las canas se imponen al pelo negro,
las canas que anuncian la edad de la sensatez.
Gozamos cuando era el tiempo de gozar: ahora ya no
lo es y debemos dedicarnos a más altos pensamientos.
6 AP XI, 34
No más coronas de violetas, no más liras, no más
vino de Quíos, no más incienso de Siria,
no más salir de fiesta, no más putas borrachas.
Ya no quiero: odio todo eso que me enloquece.
Coronadme con narcisos, dadme a saborear la flauta
travesera y con aroma de azafrán cubridme los muslos.
Llenadme el aliento con Baco de Mitilene
y casadme con una doncella recién salida de una cueva.
7 AP V, 4
Embriaga, Filénide, con néctar de aceite a la lámpara,
confidente silenciosa de todo lo que debe callarse,
y vete: Eros es el único dios que no desea testigos
vivos. Y cierra bien la puerta, Filénide.
Tú, amada Janto, ven acá, querida compañera de lecho:
veamos lo que la Pafia nos tiene reservado.
8 AP X, 21
Cipris del mar en calma que ama a las novias, Cipris aliada
de los justos, Cipris madre de los Deseos de pies de tormenta,
Cipris, ayuda a este pobre que han echado de la azafranada
estancia matrimonial con el alma helada como por tormenta celta.
Cipris, la que sabe sosegarme, la que no reclama cosas estúpidas,
la que se baña en un mar de púrpura,
Cipris la que ama los puertos y sus ritos, sálvame, Cipris,
y condúceme a los atracaderos de Náyade.
9 AP V, 13
Carito ha completado las horas de sus sesenta años
y aún luce la larga onda de sus negros cabellos,
en su pecho los conos aquellos de mármol de sus tetas
se levantan desnudos, sin necesitar sostén que los ciña
y su piel sin arrugas toda la seducción y toda
la ambrosía destila y miles de encantos.
Así que, amantes que no teméis las pasiones maduras,
venid aquí sin preocuparos de las décadas de sus años.
10 AP V, 115
Me enamoré de Demo la de Pafos. Nada sorprendente.
Y luego otra vez, de Demo la de Samos. Tampoco sorprende.
Y una tercera vez, otra, de Demo la de Isia (no es broma)
y una cuarta vez, de Demo la de la Argólide.
Deben de haber sido las propias Moiras las que me llamaron
Filo-demo, pues el deseo de Demo siempre me posee.
11 AP XII, 173
Demo y Termión me están matando: una es una hetera
y Demo no conoce todavía a Cipris.
A una puedo tocarla, a la otra no se me permite. Por ti,
Cipris, no sé cuál me excita más.
Creo que la pequeña virgen Demo. Porque lo fácil
no lo quiero, pero deseo todo lo bien resguardado.
12 AP V, 132
Qué pies, qué piernas, qué muslos (para perderse)
qué culo, qué coño, qué caderas,
qué hombros, qué pechos, qué cuello tan fino,
qué manos, qué ojos (para enloquecerse),
qué calculado contoneo, qué insuperables
besos, qué susurros (para morirse).
¿Que es osca, se llama Flora y no sabe cantar a Safo?
También Perseo se enamoró de la india Andrómeda.
13 AP V, 24
Mi alma me advierte que huya de mi pasión
por Heliodora, pues conoce mis deseos y lágrimas.
Lo dice, pero no tengo fuerzas para huir, porque mi alma
desvergonzada me lo advierte y al mismo tiempo la desea.
14 AP V, 123
Brilla, Selene, amante nocturna de doble punta,
brilla pasando a través del velo de la ventana.
Ilumina a la dorada Calistio: no hay envidia cuando miras
inmortal los trabajos de los amantes.
Sé que nos bendices a los dos, Selene, lo sé
porque tu alma también se inflamó por Endimión.
15 AP V, 25
Cada vez que yazgo en el pecho de Cídile, de día
o, cuando soy realmente osado, de noche,
sé que hago camino por el borde de un abismo, sé
que me juego la cabeza a un solo tiro de dados.
¿Y qué si lo sé? Ella es atrevida, Eros, y me llama
a cualquier hora sin conocer el miedo ni en sueños.
16 AP V, 124
Tu verano todavía no está libre de cáscara ni se oscurece
la viña que lanza el encanto de las muchachas,
pero ya los jóvenes Amores tensan sus arcos,
Lisídice, y humea un fuego oculto.
Huyamos, infelices, mientras la flecha no toca la cuerda:
pronostico que se acerca una gran llamarada.
17 AP V, 121
Filenio es pequeña y oscura, pero su cabello
más rizado que el apio, su piel más suave que plumas,
su voz más atractiva que la de Afrodita.
Y se entrega toda olvidando a veces el precio.
Ojalá que pueda amar a esta Filenio, oh querida
Cipris, hasta que encuentre otra mejor.
18 AP V, 114
La durísima Calistio, la que nunca aceptaba
un amante que no tuviera dinero,
parece más tolerante que antes. Nada sorprendente,
me parece. No creo que haya cambiado:
incluso el desvergonzado áspid se vuelve manso,
pero si muerde sigue siendo mortal.
19 AP XI, 30
Yo que antes lo hacía cinco o nueve veces, oh Afrodita,
ahora es apenas una desde que anochece hasta el alba.
¡Ay de mí! Esta cosa que ya a veces estaba moribunda,
ahora sí se está muriendo: va a reventar como Térmero.
¡Ay, la vejez, la vejez! ¿Qué no me harás luego cuando
me alcances, si me tienes ya así de decaído?
20 AP V, 46
– Hola. – Hola. –¿Cómo te llamas? – ¿Y tú? – No vayas
tan rápido. – Tú tampoco. – ¿Tienes a alguien?
– Siempre: a quien me ame. –¿Quieres cenar hoy
conmigo? – Si quieres. – ¿Por cuánto?
– No me des nada por adelantado. – Eso es raro. – Después
de estar conmigo me das lo que te parezca justo. – Eres legal.
¿Dónde estarás? Enviaré a alguien. – Anota. – ¿La hora
en que vendrás? – La que quieras. – Ahora. – Vamos.
21 AP V, 308
Guapa, espérame. ¿Cuál es tu bello nombre? ¿Dónde
te encuentro? Lo que quieras, te lo doy. ¿No hablas?
¿Dónde vives? Enviaré a alguien a buscarte. No estás
con nadie, ¿verdad? Adiós, altanera. ¿No me dices adiós?
Me apareceré una y otra vez: sé cómo suavizar a más duras
que tú. Pero por ahora, adiós, mujer.
22 AP V, 126
Fulanito le da a fulanita veinte talentos y temblando
se tira a una que – por dios – ni siquiera es guapa.
Yo le doy a Lisianasa veinte dracmas por veinte veces
y me tiro sin problemas a una que está mucho mejor.
O de plano yo no estoy en mi sano juicio o a ese fulano
deberían cortarle las bolas con un hacha.
23 AP V, 107
Sé bien, querida, cómo corresponder a quien me ama
y también sé cómo morder a quien me muerde.
No hagas mucho daño a quien te desea ni pongas
en tu contra a las vengativas Piérides.
Esto grité y advertí, pero tú escuchaste mis palabras
como quien escucha correr el mar jonio.
Por eso ahora te quejas y lloras así,
mientras yo descanso en el pecho de Naya.
24 AP XII, 103
Sé amar a quien me ama y todavía mejor sé odiar
a quien me traiciona: tengo experiencia en las dos cosas.
25 AP V, 306
Lloras, pides perdón, miras de frente y abajo,
me celas, me toqueteas, me besas con fuerza.
Haces todo lo que hace un amante. Pero si digo “vamos”,
entonces te retraes y nada de amante te queda.
26 AP V, 120
En medio de la noche esquivé a mi marido
y vine empapada en una lluvia intensa.
¿Y ahora nos sentamos absurdamente a hablar,
es que no vamos a acostarnos como hacen los amantes?
27 AP XI, 44
Mañana a partir de las nueve, queridísimo Pisón,
te invita a su morada tu amigo amante de la Musa,
a celebrar el veinte con una cena: no encontrarás
ubres ni brindis del Bromio criado en Quíos,
pero verás a amigos de verdad y escucharás cosas
mucho más placenteras que las de la tierra feacia.
Y si en algún momento me miras con buenos ojos, Pisón,
celebraremos algo más que un humilde día veinte.
28 AP XI, 35
Artemidoro traerá ensalada, Aristarco pescado seco
y Atenágoras cebollas frescas;
Filodemo, un hígado; Apolófanes, dos porciones
de carne (más tres que sobraron de ayer).
Tráeme un vino de Quíos, guirnaldas, incienso y mirra,
esclavo: los quiero aquí a las cuatro en punto.
29 AP IX, 412
– Ya la rosa, los garbanzos y los primeros brotes
de col están en sazón, Sósilo,
y las sardinetas que saltan, el queso fresco con sal
y las tiernas hojas curvas de la lechuga.
Pero nosotros ya no estamos paseando por la playa,
Sósilo, ni miramos desde el promontorio como solíamos.
– Así es: ayer también Antígenes y Baquio se divertían
y hoy los hemos llevado a enterrar.
30 Plan. 234
Esta piedra representa a tres dioses: la cabeza
muestra sin duda a Pan el de cuernos de cabra;
el pecho y el vientre, a Heracles; muslos
y tibias le tocan a Hermes el de pies alados.
No te niegues a hacer un sacrificio, extranjero:
será recibido por los tres dioses.
31 AP XI, 318
Antícrates conocía las constelaciones mejor que Arato,
mucho mejor, pero no su propia fecha de nacimiento.
Dudaba si había nacido bajo el signo del carnero,
bajo el de los gemelos o el de los peces.
Sabemos que seguramente bajo los tres: es un libidinoso,
un tonto afeminado y un glotón.
32 AP X, 103
No te quedes mirando la carnicería de antes ni entres:
confórmate con una buena salchicha de un dracma.
Un higo también cuesta un dracma, pero si esperas,
valdrá mil. El tiempo es un dios para los mendigos.
33 AP VII, 222
Aquí yace el cuerpo de una delicada niña, aquí yace
Tortolita, flor de los impotentes de Salmacia,
aquella por la que la cabaña y la sagrada asamblea ganaron
fama, la que estaba en boca de todos, amada por la madre
de los dioses; la que ofició mejor que nadie entre las mujeres
los ritos de Afrodita y ayudó con los brebajes de Laide.
Haz que junto a la tumba de esta amante de Baco, sagrada tierra,
no crezcan zarzas, sino suaves violetas.
34 AP VI, 349
Melicertes, hijo de Ino, y Leucotea, divina
señora del mar que apartas los peligros;
coros de Nereidas, Olas y Posidón,
y Céfiro tracio, el más amable de los vientos,
conducidme benignos a través de una mar tranquila
y que llegue salvo a la dulce costa del Pireo.
35 AP V, 8
Noche sagrada y lámpara: a nadie más elegimos
como testigos de nuestros juramentos.
Que yo lo amaría y que él nunca me dejaría,
eso juramos. Los dos fueron testigos.
Ahora dice que los juramentos se los lleva la corriente,
lámpara, y lo ves en el pecho de otras.
36 AP V, 113
Tenías suerte en el amor, Sosícrates, cuando eras rico;
ahora que eres pobre, ya no. El hambre cura eso.
Menófila, la que antes te llamaba su perfume,
su dulce Adonis, ahora pregunta que cómo te llamas.
“¿De quién eres hijo? ¿De qué ciudad?” No fue fácil
aprender que quien nada tiene no tiene amigos.
1 AP V, 131
Ψαλμὸς καὶ λαλιὴ καὶ κωτίλον ὄμμα καὶ ᾠδὴ
Ξανθίππης καὶ πῦρ ἄρτι καταρχόμενον,
ὦ ψυχή, φλέξει σε· τὸ δ’ ἐκ τίνος ἢ πότε καὶ πῶς
οὐκ οἶδα· γνώσῃ, δύσμορε, τυφομένη.
2 AP V, 80
Μῆλον ἐγώ· πέμπει με φιλῶν σέ τις· ἀλλ’ ἐπίνευσον,
Ξανθίππη· κἀγὼ καὶ σὺ μαραινόμεθα.
3 AP IX, 570
– Ξανθὼ κηρόπλαστε μυρόχροε, μουσοπρόσωπε,
εὔλαλε, διπτερύγων καλὸν ἄγαλμα Πόθων,
ψῆλόν μοι χερσὶ δροσιναῖς μύρον· „Ἐν μονοκλίνῳ
δεῖ με λιθοδμήτῳ δή ποτε πετριδίῳ
εὕδειν ἀθανάτως πουλὺν χρόνον.“ ᾆδε πάλιν μοι,
Ξανθάριον, ναὶ ναί τὸ γλυκὺ τοῦτο μέλος.
– οὐκ ἀίεις, ὤνθρωφ’, ὁ τοκογλύφος; ἐν μονοκλίνῳ
δεῖ σὲ βιοῦν αἰεί, δύσμορε, πετριδίῳ.
4 AP XI, 41
Ἑπτὰ τριηκόντεσσιν ἐπέρχονται λυκάβαντες,
ἤδη μοι βιότου σχιζόμεναι σελίδες·
ἤδη καὶ λευκαί με κατασπείρουσιν ἔθειραι,
Ξανθίππη, συνετῆς ἄγγελοι ἡλικίης.
ἀλλ’ ἔτι μοι ψαλμός τε λάλος κῶμοί τε μέλονται,
καὶ πῦρ ἀπλήστῳ τύφετ’ ἐνὶ κραδίῃ.
αὐτὴν ἀλλὰ τάχιστα κορωνίδα γράψατε, Μοῦσαι,
ταύτην ἡμετέρης, δεσπότιδες, μανίης.
5 AP V, 112
Ἠράσθην· τίς δ’ οὐχί; κεκώμακα. τίς δ’ ἀμύητος
κώμων; ἀλλ’ ἐμάνην ἐκ τίνος; οὐχὶ θεοῦ;
ἐρρίφθω· πολιὴ γὰρ ἐπείγεται ἀντὶ μελαίνης
θρὶξ ἤδη, συνετῆς ἄγγελος ἡλικίης.
καὶ παίζειν ὅτε καιρός, ἐπαίξαμεν· ἡνίκα καιρὸς
οὐκέτι, λωιτέρης φροντίδος ἁψόμεθα.
6 AP XI, 34
Λευκοΐνους πάλι δὴ καὶ ψάλματα καὶ πάλι Χίους
οἴνους καὶ πάλι δὴ σμύρναν ἔχειν Συρίην
καὶ πάλι κωμάζειν καὶ ἔχειν πάλι διψάδα πόρνην
οὐκ ἐθέλω· μισῶ ταῦτα τὰ πρὸς μανίην.
ἀλλά με ναρκίσσοις ἀναδήσατε καὶ πλαγιαύλων
γεύσατε καὶ κροκίνοις χρίσατε γυῖα μύροις
καὶ Μιτυληναίῳ τὸν πνεύμονα τέγξατε Βάκχῳ,
καὶ συζεύξατέ μοι φωλάδα παρθενικήν.
7 AP V, 4
Τὸν σιγῶντα, Φιλαινί, συνίστορα τῶν ἀλαλήτων
λύχνον ἐλαιηρῆς ἐκμεθύσασα δρόσου,
ἔξιθι· μαρτυρίην γὰρ Ἔρως μόνος οὐκ ἐφίλησεν
ἔμπνουν· καὶ τυκτὴν κλεῖε, Φιλαινί, θύρην.
καὶ σὺ φίλει, Ξανθώ, με· σὺ δ’, ὦ φιλεράστρια κοίτη,
ἤδη τῆς Παφίης ἴσθι τὰ λειπόμενα.
8 AP X, 21
Κύπρι γαληναίη, φιλονύμφιε, Κύπρι δικαίων
σύμμαχε, Κύπρι Πόθων μῆτερ ἀελλοπόδων,
Κύπρι, τὸν ἡμίσπαστον ἀπὸ κροκέων ἐμὲ παστῶν,
τὸν χιόσι ψυχὴν Κελτίσι νειφόμενον,
Κύπρι, τὸν ἡσύχιόν με, τὸν οὐδενὶ κοῦφα λαλεῦντα,
τὸν σέο πορφυρέῳ κλυζόμενον πελάγει,
Κύπρι φιλορμίστειρα, φιλόργιε, σῷζέ με, Κύπρι,
Ναϊακοὺς ἤδη, δεσπότι, πρὸς λιμένας.
9 AP V, 13
Ἑξήκοντα τελεῖ Χαριτὼ λυκαβαντίδας ὥρας,
ἀλλ’ ἔτι κυανέων σύρμα μένει πλοκάμων,
κἀν στέρνοις ἔτι κεῖνα τὰ λύγδινα κώνια μαστῶν
ἕστηκεν, μίτρης γυμνὰ περιδρομάδος,
καὶ χρὼς ἀρρυτίδωτος ἔτ’ ἀμβροσίην, ἔτι πειθὼ
πᾶσαν, ἔτι στάζει μυριάδας χαρίτων.
ἀλλὰ πόθους ὀργῶντας ὅσοι μὴ φεύγετ’, ἐρασταί,
δεῦρ’ ἴτε, τῆς ἐτέων ληθόμενοι δεκάδος.
10 AP V, 115
Ἠράσθην Δημοῦς Παφίης γένος· οὐ μέγα θαῦμα·
καὶ Σαμίης Δημοῦς δεύτερον· οὐχὶ μέγα·
καὶ πάλιν Ὑσιακῆς Δημοῦς τρίτον· οὐκέτι ταῦτα
παίγνια· καὶ Δημοῦς τέτρατον Ἀργολίδος.
αὐταί που Μοῖραί με κατωνόμασαν Φιλόδημον,
ὡς αἰεὶ Δημοῦς θερμὸς ἔχοι με πόθος.
11 AP XII, 173
Δημώ με κτείνει καὶ Θέρμιον· ἡ μὲν ἑταίρη
δήμῳ, ἡ δ’ οὔπω Κύπριν ἐπισταμένη·
καὶ τῆς μὲν ψαύω, τῆς δ’ οὐ θέμις. οὐ μὰ σέ, Κύπρι,
οὐκ οἶδ’, ἣν εἰπεῖν δεῖ με ποθεινοτέρην.
Δημάριον λέξω τὴν παρθένον· οὐ γὰρ ἕτοιμα (5)
βούλομαι, ἀλλὰ ποθῶ πᾶν τὸ φυλασσόμενον.
12 AP V, 132
Ὢ ποδός, ὢ κνήμης, ὢ τῶν (ἀπόλωλα δικαίως)
μηρῶν, ὢ γλουτῶν, ὢ κτενός, ὢ λαγόνων,
ὤμοιν, ὢ μαστῶν, ὢ τοῦ ῥαδινοῖο τραχήλου,
ὢ χειρῶν, ὢ τῶν (μαίνομαι) ὀμματίων,
ὢ κατατεχνοτάτου κινήματος, ὢ περιάλλων (5)
γλωττισμῶν, ὢ τῶν (θῦ’ ἐμὲ) φωναρίων.
εἰ δ’ Ὀπικὴ καὶ Φλῶρα καὶ οὐκ ᾄδουσα τὰ Σαπφοῦς,
καὶ Περσεὺς Ἰνδῆς ἠράσατ’ Ἀνδρομέδης.
13 AP V, 24
Ψυχή μοι προλέγει φεύγειν πόθον Ἡλιοδώρας,
δάκρυα καὶ ζήλους τοὺς πρὶν ἐπισταμένη.
φησὶ μέν, ἀλλὰ φυγεῖν οὔ μοι σθένος· ἡ γὰρ ἀναιδὴς
αὐτὴ καὶ προλέγει καὶ προλέγουσα φιλεῖ.
14 AP V, 123
Νυκτερινή, δίκερως, φιλοπάννυχε, φαῖνε, Σελήνη,
φαῖνε δι’ εὐτρήτων βαλλομένη θυρίδων·
αὔγαζε χρυσέην Καλλίστιον· ἐς τὰ φιλεύντων
ἔργα κατοπτεύειν οὐ φθόνος ἀθανάτῃ.
ὀλβίζεις καὶ τήνδε καὶ ἡμέας, οἶδα, Σελήνη· (5)
καὶ γὰρ σὴν ψυχὴν ἔφλεγεν Ἐνδυμίων.
15 AP V, 25
Ὁσσάκι Κυδίλλης ὑποκόλπιος, εἴτε κατ’ ἦμαρ
εἴτ’ ἀποτολμήσας ἤλυθον ἑσπέριος,
οἶδ’, ὅτι πὰρ κρημνὸν τέμνω πόρον, οἶδ’, ὅτι ῥιπτῶ
πάντα κύβον κεφαλῆς αἰὲν ὕπερθεν ἐμῆς.
ἀλλὰ τί μοι πλέον ἔστ’; ἦ γὰρ θρασὺς ἠδ’, ὅταν ἕλκῃ, (5)
πάντοτ’ Ἔρως ἀρχὴν οὐδ’ ὄναρ οἶδε φόβου.
16 AP V, 124
Οὔπω σοι καλύκων γυμνὸν θέρος, οὐδὲ μελαίνει
βότρυς ὁ παρθενίους πρωτοβολῶν χάριτας.
ἀλλ’ ἤδη θοὰ τόξα νέοι θήγουσιν Ἔρωτες,
Λυσιδίκη, καὶ πῦρ τύφεται ἐγκρύφιον.
φεύγωμεν, δυσέρωτες, ἕως βέλος οὐκ ἐπὶ νευρῇ· (5)
μάντις ἐγὼ μεγάλης αὐτίκα πυρκαϊῆς.
17 AP V, 121
Μικκὴ καὶ μελανεῦσα Φιλαίνιον, ἀλλὰ σελίνων
οὐλοτέρη καὶ μνοῦ χρῶτα τερεινοτέρη
καὶ κεστοῦ φωνεῦσα μαγώτερα καὶ παρέχουσα
πάντα καὶ αἰτῆσαι πολλάκι φειδομένη.
τοιαύτην στέργοιμι Φιλαίνιον, ἄχρις ἂν εὕρω (5)
ἄλλην, ὦ χρυσέη Κύπρι, τελειοτέρην.
18 AP V, 114
Ἡ χαλεπὴ κατὰ πάντα Φιλίστιον, ἡ τὸν ἐραστὴν
μηδέποτ’ ἀργυρίου χωρὶς ἀνασχομένη,
φαίνετ’ ἀνεκτοτέρη νῦν ἢ πάρος. οὐ μέγα θαῦμα
φαίνεσθ’· ἠλλάχθαι τὴν φύσιν οὐ δοκέω.
καὶ γὰρ πρηϋτέρη ποτὲ γίνεται ἀσπὶς ἀναιδής, (5)
δάκνει δ’ οὐκ ἄλλως ἢ θανατηφορίην.
19 AP XI, 30
Ὁ πρὶν ἐγὼ καὶ πέντε καὶ ἐννέα, νῦν, Ἀφροδίτη,
ἓν μόλις ἐκ πρώτης νυκτὸς ἐς ἠέλιον·
οἴμοι μοι, καὶ τοῦτο κατὰ βραχύ—πολλάκι δ’ ἤδη
ἡμιθανές—θνῄσκει· τοῦτο τὸ τερμέριον.
ὦ γῆρας, γῆρας, τί ποθ’ ὕστερον, ἢν ἀφίκηαι, (5)
ποιήσεις, ὅτε νῦν ὧδε μαραινόμεθα;
20 AP V, 46
– Χαῖρε σύ. —„Καὶ σύ γε χαῖρε.“ —Τί δεῖ σε καλεῖν; —„Σὲ δέ;“ —Μήπω
τοῦτο· φιλόσπουδος. —„Μηδὲ σύ.“ —Μή τιν’ ἔχεις; —
„Αἰεὶ τὸν φιλέοντα.“ —Θέλεις ἅμα σήμερον ἡμῖν
δειπνεῖν; —„Εἰ σὺ θέλεις.“ —Εὖγε· πόσου παρέσῃ; —
„Μηδέν μοι προδίδου …“ —Τοῦτο ξένον. —„ἀλλ’ ὅσον ἄν σοι (5)
κοιμηθέντι δοκῇ, τοῦτο δός.“ —Οὐκ ἀδικεῖς.
ποῦ γίνῃ; πέμψω … —„Καταμάνθανε.“ —Πηνίκα δ’ ἥξεις; —
„Ἣν σὺ θέλεις ὥρην.“ —Εὐθὺ θέλω. —„Πρόαγε.“
21 AP V, 308
Ἡ κομψή, μεῖνόν με. τί σοι καλὸν οὔνομα; ποῦ σε
ἔστιν ἰδεῖν; ὃ θέλεις, δώσομεν. οὐδὲ λαλεῖς;
ποῦ γίνῃ; πέμψω μετὰ σοῦ τινα. μή τις ἔχει σε;
ὦ σοβαρή, ὑγίαιν’. οὐδ’ „Ὑγίαινε“ λέγεις;
καὶ πάλι καὶ πάλι σοι προσελεύσομαι· οἶδα μαλάσσειν (5)
καὶ σοῦ σκληροτέρας. νῦν δ’ ὑγίαινε, γύναι.
22 AP V, 126
Πέντε δίδωσιν ἑνὸς τῇ δεῖνα ὁ δεῖνα τάλαντα,
καὶ βινεῖ φρίσσων καί, μὰ τόν, οὐδὲ καλήν·
πέντε δ’ ἐγὼ δραχμὰς τῶν δώδεκα Λυσιανάσσῃ,
καὶ βινῶ πρὸς τῷ κρείσσονα καὶ φανερῶς.
πάντως ἤτοι ἐγὼ φρένας οὐκ ἔχω, ἢ τό γε λοιπὸν (5)
τοὺς κείνου πελέκει δεῖ διδύμους ἀφελεῖν.
23 AP V, 107
„Γινώσκω, χαρίεσσα, φιλεῖν πάνυ τὸν φιλέοντα,
καὶ πάλι γινώσκω τόν με δακόντα δακεῖν·
μὴ λύπει με λίην στέργοντά σε μηδ’ ἐρεθίζειν
τὰς βαρυοργήτους σοι θέλε Πιερίδας.“
τοῦτ’ ἐβόων αἰεὶ καὶ προὔλεγον· ἀλλ’ ἴσα πόντῳ (5)
Ἰονίῳ μύθων ἔκλυες ἡμετέρων.
τοιγὰρ νῦν σὺ μὲν ὧδε μέγα κλαίουσα βαΰζοις·
ἡμεῖς δ’ ἐν κόλποις ἥμεθα Ναϊάδος.
24 AP XII, 103
Οἶδα φιλεῖν φιλέοντας· ἐπίσταμαι, ἤν μ’ ἀδικῇ τις,
μισεῖν· ἀμφοτέρων εἰμὶ γὰρ οὐκ ἀδαής.
25 AP V, 306
Δακρύεις, ἐλεεινὰ λαλεῖς, περίεργα θεωρεῖς,
ζηλοτυπεῖς, ἅπτῃ πολλάκι, πυκνὰ φιλεῖς.
ταῦτα μέν ἐστιν ἐρῶντος· ὅταν δ’ εἴπω· „Παράκειμαι.
καὶ σὺ μένεις;“ ἁπλῶς οὐδὲν ἐρῶντος ἔχεις.
26 AP V, 120
Καὶ νυκτὸς μεσάτης τὸν ἐμὸν κλέψασα σύνευνον
ἦλθον καὶ πυκινῇ τεγγομένη ψακάδι.
τοὔνεκ’ ἐν ἀπρήκτοισι καθήμεθα κοὐχὶ λαλεῦντες
εὕδομεν, ὡς εὕδειν τοῖς φιλέουσι θέμις;
27 AP XI, 44
Αὔριον εἰς λιτήν σε καλιάδα, φίλτατε Πείσων,
ἐξ ἐνάτης ἕλκει μουσοφιλὴς ἕταρος
εἰκάδα δειπνίζων ἐνιαύσιον· εἰ δ’ ἀπολείψῃς
οὔθατα καὶ Βρομίου χιογενῆ πρόποσιν,
ἀλλ’ ἑτάρους ὄψει παναληθέας, ἀλλ’ ἐπακούσῃ (5)
Φαιήκων γαίης πουλὺ μελιχρότερα·
ἢν δέ ποτε στρέψῃς καὶ ἐς ἡμέας ὄμματα, Πείσων,
ἄξομεν ἐκ λιτῆς εἰκάδα πιοτέρην.
28 AP XI, 35
Κράμβην Ἀρτεμίδωρος, Ἀρίσταρχος δὲ τάριχον,
βολβίσκους δ’ ἡμῖν δῶκεν Ἀθηναγόρας,
ἡπάτιον Φιλόδημος, Ἀπολλοφάνης δὲ δύο μνᾶς
χοιρείου, καὶ τρεῖς ἦσαν ἀπ’ ἐχθὲς ἔτι.
ᾠὸν καὶ στεφάνους καὶ σάμβαλα καὶ μύρον ἡμῖν (5)
λάμβανε, παῖ· δεκάτης εὐθὺ θέλω παράγειν.
29 AP IX, 412
Ἤδη καὶ ῥόδον ἐστὶ καὶ ἀκμάζων ἐρέβινθος
καὶ καυλοὶ κράμβης, Σωσύλε, πρωτοτόμου
καὶ μαίνη σαλαγεῦσα καὶ ἀρτιπαγὴς ἁλίτυρος
καὶ θριδάκων οὔλων ἀφροφυῆ πέταλα.
ἡμεῖς δ’ οὔτ’ ἀκτῆς ἐπιβαίνομεν οὔτ’ ἐν ἀπόψει (5)
γινόμεθ’ ὡς αἰεί, Σωσύλε, τὸ πρότερον·
καὶ μὴν Ἀντιγένης καὶ Βάκχιος ἐχθὲς ἔπαιζον,
νῦν δ’ αὐτοὺς θάψαι σήμερον ἐκφέρομεν.
30 Plan. 234
Τρισσοὺς ἀθανάτους χωρεῖ λίθος· ἁ κεφαλὰ γὰρ
μανύει τρανῶς Πᾶνα τὸν αἰγόκερων,
στέρνα δὲ καὶ νηδὺς Ἡρακλέα· λοιπὰ δὲ μηρῶν
καὶ κνήμης Ἑρμῆς ὁ πτερόπους ἔλαχεν.
θύειν ἀρνήσῃ, ξένε, μηκέτι· τοῦ γὰρ ἑνός σοι (5)
θύματος οἱ τρισσοὶ δαίμονες ἁπτόμεθα.
31 AP XI, 318
Ἀντικράτης ᾔδει τὰ σφαιρικὰ μᾶλλον Ἀράτου
πολλῷ, τὴν ἰδίην δ’ οὐκ ἐνόει γένεσιν·
διστάζειν γὰρ ἔφη, πότερ’ ἐν κριῷ γεγένηται
ἢ διδύμοις ἢ τοῖς ἰχθύσιν ἀμφοτέροις.
εὕρηται δὲ σαφῶς ἐν τοῖς τρισί· καὶ γὰρ ὀχευτὴς (5)
καὶ μωρὸς μαλακός τ’ ἐστὶ καὶ ὀψοφάγος.
32 AP X, 103
Τὴν πρότερον θυμέλην μήτ’ ἔμβλεπε μήτε παρέλθῃς,
ἀλλ’ ἄπαγε δραχμῆς εἰς κολοκορδόκολα.
νῦν σῦκον δραχμῆς ἓν γίνεται· ἢν δ’ ἀναμείνῃς,
χίλια. τοῖς πτωχοῖς ὁ χρόνος ἐστὶ θεός.
33 AP VII, 222
Ἐνθάδε τῆς τρυφερῆς μαλακὸν ῥέθος, ἐνθάδε κεῖται
Τρυγόνιον, σαβακῶν ἄνθεμα Σαλμακίδων,
ᾗ καλύβη καὶ δοῦμος ἐνέπρεπεν, ᾗ φιλοπαίγμων
στωμυλίη, Μήτηρ ἣν ἐφίλησε θεῶν,
ἡ μούνη στέρξασα τὰ Κύπριδος ἀμφὶ γυναικῶν (5)
ὄργια καὶ φίλτρων Λαΐδος ἁψαμένη.
φῦε κατὰ στήλης, ἱερὴ κόνι, τῇ φιλοβάκχῳ
μὴ βάτον, ἀλλ’ ἁπαλὰς λευκοΐων κάλυκας.
34 AP VI, 349
Ἰνοῦς ὦ Μελικέρτα σύ τε γλαυκὴ μεδέουσα
Λευκοθέη πόντου, δαῖμον ἀλεξίκακε,
Νηρῄδων τε χοροὶ καὶ κύματα καὶ σύ, Πόσειδον,
καὶ Θρήιξ, ἀνέμων πρηΰτατε, Ζέφυρε,
ἵλαοί με φέροιτε, διὰ πλατὺ κῦμα φυγόντα, (5)
σῷον ἐπὶ γλυκερὴν ᾐόνα Πειραέως.
35 AP V, 8
Noche Νὺξ ἱερὴ καὶ λύχνε, συνίστορας οὔτινας ἄλλους
ὅρκοις, ἀλλ’ ὑμέας, εἱλόμεθ’ ἀμφότεροι·
χὠ μὲν ἐμὲ στέρξειν, κεῖνον δ’ ἐγὼ οὔποτε λείψειν
ὠμόσαμεν· κοινὴν δ’ εἴχετε μαρτυρίην.
νῦν δ’ ὁ μὲν ὅρκιά φησιν ἐν ὕδατι κεῖνα φέρεσθαι, (5)
λύχνε, σὺ δ’ ἐν κόλποις αὐτὸν ὁρᾷς ἑτέρων.
36 AP V, 113
Ἠράσθης πλουτῶν, Σωσίκρατες, ἀλλὰ πένης ὢν
οὐκέτ’ ἐρᾷς· λιμὸς φάρμακον οἷον ἔχει.
ἡ δὲ πάρος σε καλεῦσα μύρον καὶ τερπνὸν Ἄδωνιν
Μηνοφίλα νῦν σου τοὔνομα πυνθάνεται·
„Τίς πόθεν εἶς ἀνδρῶν; πόθι τοι πτόλις;“ ἦ μόλις ἔγνως (5)
τοῦτ’ ἔπος, ὡς οὐδεὶς οὐδὲν ἔχοντι φίλος.
* Traducciones pertenecientes al volumen Áureo sueño de la plata: Filodemo y otros poetas de época imperial, a ser publicado próximamente por la UNAM.
La poesía nos protege de la automatización de la
herrumbre que amenaza nuestra fórmula de amor
y de odio, de rebelión y de reconciliación, de fe
y de negación.
Roman Jakobson
Como eco de la voz vanguardista de José Juan Tablada y de los movimientos de vanguardia europeos, surge en México, en el año de 1921, con la escandalosa publicación de su primer manifiesto, el movimiento estridentista. Este documento firmado por un solo hombre, Manuel Maples Arce, gritaba a todo pulmón “muera el cura Hidalgo, Chopin a la silla eléctrica, viva el mole de guajolote” y se reconocía hermano de los futurismos italiano y ruso y del dadaísmo internacionalista. El ruido que provocó no sólo rompió ventanas y abrió puertas herméticamente cerradas, sino que anunció una nueva literatura y una total renovación estética.
Leyendo hoy día los manifiestos, los poemas, las revistas, los libros que publicaron durante los años de su apogeo (1921-1927), nos encontramos frente a una literatura nueva, renovadora, visiblemente orientada hacia el futuro. Sus temas emergían casi exclusivamente de la ciudad, de las nuevas formas de vida humana, de la relación del hombre con la técnica, de los últimos inventos. Más allá de las fronteras de la palabra escrita se preocuparon con insistencia por la pintura y dan a la fotografía el rango de arte. En el estridentismo estaba presente el espíritu que caracterizaría a los surrealistas y no sólo eso, sino que coincidían en varios postulados: despertar al sol a la hora en punto, desempacar las palabras, alas para el hombre y su pensamiento, luchar contra las dictaduras y contra quienes se aterrorizan por tener que pensar. Los poemas de Maples Arce, Luis Quintanilla, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo; los textos de prosa narrativa o doctrinaria, densa y polémica de Arqueles Vela, donde tantas veces brilla el absurdo; los dibujos e ilustraciones de Charlot, Alva de la Canal, Méndez, Revueltas; las esculturas de Germán Cueto; las fotografías de Tina Modotti y Edward Weston, expuestos en un café que servía de sala de reunión y galería de arte o en las páginas de sus revistas Irradiador y Horizonte, toda su producción nació de un trabajo de crítica y experimentación, que en última instancia manejaba los elementos renovadores que acompañaron a la Revolución mexicana. Maples Arce definía al estridentismo como “la única expresión intelectual de la Revolución”, afirmando, además: “La Revolución Mexicana me apasionó, sentí su honda significación y traté de imprimirle un sentido estético, sacrificando todo sufragio político a la autenticidad poética” (Maples, 1967, p. 188).
Tal como el surrealismo quiso ponerse “al servicio de la revolución”, el estridentismo se puso al servicio de la gesta mexicana. Plenamente conscientes de su papel revolucionario, los estridentistas fueron el último grito de la lucha social de 1910 que ya agonizaba en manos del Estado. No es casual que Maples Arce, fundador y cabeza del movimiento, fuera veracruzano, que en Xalapa se asentara durante su periodo más alto de combate y agitación y que en Veracruz se diera la última gran batalla de la Revolución mexicana: la huelga inquilinaria. Aunque como dije antes, el punto neurálgico del estridentismo se ubicó en la provinciana ciudad de Xalapa, sus voces llegaron a la capital y a otras provincias mexicanas, y por medio del contacto epistolar y del intercambio de publicaciones alcanzaron los oídos de numerosas editoriales del mundo, sobre todo de los que estaban también en el campo de la vanguardia. “El estridentismo no es una escuela, ni una mafia intelectual, como las que aquí se estilan. El estridentismo es una razón de estrategia. Un gesto. Una irrupción”.
Si el posmodernismo —con González Martínez— había colocado al búho en el lugar del cisne modernista, los estridentes dan un salto cualitativo al imponer el pájaro mecánico —el aeroplano— como símbolo o emblema de su estética.
Como a los demás vanguardistas europeos y americanos, a los estridentistas les vino chico el arte tradicional; la retórica y las técnicas anteriores les parecían ligadas al pasado e inhábiles, insuficientes para expresar su mundo, sus emociones. En su segundo manifiesto explican el valor de la técnica en una obra de arte y sostienen que la misma “está destinada a llenar una función espiritual en un momento determinado”. Por eso, cuando los medios de expresión (es decir, la técnica) “son inhábiles o insuficientes para traducir nuestras emociones personales —única y elemental finalidad estética— es necesario, y esto contra toda la fuerza estacionaria y afirmaciones rastacueras de la crítica oficial, cortar la corriente y desnucar los swichs” (Actual, No. 2, enero 1923).
Para alcanzar sus finalidades estéticas les es necesario trabajar de otra manera las materias primas del arte, utilizar otros instrumentos y hasta cambiar la materia misma: en la plástica se acercan al cubismo y la abstracción, en la poesía intentarán la transformación de la imagen. Si el futurismo italiano planeaba sobre todo la renovación —e incluso la destrucción de la sintaxis y la morfología, y la introducción de signos de diferentes sistemas (como los de la música y las matemáticas)—, los estridentistas centran sus esfuerzos en la semántica poética. La imagen se convertirá en su quilla renovadora. Aunque es indiscutible que otros aspectos de la semántica poética (como el léxico y su relación con la sintaxis) también son importantes para ellos, es en los procedimientos de significación poética, en las imágenes, en donde radica la esencia del cambio que nuestro movimiento de vanguardia se propuso.
En su prólogo al Índice de la nueva poesía americana de 1925, antología vanguardista en la que el estridentismo está representado por Maples Arce y List Arzubide, Borges da a la metáfora una importancia crucial dentro de los principios estéticos de la vanguardia hispanoamericana, coincidiendo con los estridentistas, principios que, en el caso de nuestros vanguardistas, tanto se han afanado en soslayar o incluso negar la mayor parte de nuestros historiadores y críticos literarios.
De una vez por todas es necesario afirmar que la esencia del cambio, lo novedoso de esta nueva poesía no radica en los objetos a los que hace referencia, en el mundo moderno que describen —aviones, máquinas, ciudades futuristas, obreros—, sino en las imágenes que utilizan para describirlo. Lo que se propusieron conscientemente fue renovar la naturaleza de la imagen, el mecanismo que sustenta la significación poética.
Maples Arce, máximo representante del movimiento, no sólo se dedicó a redactar escandalosos manifiestos o a asumir actitudes radicales y a veces agresivas frente al ambiente cultural y los gurús literarios de su momento, sino que sentó las bases teóricas que sustentan el arte y la poesía estridentistas. En Soberana juventud, segundo volumen de sus memorias, nos narra:
Yo seguía un arte que correspondiera a mi propio gusto y no al halago de los demás. Promoví algo nuevo. Las modalidades líricas del modernismo y aun del posmodernismo me parecían preteridas y había que renovarlas. Interesábanme las imágenes enigmáticas que no podían formularse […] preconizaba un cambio de la expresión, pero sobre todo en las imágenes, de las que hacía depender el misterio de la poesía en aquellos años. Cada verso debería encerrar una imagen para pasar a otra, enlazada virtual o explícitamente, fundada en los términos de la comparación. Desaparecerían las relaciones visuales, para transformarse en algo prodigioso […] había pensado reiteradamente en el problema de la renovación literaria de manera inmediata, en ahondar en las posibilidades de la imagen prescindiendo de los elementos lógicos que mantenían su sentido explicativo. Inicié una nueva búsqueda apasionada por un nuevo mundo espiritual, a la vez que trabajaba para difundir, entre la juventud mexicana, las novísimas ideas y los nombres de los escritores universales vinculados al movimiento de vanguardia, al que México había permanecido indiferente (pp. 120-122).
Y más adelante:
No se trataba de ser futuristas sino actuales, pero no actuales a la manera rezagada de quienes reproducían los temas y la práctica circulantes, porque esto no es actualidad, sino a la de una creación vital que tomara en cuenta las inquietudes espirituales y todo el complejo espiritual de emociones y fuerzas suprasensibles del hombre (p. 132).
Asimismo, en un polémico artículo publicado en El Universal Ilustrado nos da aún más claves para conocer sus intenciones y preocupaciones estéticas y para desentrañar y comprender la poesía del movimiento:
La poesía en sí es la expresión sucesiva de las imágenes equivalentistas. Reducción al absurdo ideológico. Imagen multánime. Raíz cuadrada de un coeficiente ideológico multiplicador común diferencial de la imagen a) directa simple, b) directa compuesta, c) indirecta simple, plano de superación (El Universal Ilustrado, 12 de junio de 1924, p. 28).
O, dicho en otras palabras, la poesía estridentista se propone tres tipos de imágenes. La primera, a la que Maples denomina simple es la liga con la poesía anterior y no presenta ningún aspecto novedoso; la segunda corresponde a la imagen simultánea utilizada, también en ese momento por creacionistas y ultraístas, por el futurismo y el montaje cinematográfico; imágenes que están en la base de la estética cubista. La culminación de estas imágenes que podremos llamar compuestas, simultáneas, equivalentistas o cubistas, puede verse en el Ulises de James Joyce y en La tierra baldía de T. S. Eliot, obras aparecidas en 1922, año también de la publicación de Andamios interiores de Maples. Coincidencias de lucidez perceptiva y necesidades de la expresión. Expresión de las necesidades.
Apollinaire afirmaba: “El cubismo es el arte de pintar conjuntos nuevos con elementos tomados no de la realidad de visión, sino de la realidad de concepción” (Caracciolo, 1974, p. 51). Las imágenes cubistas niegan la representatividad fotográfica de la realidad, buscan la unidad de sujeto-objeto, eluden el artificio de la perspectiva, presentan simultáneamente perfiles que establecen desde puntos de observación móviles. En pocas palabras, proponen la liberación total del mundo objetivo tal como lo perciben nuestros sentidos (p. 44). Lo anterior puede ejemplificarse con los siguientes versos de Maples Arce:
El cielo es un obstáculo para el hotel inverso
Refractado en las lunas sombrías de los espejos.
O en estos otros de List Arzubide:
Largos como la inmensa quietud de lo imposible
sus ojos se evaporan en mi consolación
y en la sombra combada ventana a lo invisible
mis manos de infinito alcanzaron el sol.
El tercer tipo de imagen estridentista que Maples Arce propone también está estrechamente vinculado con las artes plásticas, pero ya no con el cubismo, sino con el arte abstracto. Decía Maples Arce: “La poesía debe ser poesía pura de emociones imaginales sin situación objetiva”. Y también: “…yo utilizo imágenes dobles de redacciones y coordinaciones intraobjetivas, tomando en cuenta la similaridad y superposición de imágenes, lo que yo hago puede llamarse abstraccionismo” (Schneider, 1970, p. 53). También con estos postulados los estridentistas coinciden con sus contemporáneos vanguardistas: Marinetti buscaba ampliar al máximo los límites permisibles de las analogías, Reverdy afirmaba: L’image est une création pure de l’esprit en el número 13 de la revista de vanguardia Nord-Sud. También en 1922, en Prisma de Buenos Aires, los ultraístas declaraban: “Cada verso de nuestros poemas posee su vida individual y representa una visión inédita”.
Estas imágenes vanguardistas que podemos denominar abstractas no requieren, para descifrarse, de un referente. En las imágenes cubistas el mundo se expresa mediante un rompimiento de las leyes naturales, pero siempre se puede recuperar la realidad que ha sido fragmentada y vuelta a armar de una manera distinta, plasmándola estéticamente. En las imágenes que Maples Arce llama indirectas o abstractas, la realidad no cuenta, lo expresado dinámicamente no posee un correlato objetivo.
Un parque de manubrio se engarrota en la sombra
Y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras.
Estos versos de Maples no nos remiten a la “realidad” sino que crean la suya propia, inédita, intraducible. Lo mismo podríamos decir de los siguientes versos de Luis Quintanilla:
Hay volcanes
naciendo en el mar
¡pero son unos helados de vainilla
con jarabe azul!
Con estas imágenes los poetas estridentistas se “emparejan” con los principios creacionistas de Vicente Huidobro:
Os diré qué entiendo por poema creado. Es un poema en el que cada parte constitutiva, y todo el conjunto, muestra un hecho nuevo, independiente del mundo externo, desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia, pues toma su puesto en el mundo como fenómeno singular, aparte y distinto de los demás fenómenos. Dicho poema es algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta. Y no es hermoso porque recuerde algo, ni es hermoso porque nos recuerde cosas vistas, a su vez hermosas, ni porque describe hermosas cosas que podamos llegar a ver. Es hermoso en sí y no admite términos de comparación. Y tampoco puede concebírselo fuera del libro.
Nada se le parece en el mundo externo; hace real lo que no existe, es decir, se hace realidad así mismo. Crea lo maravilloso y le da vida propia. Crea situaciones imaginarias que jamás podrán existir en el mundo objetivo, por lo que habrán de existir en el poema para que existan en alguna parte (Collazos, 1977, pp. 126-127).
Estos tipos de imágenes nuevas revolucionaron a la poesía y a la literatura universal; y en esto radica la importancia de los poetas estridentistas: en habernos llevado con su poesía a caminar las mismas sendas renovadoras. Sin la obra de los estridentistas la historia del arte mexicano, en particular de la poesía, tendría un gran hueco y resultarían inexplicables muchas obras posteriores.
Si hasta aquí hemos mencionado aspectos coincidentes entre los vanguardistas mexicanos y otros movimientos similares, veamos ahora algunos aspectos que los distinguen notablemente. En primer lugar hay que asentar que los estridentistas siempre se preocuparon por un elemento trascendental que los hizo ir más a fondo en sus búsquedas, pero que también representó una limitante en el camino de la experimentación: siempre intentaron organizar emocionalmente —aun rompiendo con la lógica— los conjuntos abigarrados y en ocasiones casi caóticos de sus imágenes poéticas; en busca de un sentido profundo, de un “ritmo interior” (como ellos mismos lo llamaban) que articulara los elementos dispersos y que, en última instancia, trascendiera y diera sentido a las innovaciones formales.
En una entrevista, List Arzubide afirmó que la intención de los poemas estridentistas era crear una “música de ideas”, dirigirse al lector de la misma manera que la música se dirige a su receptor: transmitir un sentido y una emoción profundas —sentimiento y emoción que les dieron origen y que las sustentan— sin dirigirse directamente ni al sentimiento, ni al pensamiento.
Así, poemas que aparentemente son sólo la reunión de una serie más o menos complicada y más o menos caótica de los tres tipos de imágenes mencionados, poseen un orden interno, están organizados por una intención emotiva, articulados por un “ritmo interior” y un “profundo sentido imaginal”, para volver a utilizar sus propias palabras. Tal es el caso de:
Prisma
Yo soy un punto muerto en medio de la hora,
equidistante al grito náufrago de una estrella.
Un parque de manubrio se engarrota en la sombra,
y la luna sin cuerda
me oprime en las vidrieras.
Margaritas de oro
deshojadas al viento.
La ciudad insurrecta de anuncios luminosos
flota en los almanaques,
y allá de tarde en tarde,
por la calle planchada se desangra un eléctrico.
El insomnio, lo mismo que una enredadera,
se abraza a los andamios sinoples del telégrafo,
y mientras que los ruidos descerrajan las puertas,
la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo.
El silencio amarillo suena sobre mis ojos.
¡Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo!
Yo departí sus manos,
pero en aquella hora
gris de las estaciones,
sus palabras mojadas se me echaron al cuello,
y una locomotora
sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos.
Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca.
¡Y la locura de Edison a manos de la lluvia!
El cielo es un obstáculo para el hotel inverso
refractado en las lunas sombrías de los espejos;
los violines suben como la champaña
y mientras las ojeras sondean la madrugada,
el invierno huesoso tirita en los percheros.
Mis nervios se derraman.
La estrella del recuerdo
naufragada en el agua
del silencio.
Tú y yo
coincidimos
en la noche terrible,
meditación temática
deshojada en jardines.
Locomotoras, gritos,
arsenales, telégrafos.
El amor y la vida
son hoy sindicalistas,
y todo se dilata en círculos concéntricos.
Este es un poema central del libro Andamios interiores de Maples Arce. En él se conjugan metáforas, metonimias, sinestesias, en juegos ópticos y auditivos, mezclando imágenes cubistas y abstractas, juegos de simultaneidad y equivalencia, en un equilibrio que nace del fondo del poema, del sentimiento que le dio vida y lo sustenta. “Prisma” nos entrega (Bonifaz Nuño, 1981, p. 17) “una coherente y completa imagen del mundo”, mediante una serie de imágenes aparentemente desorganizadas, trascendiendo la lógica, lo puramente racional.
Lo mismo podríamos decir de “Esquina” de Germán List Arzubide, poema que da nombre a su libro publicado en 1923 y prologado por Maples Arce:
Esquina
Un discurso de Wagner
bajo la batuta del
ALTO —Y— ADELANTE
La calle se ha venido toda tras de nosotros
y la sonrisa aquella se voló de mis manos.
El sol te ha desnudado.
La ciencia se perfuma de malas intenciones
y al margen de la moda
se ha musicado el tráfico.
10.000 para mañana
con la última quiebra
han bajado las lágrimas.
Lazaró-Lazaró
El viaje a Marte al fin se hará en camión.
Contra los Académicos de mañana
se ha levantado en armas.
Ahora los relojes adivinan la suerte
mientras las hojas secas usan ventilador
y sobre la sonrisa final de los retratos
se ha detenido un sueño 1902.
El cielo está agotado en los últimos discos
los escaparates hablan del amor libre
su nombre es un relámpago de tarjeta postal.
Si no estuviera triste…
Se vende y se canta por 5 centavos
A Villa lo inventaron
los que odiaban al gringo
¿sabe usted para dónde se ha mudado el correo?
Para hablar en inglés es necesario
cortarse la mitad de la lengua.
Los teléfonos sordomudos
han aprendido a hablar por señas.
¿Quién halará los cables
que arrastran los eléctricos?
Los periódicos pagados
callan el asesinato de los perros.
La oratoria es el arte de saquear los bolsillos
y el recuerdo se vende en papel recortado
el trabajo es un grito amarillo
¿será un juego de bolsa lo del tiempo barato?
En todas las ventanas ya se venden cigarros.
Sobre la incubadora
asoleada
están piando las horas.
Aquel amor lejano
era de la Secreta.
Todas las pantorrillas
viven de exhibición
y mientras los eléctricos
murmuran de mi pena
con sus banderas rojas
van pasando mis novias en manifestación.1
Vale anotar que, a pesar de que el título del libro podría catalogarse como cubista, guiarnos por él para analizar sus imágenes sería una pista falsa pues, como podemos ver en este poema, la mayoría de ellas pertenecen al tipo abstraccionista. Las imágenes de Esquina están, además, matizadas por una característica muy personal del estilo de List, el humor, que ya Maples comenta en su prólogo:
No sé si tenga que reprochar a List Arzubide ese desenfado humorístico, esa actitud despreocupada. Con frecuencia, advierto, que teme emocionarse, pero no por eso deja de ser menos sincero. Probablemente hay un fondo de bondad en todo esto. La literatura desde hace tiempo dejó de ser una cosa seria; la vida misma no es ya sino una puta que es necesario tratar a puntapiés. Tal vez por esto el poeta ha aprendido a reírse de sí mismo para poder reír de los demás (Maples Arce, 1923, p. 8).
Mención especial merece Luis Quintanilla por su particularísimo estilo que lo distingue dentro de los poetas del movimiento, del cual formó parte sólo de manera tangencial; así como por el hecho de que su poesía permanece prácticamente en el olvido a pesar de poseer una calidad innegable.
La tristeza del gigante
Torre Eiffel
o hija mía
el corazón
acaba de romperse contra mi pecho
y mis arterias se hinchan como ríos coléricos
Sentado sobre el Popocatépetl
con la frente bañada de aire puro
las nubes reposan sobre la lluvia
y mi cabeza sobre las nubes
mesas de mármol morado y negro
¡Qué solo estoy
en el CAFÉ DE LA SERENIDAD!
Abandonada
La montaña solloza como mujer encinta
y en vano dos confetis caen
constantemente
uno tras otro
sol y luna
plata y oro
La kermess
está muerta
Hay volcanes
naciendo en el mar
¡pero son unos helados de vainilla
con jarabe azul!
SUFRO ¿quién podría matarme?
Mi cara está húmeda
y oigo a las olas blanquear las rocas
Mi cabeza sigue obsesionada
con las sacudidas de las alas negras
Dos riachuelos brotaban de sus ojos verdes
¿Y SI ESTO SIGUE ME DESPLOMARÉ SOBRE EL MUNDO!
Así lloraba el gigante
al ver allá abajo
¡tan pequeños a los hombres!
En este poema advertimos que a pesar de sus características individuales que lo acercan al absurdo, al dadaísmo de Tzara o al surrealismo (Schneider, 1970: 74-75), en la poesía de Quintanilla se cumplen también los postulados de los estridentistas. Se encuentran en “La tristeza del gigante” los tres tipos de imágenes y también el “ritmo interno” que las articula.
Por otra parte, en estos mismos poemas hay otra característica distintiva de la poesía estridentista, esta vez en el nivel métrico. La lengua del verso estridentista no presenta ninguna innovación importante; por el contrario, el poema de Maples está compuesto por alejandrinos clásicos —su metro preferido— divididos en hemistiquios, de manera tal que algunos versos son heptasílabos. Más de una vez las terminaciones vocálicas coinciden en rimas asonantes y el ritmo corresponde a los acentos clásicos del verso tetradecasílabo. Exactamente lo mismo sucede en el poema de List Arzubide, quien además hace un uso más claro y reiterado de la rima que a veces es consonante. Por el contrario, el poema de Quintanilla se separa en éste como en otros aspectos de los de sus compañeros pues está escrito en verso libre; este hecho lo diferencia notablemente de sus compañeros de movimiento, aunque después de una lectura atenta y sin ir demasiado lejos, encontramos que su verso tampoco propone grandes rupturas en relación a la poesía anterior. Hay que recordar que Tablada ya ha ido, para ese momento, mucho más lejos en la experimentación y la búsqueda de nuevas formas métricas.
Tampoco en el nivel sintáctico los estridentistas llevan a cabo cambios de la naturaleza de los formulados por otros movimientos de vanguardia. Las oraciones de los tres poemas son perfectas y, en general, se respetan todas las reglas gramaticales. A excepción nuevamente de “La tristeza del gigante”, que introduce una pequeña modificación al suprimir los signos de puntuación, pero tampoco en este caso la transgresión sintáctica es agresiva o audaz, ni novedosa.
Los comentarios anteriores pueden fundamentar mi afirmación inicial: la parte central y definitiva de la nueva estética que plantean los estridentistas se localiza en el nivel semántico, en la naturaleza de los procedimientos de significación poéticas, en sus imágenes.
Esta transformación y su maravillosa fuerza y juvenil entusiasmo los hacía declarar en 1923:
Volamos en aeroplano y sobre las cabezas doloridas de tedio, cantamos con la fuerza de la hélice que rompe las teorías de la gravedad, somos ya estridentistas y apedreamos las casas de muebles viejos del silencio, donde el polvo se come los pasos de la luz; las moscas no pondrán su ortografía sobre nuestros artículos porque después de ser leídos servirán para envolver el azúcar y nosotros erizados de minúsculos rayos iremos dando toques a los enfermos de indolencia.
Y unida a su último acto como movimiento, su autodisolución, acto final que los reafirma como vanguardia: la desaparición antes que el aniquilamiento, representa su más importante herencia para nuestra poesía. Citemos a List Arzubide:
Revolucionarios integrales, sabíamos que toda revolución no decapitada a tiempo, acaba por hacerse reaccionaria, cuando cristalizada se obliga a sostener lo que peleó en el inmediato pasado… La Revolución Estridentista —el movimiento juvenil que iniciamos en contra de las momias académicas y de los poetas en cuclillas— hace ya tiempo que fue liquidada por nosotros. El viento que empuñamos para barrer el pasado, va allá lejos, impulsando nuestras naves de aquellos días que hoy vemos a distancia como barcos de papel.
2
* Ensayo perteneciente al volumen Vértices actualistas del movimiento estridentista (a más de un siglo de su irrupción), Daniel Téllez (coord.), Ediciones del Lirio, México, 2024, 156 pp.
1 Cito versión inédita corregida por el autor.
2 List Arzubide. “Cuenta y Balance” en La Pajarita de Papel, segunda época, Pen Club, Centro de México, No. 27 Sesión comida del martes 7 de marzo de 1944, en el Palacio de Bellas Artes.
Bibliografía
Carcciolo Trejo, E. (1974). La poesía de Vicente Huidobro y la Vanguardia. Gredos.
Collazos, O. (1977). Los vanguardistas en América Latina. Península.
List Arzubide, G. (1923). Esquina. “Margen” (prólogo de Manuel Maples Arce. Librería Cicerón.
________________. (1926). El movimiento estridentista. Ediciones de Horizonte.
Maples Arce, M. y otros (1923). 2º. Manifiesto Estridentista. Actual No.2. Puebla.
______________. (1967). Soberana juventud. Plenitud.
______________. (1924). Respuesta a la encuesta ¿cuál es mi mejor poesía?”. El Universal Ilustrado, 28.
______________. (1981). Las semillas del tiempo. (Estudio Preliminar de Rubén Bonifaz Nuño). FCE.
Schneider, L. M. (1970). El estridentismo, una literatura de la estrategia. Ediciones de Bellas Artes.
Toda mariposa piensa que exagera
y se debate entre abrirse —y dejar
que el viento mueva sus colores
en el estruendo de sus dos alas
batiendo— o cerrarse en cuchillo
y mirar de frente al sol.
Aparentan distracción en sus búsquedas,
revuelven los fondos, baten las formas
de las nubes y aniquilan las líneas rectas.
Los peces tienen y no tienen el color del mar.
No se inquietan con el agua que llega
de lejos, de fuera, pero temen algunas
unidades de medida. Por la escasez
recelan del litro y del metro, por la rapidez
del amperio; y sospechan siempre
que se destacan los Celsius o los Kelvin.
Sin embargo, los versos de marineros,
las canciones de pescadores,
hablan del tiempo, la masa y la luz,
que no preocupan en exceso a los peces.
Ni el tordo ni el estornino,
de cantos afectados
y fastuosos, fabrican
el color que elige la caléndula.
Si el oído sabe, sin trucos,
sin lujos, sabrá condenar
a los presuntuosos que dicen
prender el cielo con sus patas.
Los perros sueltos
queman por nostalgia.
Es un disparate
la intemperie.
En su casa intiman
con luz artificial.
Una gota y después otra
no son dos, son una
más grande.
El agua profunda,
la de montaña
y la de los charcos
comparten claridad.
Ahora cultiva jardines
en cuellos de desconocidos.
Se siguen como las migraciones:
distancias que continuarán
—acercamientos y retiradas—
cuando ya no estén. Así el amor:
el azar y unas ramas, huecos
en muros y una promesa constante
de retorno.
Distrae a las aleladas gallinas,
que no miran sus quebradizos huevos.
De vuelta, las serpientes dejan cartas:
su muda es un apunte pasajero
sobre los cambios y la percepción,
sobre un tiempo preciso que abandonan.
Hablan de la escasez y la abundancia,
no piden nada a los dioses
pero la belleza de sus misivas
determina las lluvias y el sol. Dioses
generosos que leen con entusiasmo.
Sus leyendas no refieren conceptos
sobre caligrafía, adoración
o exégesis. Conservan el secreto
ágrafo, reptan de reojo, succionan
huevos sin levantar sospechas.
Ha volado de rama en rama y nido
toda la mañana. Ahora se agita
entre troncos y quicios,
raída
intensidad de cielos cortados,
tubos de viento por los que se desplaza
y fuga la cordura.
Sigue el rumbo del remolque
como si supiera que arraigan
los restos de poda en otro lado.
En el correr constante del museo
una mujer, con ideas intransferibles
sobre los espacios de lo sagrado,
se santigua ante todas las cruces,
pero no frente a la boca de extinción
y la manguera que esbozan una cruz
perfecta: abrir solo en caso de incendio.
Los fantasmas del corazón nunca descansan.
Arrastra su dignidad
como la cola de un vestido.
De tanto probar a ser otras, olvidó su papel.
Amanece, por costumbre, en el norte
del reloj y confía en hallar la tela
en la que se duermen los animales.
Somos huéspedes, suyo es el mundo.
Justo es recibir la picadura
y verlo huir con su nuevo peso
en las afueras de la luz.
Carga con un poco de nosotros,
que no echaremos de menos.
El pulpo inaugura alfabeto
de ocho vocales. Con su ritmo
arcaico se oculta de seres
que dimitieron del mar hace tiempo.
Sigue pesando la luz y midiendo
la altura de las estaciones.
Desde el día que comenzó a llover
se encoge dentro de su sombra.
Con las ventosas corrige
los excesos del mar para que la tierra
no detenga sus vueltas.
* Poemas pertenecientes a Platón y asalariados (Pre-Textos, 2023).
Algodonero
I
Las nubes en la tierra
flotan como si nadie pudiera mancharlas.
Desde aquí abajo
parecen algodón de azúcar.
Estoy en la infancia otra vez
corriendo hacia este minuto futuro
donde todo se vuelve un horizonte
turbio de dolor.
Me arrastro.
Las nubes cargan tierra y sangre
palabras que nos rompieron a puñetazos.
Aquí estoy, madre nuestra
sin cielo y sin nombre.
II
Hilos / hilos / hilos:
la danza del algodón en los telares.
Las granadas estallan en el patio
se abren como heridas frescas.
Cuerdas / cuerdas / cuerdas:
tensión en la cintura del árbol
en las cinturas de las madres.
Los buitres saltan de los dedos
y sobrevuelan la escena.
Descienden.
Picotean la entraña brillante de la fruta.
La tarde se dilata en la urdimbre
y acompasa la respiración de las mujeres.
Silencio / silencio / silencio:
roto por el ladrido de los perros
que escarban en los basurales
que encuentran a alguien.
Gritos / gritos / gritos:
sofocados por las manos en los telares.
Nadie canta
nadie ahuyenta a los buitres.
La sangre de las granadas
se borrará de la tierra
cuando termine el festín de los perros.
III
Nos buscaron en la escuela
en el taller
en nuestra casa.
Nos esperaron en la noche más oscura
detrás de un árbol
con las cuerdas listas
con los puños negros de reventar cabezas.
Nos encontraron en la calle.
Olfatearon nuestro miedo en la distancia.
Nos hablaron
en la lengua de los desgraciados
o tal vez nunca los vimos.
Nos marcaron como ovejas:
primero con un trazo en el aire
desde lejos
luego con los dientes.
Nos persiguieron
por montes y ciudades
sin que lo sospecháramos.
Nos cortaron el paso
las piernas
los caminos.
Nos borraron el nombre
con un bate de béisbol.
Nos sembraron.
Literalmente nos sembraron.
Pero no creceremos
en espontánea blancura
como el algodonero.
Nos sellaron la boca con un buche de tierra.
¿Quién nos devolverá la voz?
IV
El desierto afila sus colmillos
(piedras, espejos rotos)
se disfraza
abre sus brazos
y la leche oscura
de sus pezones
llueve.
Madre de los escorpiones
si te abriéramos la piel ahora
¿cuántas vidas
ahogadas
en tu amor?
V
(Valle inquietante)
No este valle con su falsa nieve
y sus moscas reales
que liban la pulpa de los ojos.
No lo inquietante del campo abandonado
que la maleza invade con parsimonia.
Ni la mordida del sol
dejando su huella.
Algo aquí levanta el polvo.
Nunca sospechamos
de las muñecas decapitadas
detrás de las vidrieras
del lenguaje trunco de sus brazos
de sus piernas rígidas:
prótesis del salto
raíces por las que no sube el agua.
Toda metamorfosis
es sorpresa (abriéndose).
Da grima lo que el valle esconde:
muñecas de carne
derritiéndose
bajo los besos del sol
y de las moscas.
¿Qué es lo que en verdad inquieta?
¿El horror de mirarnos en ellas
y no reconocernos?
¿O la certeza
de que fue nuestro silencio
el que las enterró?
Bosque negro
Cortar la roca
dejar que el arpegio fúnebre corra en el pentagrama del próximo invierno
permitir que el silencio envuelva al árbol que arde
día tras día
frente al mar
la misma ceniza de la rama
presiona sobre nuestra frente
el polvo
y forma
la huella de una larva
el incidente
un sol invisible que palpita mientras los pájaros se alejan del oeste
corta con un hilo tenso los bordes del verano
segundo nacimiento
entre avispas que aletean y saltan con violencia
mientras la floresta se calcina
un óvulo levita y anida el día en el abismo oculto del fogón
hasta perder de vista la flecha
que vuela sin ser oída
entre constelaciones que forman
como rebaños
un bosque negro
Rumbo solar
Vuelve a mí tu rostro sin ojos
vuelve el ruido del lápiz
arando una partitura en el papel
los límites de tu sombra en el abecedario de la sangre
disco negro que gira como un aura
en torno a tu cabeza
con el peso implacable del amor en tu pulso
y la mueca del armadillo moribundo
sobre tus labios
se acumulan nubes en la ventana y flores podridas en tu cuello
el galope de mi aliento busca tu origen
bajo mi cuerpo
danza la estrella
hace erupción
entre las ramas que atraviesan el cielo
como una escalera
hacia lo inevitable
Cae el trinar del ave
el humo del crepúsculo
en latigazos que se sumergen en la espalda
Puebla el rayo solar el sendero
la lentitud del nuevo día contra el suelo
ese bostezo que se abre como un grillete
al concluir la noche
arrugados los párpados por tu oscuridad
lavo las cenizas en tu dorso y descubro
el número áureo del lenguaje
de los cuerpos que se hallan en la luz de las partículas condenadas a fluir
a cavar por largo tiempo una sombra
en el vacío de la chispa
Vuelve a mí tu rostro sin ojos
el ruido del lápiz quebrando tu esqueleto
para sacar el polvo de la estrella
a distancia truena tu respiración
los átomos blancos que revolotean
abro pausado y alevoso una grieta entre tus piernas
y en ellas
alzo el puñal como un almendro de bronce
a punto de florecer
Camuflaje
El ojo con que escribo, es aquel con el que tarjo un poema resbalando de mi dedo
El ojo con que me atraganto, es aquel con el que observo el borde de la luz en el otoño
El ojo con que olvido, es aquel con el que horado la palabra hasta la carne
El ojo con que enfermo, es aquel con el que marchito el plumaje del amor
El ojo con que brillo, es aquel con el que cicatrizo el vacío que me dejó su cuerpo
El ojo con que alzo los días, es aquel con el que soplo el sonido de su piel mientras cae
El ojo con que canto, es aquel con el que me derrumbo como un trueno sobre el pasto
herido
El ojo con que ilumino, es aquel con el que broto y me expando hasta encajar en sí mis
espinas
El ojo con que humedezco, es aquel con el que abro la sílaba en mi lengua
El ojo con que enciendo, es aquel con el que estallo los pétalos pudriendo la tierra
El ojo con que oscilo, es aquel con el que agito la tarde entre mis venas
El ojo con que me coagulo, es aquel con el que desuello el florecer de la semilla y
carbonizo el cerezo
El ojo con que escribo, es aquel con el que hundo en una flecha en pleno vuelo
el dolor del ciervo
a punto de morir
Horóscopo negro
Horóscopo negro
augurio salvaje recitado por los cuervos
la tierra repica la locura del orden
el tiempo transcurre
se encostra en los ojos y entumece el vientre
pasto amarillo donde desovan las constelaciones
Se aprieta el silencio como una bayoneta contra la cabeza
el latir diario del caos en el aliento
que atrae a las abejas a ocupar el roquedal
Un astro negro se agita contra un carnero
la ceguera se bifurca en medio de vitrinas y portones que se calcinan
dobla la rueda sobre un césped que no envejece
espejo del error
Horóscopo negro
hermoso niño con ojos de presagio
qué difícil llevar el corazón hacia los pinos inflamados
aspirar el frescor que muere en la mirada día a día
cansado de ofrecer el higo írrito que replica
los ojos burlones de una estrella empeñada en no apagarse
Es otro quien ha de morir iluminado bajo tu signo
es otro el hijo del león que ocupará las hebras de tu cuerpo
y su lugar al finalizar el alba
el que volverá a la muerte sin partitura
inclinando su pescuezo
al desamparo de la materia dócil arrojada desde el lenguaje
entre los torpes huesos tumbados en el musgo
y el desaparecer en la falsa arquitectura de la infancia
con la mano posada siempre sobre la cabeza
mirando flotar el futuro
con un sinsabor de malagüero que enrojece seco
como el cuerno que perfora y herrumbra
el paladar
Horóscopo negro
hijo de Moebius
brasa cósmica que oculta el adiós
polvo plural enamorado que encierra el ojeroso sueño de una vida
recupero el ruido
caen las estrellas como estacas para dividirnos
desorbitada la Luna y su inocencia
cuando dos o más nos reunimos
para crujir persistiendo en la punta de su nombre
Horóscopo negro
21 de agosto
el último día de camino devorado por una lengua impredecible
desaparecer al calor del hueso
borrar del cuerpo las estrellas
que se proyectan al atardecer
mientras el zodiaco gira minúsculo
imperceptible
aunque rotundo en la trampa
desde el fuego más alto hasta la raíz
Visión de otoño
El cadáver de un pájaro rodando golpea la ventana
estruja bajo el sol la leña de la infancia hasta quebrarla
un canto oscila en la boca como un eco que se expande
hacia el firmamento
voz ahíta que cae imitando el rastro de la serpiente sobre la arena
el valle desolado de la página
se encoje la piel sobre la vereda al romper una ola
el panorama se desmigaja dentro del cráneo
hasta olvidar la deriva
hasta estallar la sangre
sobre el colmillo robusto de una constelación enredada
pasa la víspera
pasa la gente
el frío ennegrece el sueño
el cosquilleo gramatical que respira hondo
entre lápices y tinta
como una carnaza que alborota a los peces
Relinchan en duelo los caballos
asnos rebuznan el amor podrido en la Flor de Luna
aquella única flor
huella de lo que se desvanece en el desierto
e intacto amanece al borde del mar y sin término
observa su derrota
mano luminosa que desde la ribera
nos dice adiós
Una bandada de gaviotas nos abre la tráquea
se descuelga como un fruto
caen las semillas de la furia grabada en cada verso
donde el silencio talla
ardiente y seca
la palabra que tiembla entre labios
podrida flor a su llegada
podrida visión en el otoño
el tambor repica llamando a la tempestad
a terminar esta historia
incapaz de seguir el sucio camino
que a pedazos se asoma al ojo
que orbita en la nariz
hasta las nauseas
y en los pies empoza el rizoma que arrastramos desde la primera estrella
que empuja nuestro destino
como el escarabajo que apelotona el estiércol
arrastrando el hedor de los días
para comerlo y crecer
* Poemas pertenecientes a Sombría /estrella/ fugaz (Eolas Ediciones, 2023).
(Anthem, Arizona)
Venimos hasta aquí
porque la sangre por doquier
es siempre inmóvil
y de los doce que somos
ninguno
se atrevió a confesarse.
¿Para qué
(me lo pregunto)
guardamos en la caja del recuerdo
las cosas de un pasado
tan remoto?
También
(si estoy de humor)
me lo respondo:
a nosotros
(que somos casi nada)
el odio
que guardamos hace tiempo
nos hace sentir
que somos justos.
El pasado sólo habita
lo que somos incapaces de llenar
con el presente.
Por eso hemos venido de tan lejos
y hemos de volver siendo los mismos:
la distancia no aligera nuestras fallas.
Dada mi actual situación económica
me rehúso a ser raíz de cualquier árbol
—mucho menos del frondoso framboyán
que toda la familia
venera con locura
—es (por supuesto) una metáfora:
me refiero a la imagen petrificada de parientes
que llevan tanto tiempo muertos
que apenas los recuerdo,
me refiero al epíteto
que nos gusta llevar en el cuello
(para que nadie nos confunda):
ni hemos sufrido tanto ni,
remotamente,
somos tan especiales
y la economía no está para estos lujos.
Vamos de dos en dos.
De dos en dos pasamos
frente al altar de nuestros miedos
—el día de hoy parece
que la muerte lleva las de ganar
pero yo pienso también en otras cosas:
- El arco del deseo
se extiende y más se tensa.
- Los traumas de la infancia
levantan ya su tienda
en medio del jardín que estamos siendo.
- La silenciosa forma que tenemos
de defraudar a los demás,
de equivocarnos.
No me he contado nunca entre valientes.
Si un día (por ejemplo)
un toro corriera en la autopista
embistiendo sin más contra los autos,
yo no sería
el que lo detuviera.
—tal vez en la distancia escribiría
un verso cauteloso que dijera:
hay un toro corriendo en la autopista.
Una piedra en el camino, en el zapato, una piedra en el riñón es poca cosa. Su nombre es Pedro y es la piedra sobre la que fundaré mi cuerpo: iglesia de la indiferencia. Vendrán los peregrinos a rezar y a hacer ofrendas, vendrán para rezar por la salvación de, por la misericordia. Poca cosa, casi nada. Tierra comprimida por el tiempo, sodio. Y si la pisas demasiado, si te tropiezas otra vez, capaz que se te rompe. Poca cosa.
Quien esté libre de pecado que lance la primera. Quien no haya contado sus secretos a espaldas de nadie. Quien lleve bien escritas las cuentas, los conteos de azúcares, de grasas, carbohidratos. Y el sodio que te escucha y te regala el arma, la forma más precisa para que digas yo, para que seas, de una vez y para siempre, tu propio juez y tu verdugo.
Siempre me dio miedo que el dolor fuera otra cosa. No lo que su nombre representa. No la imposibilidad de ver la luz o de subir las escaleras. Otra cosa, oculta para mí que desconozco su nombre golem, su nombre Dios, su nombre sílabas impronunciables, su arbitrario nombre manual de medicina, página de internet, palabra que mi tía nunca se atrevió a pronunciar.
Este dolor no es un sacrificio. Si alguien me aventara a la jaula en que descansan, hambrientos, mis leones, ninguno se postraría para lamerse las heridas. Este dolor no santifica a nadie. No expía culpas ni redime los pecados. Si de mi dependiera, si mis manos tuvieran facultad de señalar a otro, de conjurar un nombre y condenar, no pensaría dos veces antes de ponerlo, justo y definitivo, en tu riñón izquierdo. Te lo regalo.
* Poemas pertenecientes a Así las cosas: (Casa Bonsái, 2024).
Diana Ramírez Luna, Trayectoria de las esquirlas, LibrObjeto Editorial, México, 2024, 122 pp.
Crear lo que es ya ruina, duración,
la piedra fracturada; entrar no ya en el hoy,
sino directamente en la memoria.
José Ángel Valente
Diez años se dice fácil. Y más para nosotres, quienes ya vamos arañando el sexto piso. Pero diez años puede también contener una abundancia de acontecimientos, esfuerzo, logros, encuentros, batallas (internas y externas), crecimiento, pasiones, madurez, oficio, talento.
Todo lo que constituye un ser humano íntegro, inteligente, sensible y también su obra. Trayectoria de las esquirlas, de Diana Ramírez Luna (Ciudad de México, 1992), nos habla de todo ello, y de mucho, muchísimo más. De esa piedra preciosa fracturada en esquirlas, de esas lascas brillantes que se incrustan en nuestra memoria para anidar en ella. Que al fragmentarse nos muestran múltiples y asombrosas facetas, como esa “Diosa,/ que tres veces hermosa/ con tres hermosos rostros ser ostenta” (sor Juana).
Podemos, por ejemplo, tomar la esquirla (el rostro) que nos lleva a LibrObjeto Editorial, que cumple cinco años. Y cinco años para una editorial independiente constituye un enorme logro. Porque en este medio solamente se sostienen las mejores, las que demuestren calidad, cuidado, diseño, belleza y buena elección de sus autorxs.
Y por supuesto, como debía ser, este libro es bellísimo, bien cuidado, con un pulcro diseño, que no demerita en nada su gran contenido. Ahí tenemos el primer rostro.
El segundo rostro, la segunda esquirla, es la faceta de narradora de Ramírez Luna. En ella, podemos observar las lecturas que tiene, lo bien que las ha asimilado, la manera como dialoga con la literatura que la precede y que la rodea. Es un claro ejemplo de conocimiento profundo de su tradición, diálogo constante con ella, sentidos abiertos al ambiente literario y artístico que la rodea para, con ello, situarse en esa tradición que ha elegido para su trabajo narrativo y crear desde ella para el ahora y para después, para situarse “directamente en la memoria” de sus lectores.
Sus cuentos nos hablan de nostalgia, amor y asombro con una voz personal, fluida, que se alimenta de su entorno y sus lecturas, pero también del alma y la imaginación de Ramírez Luna.
Un elemento que llama la atención de la autora, y que es notorio también en su poesía, es la metaliteratura. En el caso de su labor narrativa, se muestra como una fascinación por la sonoridad de los nombres, por esa melodía misteriosa de las palabras, por descubrir lo que ocultan tras su muralla de signos.
El tercer rostro (de la diosa, “que tres veces hermosa”…) es el de la poesía. Y en ella Ramírez Luna se nos muestra a flor de sentidos, sensaciones y sentimientos, con una poesía sinestésica, dúctil, sensorial. Nos dice: “olemos a la raíz de un verso” y nos transporta a un universo de atmósferas y vestigios en los sentidos que nos conmueven (que nos mueven con) y nos trastocan.
Juega con los cuatro elementos y sus intensidades, sus correspondencias inesperadas, sus huellas en nuestra memoria, en nuestro ser.
Se trata de una poesía plástica, que parte de esa observación detallada, de esos ojos que acarician lo que ven, pero que también lo olfatean, lo escuchan, lo saborean. Y da cuenta de sus hallazgos, de esas esquirlas que se clavan en sus pupilas atentas para susurrarle poemas.
Sopesa la espesura de la noche, transita por lo hondo de la piel, por los piélagos del alma, creando grandes oxímoron, grandes imágenes, con esa sinestesia siempre presente, logrando una palabra poética anhelante, nostálgica, metapoética.
Toda la presente colección es muy buena, pero hay algunos poemas que resaltan, como el autorretrato que realiza con tanta sabiduría, con tanta verdad, con tanta belleza. O el poema “Sobreviviente”, con esas anáforas que son a la vez una autoafirmación y una reflexión, una anagnórisis. Y cada vez que se repite ese “Soy”, vamos entrando con Ramírez Luna a lo profundo de la mina, donde, en medio de la oscuridad, la falta de aire, el espacio estrecho, vislumbramos el fulgor de la piedra preciosa, de esas esquirlas que nos muestran su trayectoria, que a cada soy nos abren los pliegues tersos de la cueva, para descubrir en envés del mundo, para ir más allá de lo literal.
Conforme avanzan los poemas, avanza también el ritmo, el oficio de poeta. Y esto se demuestra en el último poema coleccionado: “Mujer libro”. Una maravilla de poema que condensa el ser y el hacer de la autora, su “vengarse de la realidad con la escritura”.
Por último, quisiera hablar de esta marca que ha dejado Ramírez Luna en todas las personas que la conocemos y la queremos. En primer lugar, quiero resaltar el hermoso prólogo de Eduardo Langagne, certero, lúcido, que nos aporta las coordenadas para navegar por este bello libro que conmemora y concentra cinco años de LibrObjeto Editorial y diez del quehacer literario de Diana. Un libro que nos invita y nos deja jugar con él. Que nos deja un espacio para que peguemos, como cuando éramos pequeñxs y pegábamos estampitas en un álbum, una foto que tengamos con ella. Así lo hacemos propio, único. Así la piedra, convertida en esquirlas, lleva su trayectoria a entrar directamente en la memoria.
El nacimiento de un plátano
Hay que mirar la base,
fijarse si tiene buenas caderas,
así tendrá hijos fuertes,
dice Hernán y palmea
el costado gordo de un plátano.
Elegirá un retoño.
El otro muere, la madre también:
una vez que ya engendró
sus racimos de bananos.
Es una campesina
que chilla de noche
cuando la cepa se abre,
la vaina violeta rota a los lados.
Nace una banda de bananitos
de culo, ya se van a torcer
en la curva de costumbre.
Contra todo pronóstico
se arquean al cielo: dan
la espalda a la gravedad.
Así las cosas en la tierra
nacen como quieren.
Estatua de San Antonio
Es mi favorito.
Tiene cansadas las orejas
por las cosas que pierdo,
ay, San Antonio, las llaves,
ay, San Antonio, ese libro,
dónde dejé el documento,
me falta la garantía
del amor: si aparece
juro que rezaré tres avemarías.
Otras mujeres lo ponen boca abajo
en vasos de agua, le quitan
al niño de las manos, lo encierran
en el congelador para que les cumpla
la promesa de un marido. Él escucha, quieto.
Nació Fernandinho de Lisboa,
yo le pido que me dé
unas cuantas sardinas a la brasa,
comerlas con las manos, bajarlas
con un trago de ginjinha
y que borracha me saquen a bailar.
La traductora
Qué haré con estas manos,
tan hábiles, nacidas para el amor.
Rebuscan unas monedas, arrugan un boleto,
escriben una nota y abren una fruta.
Ellerinesaglik; me enseñó Ipek en turco.
Significa salud a tus manos.
Se pronuncia luego de una cena extraordinaria,
en agradecimiento, cuando las berenjenas se deshacen
salud a tus manos y lo anota en mi cuaderno.
Al lado, garabatea gezgin, viajera.
Prometimos encontrarnos en otra ciudad;
intercambiamos palabras en nuestras lenguas,
confesiones, secretos e historias
como sólo dos mujeres pueden hacerlo.
El sol lloró el año en que nací
El año en que nací
multaron al capitán del barco petrolero Mar Egeo
por un derrame: aparentemente un accidente
que dejó una marea negra por La Coruña.
En los meses que le llevó
a la Tierra trasladarse en una órbita elíptica
en Colombia estallaron coches bomba
y Medellín se la pasaba entre narcos y duelos.
Ricky Martin publicó su segundo disco solista
que tituló Me amarás.
En ese tiempo salió Mortal Kombat 2
y fue justo un 2 de diciembre cuando la policía
mató en un barrio al occidente de Medellín
a Pablo Escobar Gaviria.
El año en que nací, 1993,
un hombre se la pasó pidiendo amor en radio,
mientras otros lloraron a sus muertos,
parce, marica, jueputa, ¿cómo puede haber tanta sangre?
Se llenaron las retinas de un combate mortal,
las aguas negras se deslizaron por la costa española
y me trajeron al mundo, mis padres
en un gesto de amor
que todavía sigue sucediendo.
Quizás necesitábamos un poeta,
que se detenga con cuidado a preguntarse,
que le escriba a la vida,
que intente
hilar palabras
sanar lo que pasó
bajo el sol
mientras
giraba.
Foto de la Torre de Hércules a la luz de las llamas del petrolero Mar Egeo, que se incendió en diciembre de 1992. En 1993, el capitán del buque, Stavridis, fue multado.
La quema del Año Viejo
Cuando los días son más largos y las calles
se alumbran, se prepara el Año Viejo:
con los pantalones cuarteados,
una camisa que no cierra, 
el sombrero roto que dio vueltas por la casa
y nadie se decidía a tirarlo.
Quizás lo sienten en el portón,
contra las buganvillas
mientras sus viudas salen a despedirlo
entre tragos y pedir monedas.
¿Con qué habrás llenado el tuyo?
Pregunto como vieja amiga.
Completo las mangas del mío
con un puñado de dudas,
el pecho con tu voz por la noche,
en los pies, los kilómetros
queme faltaron atravesar.
Enciendo las preguntas con querosén,
más vale que prendas las tuyas con cuidado
antes de que te quemes los dedos.
Veo deshacerse al muñeco
en brasas que vuelan
y se alejan de mí, no son más,
ahora son del cielo.
Al este de la Muralla China
El paso Huanghaii se hunde en el agua,
la muralla que cruza las montañas Yan
desemboca en el mar.
Uno podría rodearla nadando.
¿Por qué la piedra cree
que puede contra miles de granos de arena?
¿Pretende separar la rompiente de una ola?
La muralla se interrumpe
en los ríos o montañas escarpadas:
la geografía es la verdadera coraza.
Sería imposible que un ejército de mongoles a caballo
cruzara el torrente caudaloso,
el filo de la cumbre bajo el peso de las armaduras.
Las paredes más altas no se superan galopantes,
cargados de alforjas y espadas.
Quien quiera conquistas, que vaya a pie,
paciente, con la comida justa
y camine hasta el corazón.
Efigie a la costa
Me tatuaría el dibujo que se forma
al observar a varios miles de metros
la costa de África:
ningún árabe que conocí
tenía tatuajes,
el islam no alienta
las representaciones pictóricas de Dios
ni la tinta en los cuerpos:
me lo dijo un hombre,
sonreía mientras hablaba rápido,
Yallah, nos apuraba
pero me hiere dejar esta tierra
y desde el mismo centro
del grito bereber
que nace el pecho y el estómago
me juro que sonarán
los tambores cuando vuelva.
Selección de textos tomados de la antología Semillas de nuestra tierra (Cactus del Viento, 2023), compilada por Mónica Nepote y Yaxkin Melchi Ramos
Reestablecer los lazos
por Mónica Nepote
El mes de mayo de 2020, durante una primavera insólitamente silenciosa, recibí un mensaje de Yaxkin en el que me invitaba a trabajar junto con él en esta muestra ecopoética mexicana. Recibir su propuesta fue una alegría y una sorpresa, pues seguía con atención su trayectoria como escritor y estaba al tanto de su transformación e interés por la poesía como un espacio de encuentro y veneración al mundo de lo vivo. Su acercamiento e involucramiento con la cultura japonesa, su pregunta tácita por cómo la poesía puede tensarse como un espacio de transformación espiritual, como acercamiento y comprensión del mundo ecológico, conformaban una búsqueda con la que sentía potentes afinidades, además de curiosidad y cariño. Tenía una idea vaga de cómo estas inclinaciones suyas le habían llevado a diseñar un proyecto precioso y necesario: la editorial Cactus del Viento, y me descubrí atenta a su experiencia de previos mapas poéticos que buscaban acentuar las relaciones entre el lenguaje y la naturaleza. Estábamos en plena pandemia y una sensación de querer hacer otras cosas, pensar el mundo desde otros discursos, se había vuelto parte de mis intereses fundamentales y sabía que esto se enlazaba con los intereses de Yaxkin.
Mi respuesta fue inmediata y fue un sí definitivo. En sus palabras, Yaxkin me expresaba algo fundamental: un deseo suyo de pactar un trabajo colaborativo, en el sentido de que esa colaboración significaba lectura e intercambio, propuesta y tejido. En los últimos años, he acudido con frecuencia a la metáfora del tejido para definir la forma en la que percibo cómo las cosas suceden: nos tejemos con otras personas, nadie es por sí mismx un logro individual pese a que los discursos ideológicos de coaching capitalista lo digan tan a los gritos. Retomo la frase como se la he escuchado decir a lxs colegas del Colectivo de Prácticas Narrativas: la identidad es un logro colectivo. Aquí me interesa resaltar una cuestión: nos tejemos también con otras presencias, muchas de las cuales no son humanas, como nuestros entornos: árboles, ríos, montañas, desiertos o valles contribuyen también a decir quiénes somos o, en términos más deleuzianos, quienes devenimos a lo largo y ancho de nuestra existencia. Incluso si las personas crecen dándole la espalda a eso que llamamos naturaleza, eso es en sí una relación: una relación de despojo, de olvido o de invisibilización. Las tácticas del mundo capitalista neoliberal y progresista son perversas: jerarquizar las vidas, instrumentalizarlas y precarizarlas. Rompe los vínculos con la tierra en aras de hacer de las personas meras fuerzas de extracción y consumo, y busca imponer la transacción como un único sistema de relaciones posible.
Tengo claro que desmontar esas lógicas es un ejercicio inmenso, pero también que no todas las personas asumen y acatan esos mandatos. Desde nuestra pequeña trinchera buscamos contribuir a resarcir las formas en que nos vinculamos a la tierra, pensar estrategias que a través del lenguaje y la poesía abonen a ese “recuperar” la vida, incluyendo la propia. Sostener ese tejido aludido con el entorno parece una acción complicada; sin embargo, no sólo vale la pena trabajar en ello sino que, lo he meditado, es una estrategia de supervivencia.
Para mí, en esa primavera del primer año de la pandemia, en medio de la incertidumbre y el temor colectivo, resultaba muy evidente que algo tenía que empezar a ser distinto, por necesidad y por urgencia. Soy muy consciente de que, aunque esa sensación venía gestándose de tiempo atrás, en ese momento pandémico se aceleraba y acentuaba. En este contexto, empezamos a trabajar en este cuerpo que ahora llamamos Semillas de nuestra tierra.
Nuestra metodología fue proponernos el uno a la otra nuestras lecturas y reflexiones de lo que cada quien quería puntuar. Para mí resultaba necesario resaltar el trabajo de las mujeres, el de las voces de poetas de los pueblos originarios, y por otro lado recurrir a otras voces, más allá del canon de la propia poesía mexicana, e invitar a una serie de discursos y formas de escritura que apelaban a preocupaciones o pensamientos por lo no humano y que se generaban en otros espacios de la escritura “ajenos” a la literatura. Algunas voces provienen del arte, otras son reflexiones que encontraron su expresión en plataformas digitales, pero algo en común es la invitación a pensar con la tierra y sus múltiples formas materiales de vida: el agua, el micelio, el bosque, el pastizal, las rocas.
El énfasis que hemos puesto en dichas formas de escrituras que van más allá de las formas poéticas tradicionales, pero que a su modo recurren a sus estrategias, se liga a cómo precisamente en el tejido de la vida se articulan discursos que se preguntan por cómo formar relaciones descentralizadas de lo humano y qué tipo de relaciones son necesarias para pensar con la tierra y desde la tierra. Si bien existe una cierta dosis de imposibilidad en hacer que nuestras voces humanas logren dar cuenta de otras voces más allá de lo humano, no podemos negar que si existiera una fisura que nos permitiera rozar esta posibilidad, seguramente estaría cerca del lenguaje poético. Es precisamente la poesía la que nos puede acercar a ese ejercicio de trasplante, de mímesis, de indagación filosófica y espiritual. No sé cómo suene la voz del hielo —por traer a primera fila un ejemplo de investigación que ahora han tomado mi cuerpo y mi mente—, pero estoy segura de coexistir con el cielo y las formas del lenguaje de esa voz están cerca de la poesía porque en su libertad y desacato, en esa forma descentralizada del mensaje lineal y en esa cercanía con el conjuro, con la articulación y desarticulación de mundos, ese espacio de lo que nace toca mi propio lenguaje.
Durante tres años, leímos, compartimos, dialogamos entre México y Japón, acordamos horas para nuestros encuentros, compartimos hallazgos y dudas, detalles cotidianos, fotos de nuestros alimentos, lecturas aleatorias, historias familiares, caminatas y temores. A pesar de la distancia había una sincronía y un mutuo acompañamiento, un conocernos y un amistar. Para mí, eso forma parte del cobijo de la madre tierra, e insisto en la metáfora: tejer lenguajes incluye echar mano de los hilos afectivos que hacen que el trabajo sea un espacio de encuentro y una construcción utópica de otras economías en las que el asombro, el gusto por reunirnos y el pensar juntxs están presentes, arropándonos de otras maneras, bajo otros techos, y en las que es posible hacer un uso fecundo del lenguaje similar a la polinización.
Escribo estas palabras a unos días del deceso del botánico y naturalista de origen polaco Jerzy Rzedowski Rotter, quien llegó a México a los 19 años huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Rzedowski fue maestro de generaciones de biólogos y botánicos en México. Desde joven, se enamoró de la flora y los ecosistemas de nuestro país, y su gesto de amor recíproco fue el nombrar muchas de esas especies y hacerlas, a su modo, visibles. Como expresó alguien tras su muerte, ésta no fue noticia de ningún periódico. Traigo a cuento la presencia y el paso del doctor Rzedowski por el mundo, y la tejo en este posfacio porque me parece importante el verbo nombrar: poner un nombre a nuestro amor a las plantas, a los ríos, a los montes, a los ecosistemas. Nombrar es parte de construir lenguajes y por ello merecen nuestra admiración y recuerdo quienes han puesto sus ojos, su conocimiento y sus vidas en las diversas palpitaciones que dan forma a nuestro planeta. El trabajo del profesor Rzedowski se une a la de nuestras y nuestros poetas y autores que forman parte de esta antología, quienes miran con azoro y amor lo que nos rodea; lo escriben en nuestros lenguajes y ensayan a través de las palabras formas de cercanía e inspiración.
Por último, quiero decir que en este trabajo estuvieron muy presentes los y las defensores del territorio, quienes ponen en riesgo sus propias vidas, muchas veces sufriendo violencias que les arrancan de este mundo. Miro su trabajo, su poner el cuerpo como una manera radical de sostener la vida. A nuestra modesta manera, éste es un tributo a sus vidas y palabras, a sus esperanzas y corazones.
Espero que esta antología toque cuerpos y espíritus y que detone más ejercicios de reunión y colectividad, fogatas de palabras y lenguajes en torno a la existencia y la vida del planeta.
—Cuenca del Valle de México, marzo, 2023.
María Sabina
Huautla de Jiménez, Oaxaca, 1894-1985
(Selección y comentario de Mónica Nepote)
Cuando preparábamos la selección de materiales para este libro, recuerdo bien, me empecé a sentir atraída por el reino fungi. Esta anécdota tiene que ver con la fuerza que trajo hasta acá los cantos de María Sabina. Al despertarme una mañana, en ese puente brumoso y transitorio entre la conciencia onírica y el estado de vigilia, recibí una idea con claridad: a nuestra antología le faltaban las ecopoéticas del mundo fungi. El nombre de la sabia de Huautla se me apareció como una certeza. Dicen los amigos amazónicos del antropólogo Eduardo Kohn que los bosques piensan, pero lo hacen a través de nosotros en el espacio del sueño; de forma similar, una inteligencia que se teje con el micelio y lenguaje humano mandaba su mensaje.
Los cantos de María Sabina son un universo peculiar. Lo primero a tener en cuenta es que eso que llamamos poemas, en su caso, son el registro acústico grabado por el banquero y etnomicólogo Gordon Wasson y su equipo, en una velada de 1957. Dichos cantos fueron transcritos, así que lo que leemos como poemas de María Sabina, sus palabras transformadoras, únicas, son el registro de apenas una noche de las muchas consagradas a los ritos de sanación que esta mujer-medicina entonó a lo largo de su longeva vida.
“Mi única fuerza es mi lenguaje”, le dijo la sabia al antropólogo Álvaro Estrada, autor del libro Vida de María Sabina: La sabia de los hongos, publicado en primera edición en 1977 y reeditado en 1989. Estrada entrevistó largamente a María, y el resultado de esas conversaciones aparece en este libro como un relato autobiográfico plagado de símiles poéticos que denotan una forma peculiar de percibir la realidad, más allá de un entendimiento del tiempo con un acontecer lineal. De ahí es de donde tomamos un primer fragmento para nuestro libro, en donde María se define con relación a los honguitos: “siento que son familiares míos”, expresa. En ese relato María cuenta su primer encuentro con los Psilocybe a los 13 años de edad, estableciendo una relación y un proceso de conocimiento que se extendió a lo largo de su vida. Lo que más sorprende del relato es, quizá, la forma en cómo ella infiere el uso de los hongos. Podría leerse cómo son ellos mismos quienes le enseñan y pautan la convivencia, así como el pacto de comunión continuo que establecieron la sabia y los hongos.
Otra parte de los materiales que forman parte de la muestra dedicada a María Sabina es una selección de cantos de sanación e invocaciones a los que llamamos poemas que, como ya dije, surgen de la transcripción y traducción de la velada grabada por Wasson. Esos cantos circularon en un disco y fueron traducidos directamente del mazateco al inglés. Cuando Estrada, hablante de mazateco él mismo, buscó a María Sabina para hacer su larga entrevista y registro biográfico, rehizo la interpretación de los cantos, consultando con la misma María ciertas palabras del mazateco antiguo, haciendo una revisión y un trabajo más amplio y cuidadoso que el procurado en los años cincuenta.
María Sabina no escribía con signos alfanuméricos, no tuvo escolarización formal, no hablaba castellano; hablaba mazateco, conocía su propia lengua, la lengua de la tierra y sus fuerzas. Su visión del mundo es una visión poética, chamánica, la visión de una tradición ajena a la experiencia de una vida signada por ideas de progreso o producción, ajena también a la idea de tiempo regido por calendarios gregorianos. Su vida fue una vía de comunicación directa con las entidades de la naturaleza, los niñitos y las visiones que ellos le otorgaban, la guía que le brindaban.
En un artículo publicado en Letras Libres, Adolfo Castañón escribió con gran certeza:
En estas oraciones de la sabia Sabina no habla ella sino la savia, el bosque, la montaña, los hongos. A través de la sabia Sabina y de sus letanías, toman la palabra los genios telúricos del lugar: son ellos los que nos susurran al oído del corazón la unidad indestructible que recorre la gran cadena del ser en la que estamos inscritos.
María Sabina alude en sus cantos al Libro y el uso de la palabra en castellano y la mayúscula es intencional, pues ese Libro es una fuerza divina que está en todas las cosas, ese libro que brota de la tierra es en sí un libro-mundo o un libro-cuerpo. Desde esa voz, que es el propio cuerpo de la sabia, surge un canto que escribe/inscribe en otro cuerpo y procura la sanación. En los cantos de María Sabina, en la repetición continua, mántrica, están los ecos de las frases religiosas del cristianismo. Sobre ellas sobreescribe María con su propia lógica haciendo una escritura sagrada, escritura sincrética, escritura visionaria. En sus cantos también están los de su tradición ancestral, que proponen ese vínculo con lo vivo; no hay entidades lejanas: humana y no humano están en la misma dimensión divina.
No estoy del todo segura de que hayamos logrado entender con claridad el gran tesoro que significa tener o haber tenido la figura de María Sabina en la tradición de este territorio al que llamamos México. Pero habría que asegurar que su lengua relámpago, su cuerpo-libro puesto al servicio de la expresión de los vínculos con la tierra, habla con la fuerza de la naturaleza de manera similar a la expresión de un volcán naciente y transformador.
Soy la mujer constelación (selección)
(A los honguitos se les debe tener respeto. En el fondo, siento que son familiares míos. Como si fueran mis padres, mi sangre. En verdad yo nací con mi destino. Ser sabia. Ser hija de los niños santos.)
No soy curandera porque no uso huevos para curar. No le pido fuerza a los dueños de los cerros. No soy curandera porque no doy a tomar agua de hierbas extrañas. Curo con Lenguaje. Nada más. No soy hechicera porque no hago la maldad. Soy sabia. Nada más…
Yo soy quien habla con Dios y con Benito Juárez, soy sabia desde el vientre mismo de mi madre, que soy mujer de los vientos, del agua, de los caminos, porque soy conocida en el cielo, porque soy mujer doctora.
…Tomo pequeño que brota y veo a Dios. Lo veo brotar de la tierra. Crece y crece, grande como un árbol, como un monte. Su rostro es plácido, hermoso, sereno como en los templos. Otras veces, Dios no es como un hombre: es el Libro. Un Libro que nace de la tierra, Libro sagrado que al estar siendo parido, el mundo tiembla. Es el Libro de Dios, que me habla para que yo hable. Me aconseja, me enseña, me dice lo que tengo que decir a los hombres, a los enfermos, a la vida. El Libro aparece y yo aprendo nuevas palabras.
Nitxi Santo
Ndi-xi-tjo Pequeño que brota
Ndi-Santo (Santitos)
Ndi-tzojmi Cositas
Soy mujer que sola nací, dice
Soy mujer que sola caí, dice
Porque está tu Libro, dice
Tu Libro de la Sabiduría, dice
Tu lenguaje sagrado, dice
Tu hostia que se me da, dice
Tu hostia que comparto, dice
Soy mujer de batallas
Porque soy mujer general, dice
Porque soy mujer cabo, dice
Soy mujer sargento, dice
Soy mujer comandante, dice
Tú Jesucristo
Tú María
Mujer santo
Mujer santa
Mujer espíritu
Soy mujer que mira hacia dentro, dice
Soy mujer luz de día, dice
Soy mujer luna, dice
Soy mujer estrella de la mañana, dice
Soy mujer estrella Dios
Soy la mujer constelación huarache, dice
Soy la mujer constelación bastón, dice
Aquí traigo mi rocío
Mi rocío fresco, dice
Aquí traigo mi rocío
Mi rocío transparente, dice
Porque soy mujer rocío fresco, dice
Soy mujer rocío húmedo, dice
Soy la mujer del alba, dice
Soy la mujer día, dice
Soy la mujer santo, dice
Soy la mujer espíritu, dice
Soy la mujer que trabaja, dice
Soy la mujer que está debajo del árbol que gotea, dice
Soy la mujer crepúsculo, dice
Soy la mujer del huipil pulcro, dice
Soy la mujer remolino, dice
Soy la mujer que mira hacia dentro, dice
Porque puedo hablar con Benito Juárez
Porque me acompaña nuestra hermosa Virgen
Porque podemos subir al cielo
Soy la mujer que ve a Benito Juárez
Porque soy la mujer licenciada
Porque soy la mujer pura
Soy la mujer de bien
Porque puedo entrar y puedo salir
en el reino de la muerte
Porque vengo buscando por debajo del agua
desde la orilla opuesta
Porque soy la mujer que brota
Soy la mujer que puede ser arrancada, dice
Soy la mujer doctora, dice
Soy la mujer hierbera, dice
Soy mujer que busca debajo del agua, dice
Soy mujer que limpia con hierba, dice
Soy la mujer que arregla, dice
Soy la mujer que nada, dice
Soy la nadadora sagrada, dice
Soy la nadadora dueña, dice
Soy la nadadora más grande, dice
Soy la mujer lancha, dice
Soy la mujer estrella de la mañana, dice
Me gusta la música. A los seres principales también les gusta, ahora recuerdo que cuando ellos me entregaron el Libro, había música. Sonaba el tambor, la trompeta, el violín y el salterio. Es por eso que canto:
Soy la mujer tamborista
Soy la mujer trompetista
Soy la mujer violinista
Porque me diste tu reloj
Porque me diste tu pensamiento
Porque soy mujer limpia
Porque soy mujer estrella cruz
Porque soy mujer que vuela
Soy la mujer águila sagrada
Soy la mujer águila dueña
Soy la dueña que sabe nadar
Porque puedo nadar en lo grandioso
Porque puedo nadar en todas las formas
Porque soy la mujer lancha
Porque soy la tlacuache sagrada
Porque soy la tlacuache dueña
Soy la mujer-libro que está debajo del agua
Soy la mujer piedra del sol sagrada
Soy mujer piedra del sol dueña
Soy la mujer aerolito
Soy la mujer aerolito que está debajo del agua
Soy la muñeca dueña
Soy la payasa sagrada
Soy la payasa dueña
porque puedo nadar
porque puedo volar
porque puedo rastrear
Tomado de Vida de María Sabina: La sabia de los hongos, de Álvaro Estrada
Ámbar Past, Ruperta Bautista y Yaxkin Melchy
Conversación entre sembradores1
Ámbar [a propósito del libro de Ruperta, Nich k’in]: Ruperta, ¡qué hermosas palabras: NICH K’IN! Por favor, ¿puedes elaborar sobre los sentimientos que te invocan y por qué las elegiste como título?
Ruperta: “Nich k’in” es uno de los poemas del libro Xojobal jalob te’/ Telar luminario. Este poemario es una ofrenda para el cierre del ciclo maya del 2012. Entonces, aquí la importancia de cada uno de los poemas y cada título. Nich k’in es uno de los meses del calendario maya.
Ámbar: Me gustaría que nos explicaras que NICH K’IN literalmente se puede traducir como la fiesta de las flores y también que YAXK’IN podría traducirse como fiesta verde. Me gustaría escuchar sobre lo poética que es la lengua tsotsil. También que nos compartieras un poco sobre cómo creciste entre flores, semillas, plantas, ya que así fue como te conectaste originalmente cuando eras niña y acompañabas a tu hermana al mercado a ofrecer semillas muy variadas, flores y hierbas. El milagro de la semilla donde se atesora la vida nueva.
Ruperta: NICH K’IN literalmente no significaría la fiesta de las flores. Si estamos pensando desde el tsotsil, literalmente significa flor de fiesta. Pero también flor de tiempo. Nich significa flor, pero en nuestro pensamiento maya tsotsil, con NICH no sólo nos referimos a la flor, sino que nos estamos refiriendo al núcleo, a la naturaleza de algo. Como nich pox: si hacemos la traducción de esta palabra, estaríamos entendiendo flor de pox pero, en realidad, señalaríamos la esencia del pox, el concentrado más fuerte del pox. No olvidemos que el tsotsil tiene sus raíces en el maya antiguo. Entonces, NICH K’IN significa día, tiempo, sol o fiesta. Por lo tanto podríamos traducirlo como flor de tiempo o núcleo del tiempo. YAX K’IN no se traduce como fiesta verde, sino como tiempo celeste o sol azul. YAX es una palabra que viene de yox que significa verde, azul, celeste o morado. K’IN significa tiempo, sol, día o fiesta. YAX K’IN, lo concibo como tiempo celeste o sol azul desde mi sentir tsotsil.
Por otro lado, aunque no me gusta mucho hablar de mí, sino de mi trabajo literario, a petitoria de Ámbar, trataré de comentar brevemente acerca de ello. En efecto, en mi infancia crecí rodeada de la naturaleza: flores, plantas, árboles frutales, plantas medicinales y muchas más que tenía mi madre en la casa. Aves que llegaban al jardín de la casa: kulajte’, tsumut, balun ok’es, tsurkuk, jojmut y varios tipos de aves que nos visitaban; mariposas, libélulas, luciérnagas y muchas otras. También tuve la oportunidad de disfrutar mi infancia entre los sat o’ —ojo de agua que mi madre buscaba o sembraba bajo los pies de grandes rocas cerca de la casa, algunas veces sembrados un poco lejos de la casa. Tristemente, años después, uno de los sat o’ que sembró mi madre, la municipalidad lo rellenó. De esa fortuna que me tocó vivir en mi infancia también estuvo presente la otra parte que no era tan hermosa: la privación económica. Vivir en Jobel, una zona urbana, muchos sabemos que eso implica tener recursos económicos para solventar el pago de los impuestos. Mi madre no tenía lo suficiente para cubrir los gastos. Esta dificultad la llevó a ser muy creativa. Continuamente vendíamos en el mercado de Jobel. En diferentes épocas de mi niñez estuvimos como mercaderes. Mi madre siempre buscaba algo nuevo que vender para no tener competencia con otras vendedoras, pero la gente, cuando se daba cuenta de nuestros productos nuevos, tomaba la idea de mi madre. Eso la llevaba a abandonar su producto y a cambiarlo por otro. Así fue como en una de esas épocas vendimos semillas y plantas.
Cotidianamente acompañaba a mi madre a vender, pero a veces ella no podía ir por otras actividades que debía realizar. Todos los días teníamos mucho trabajo: ir a la montaña a buscar leña, ir por el agua, ir a traer maíz o cualquier otra actividad necesaria para nuestra vida. Entonces, cuando mi madre no podía ir a vender, yo iba sola o algunas veces acompañaba a mi hermana a las ventas. En uno de esos días, seguramente Ámbar pasó a comprar plantas o semillas y más adelante se volvió una de las clientas favoritas de mi hermana, quien continuó con ese negocio familiar iniciado por mi madre hace muchos años. Quizá pasará Ámbar cuando esté en Jobel por alguna semilla de vida nueva.
Ámbar: ¡Gracias, Bats’i kolaval, Ruperta! Es muy interesante todo lo que nos compartes y me identifico bastante con lo que escribes sobre tu vida. También tuve la suerte de aprender un poco sobre las plantas con mi familia. Mi abuelo era de una familia campesina muy pobre, de la montaña. Yo iba con él a caminar al monte y me enseñó los nombres de las plantas, para qué eran útiles, cómo trasplantar hasta un árbol grande y cómo trabajar la tierra. Algo de esta convivencia está en “El jardín de la mimosa”. Yaxkin, ¿cuáles son los hilos enlazadores entre NICH K’IN y YAXK’IN?
Yaxkin: Como ha dicho Ruperta, NICH K’IN es uno de los meses del calendario maya y YAXK’IN también es un mes del calendario, por lo que ambos forman parte de un mismo ciclo. Ahora puedo reafirmar un poco más el sentido que me dijeron mis padres sobre mi nombre: que en maya yucateco es como sol verde. Entiendo que Yax es un tono relacionado con lo azul y celeste, así que puede ser un sol-tiempo celeste como dice Ruperta, estación azul y verde, hasta morada. Para mí, que ahora estudio japonés, esta idea del YAX se parece a la del AO 青 que significa azul, como al decir el cielo azul, pero también puede significar verde y significar joven. También podría ser como el verde SUI 翠 que es el verde de la esmeralda y el jade. Luego veo que NICH es un concepto que contiene la idea de núcleo o esencia, y me parece un bello pensamiento que eso tenga la forma de las flores. Yo lo relaciono con el kanji de CHUU 中 que es centro y también con SHIN 心 que significa corazón. Estos caracteres son de origen chino, pero en japonés existe la palabra “centro del corazón” o CHUUSHIN 中心 que significa el centro geométrico de algo y también el centro energético de una actividad. El concepto tsotsil NICH a mí me parece que tiene, además, la belleza de que lo podemos asociar a la diversidad de colores y formas de las flores, con las direcciones del mundo y el cambio. Flor que se mueve, núcleo del tiempo que incluye el concepto de vida. Éste es un pensamiento presente en la poética del movimiento como flor, por ejemplo, dentro del teatro nō.
Por otra parte, me parece muy interesante que el poemario de Ruperta sea un libro-ofrenda para el cierre de un ciclo cósmico tan importante como el que ocurrió en 2012. Me recuerda que yo también soy parte de los ciclos del universo y que nuestras actividades poéticas también son actividades sincronizadas con la naturaleza. NICH y YAX son ambos conceptos de un pensamiento calendárico muy profundo. Así como los meses se siguen unos a otros, el calendario es un sistema del pensamiento de la transformación cíclica del sol o tiempo del K’IN, el cual posee una riqueza conceptual, poética y artística en los glifos mayas.
Ruperta: Me emociona mucho conocer a través de tus palabras los ideogramas chinos. Sí: como comentas, YAX no sólo tiene un significado, tiene varios significados. Cuando decimos yaxal balamil, se podría entender literalmente como tierra verde, pero en realidad significa tierra fértil. O si decimos yaxaltik, nos estamos refiriendo a zonas de humedales. Si decimos yaxal vinik o yaxal ants, literalmente diría hombre o mujer verde, pero significa hombre afortunado/mujer afortunada.
Ámbar: Ruperta, la frase xonob k’anal parece todo un poema en sí. ¿Puedes abundar sobre ésta y otras metáforas e imágenes del tsotsil maya que te han inspirado? ¿Habrá lenguas más cargadas de poesía que otras?
Ruperta: Xonob k’anal es el nombre de una estrella que se pone por el este. La inspiración para cada uno de los poemas de Xojobal jalob’ te’ está en el cierre del ciclo maya de 2012; las metáforas e imágenes se construyeron de acuerdo a las necesidades concretas de cada poema. El idioma maya tsotsil está cargado de imágenes, metáforas, ritmo y musicalidad; me atrevo a decir que el tsotsil es una lengua poética.
Ámbar: Yaxkin, ¿puedes compartirnos tus observaciones sobre cómo y por qué el tema de las plantas y el mundo natural aparecen con más frecuencia en la poesía de algunos idiomas y con menos frecuencia en otros? En lo personal, ¿cómo ha sido tu interacción con el mundo de las plantas?
Yaxkin: Yo pienso que la sociedad moderna mexicana ha descuidado el trabajo con la variedad y riqueza de los nombres y las historias de las plantas. Creo que ese descuido viene del olvido moderno del mundo vegetal como un mundo sintiente, creativo y pensante. A las plantas las hemos convertido en un mero recurso para nuestro beneficio inmediato y económico (por ejemplo, cuando pensamos en la agricultura sólo como un negocio). Pero esa relación nos perjudica a nosotros, que les debemos las materias primas de nuestro “progreso”, como el carbón, la madera y los textiles, y también muchísimas de nuestras medicinas que primero son creadas químicamente por las plantas. Mi madre, que es científica y ha estudiado la uña de gato y otras plantas medicinales, me ha dicho que hay que tenerles respeto a las plantas y yo he reflexionado mucho sobre eso. Yo crecí observando las plantas en el laboratorio de mi madre y se me hacía normal mirarlas en el microscopio y hacer pequeños cultivos in vitro, colocando pequeños trozos de hoja o raíz en frascos de vidrio con un medio de cultivo. Después de varios días, yo veía cómo de aquel pequeño trozo había surgido una nueva planta. Esto es lo que se conoce como totipotencia. Desde entonces el mundo vegetal me maravilla científica y afectivamente. Para mí, la respiración y el crecimiento de las plantas, que se explica científicamente por el ciclo de Krebs, es algo que relaciono afectivamente con mi familia.
Creo que el respeto y el asombro hacia el mundo vegetal van de la mano, y en algunas lenguas la poesía ha reunido un abanico de nombres de plantas, de expresiones de sus modos de ser y otras muchísimas asociaciones, dichos y metáforas que juntas construyen imaginarios vegetales. Yo pienso que en México el maguey, el maíz y el nopal son tres plantas del imaginario vegetal que pueblan con hojas, flores, frutos y semillas nuestra identidad.
Algunos escritores quizá piensan que las plantas no son tan interesantes como los humanos, pero si las estudiamos, si las observamos, si nos acercamos a la vida de una planta, vamos a aprender muchas cosas que no sabíamos y que la planta sí sabe; por ejemplo, cómo crear un ambiente propicio para la vida alrededor suyo. Un ser humano puede aprender de las plantas cómo crear un hogar.
En mi caso, la poesía japonesa ha sido como una ventana a un nuevo imaginario vegetal que está lleno de observaciones poéticas y científicas. Por ejemplo, a qué huelen, en qué momento del año salen sus flores, en qué tipo de lugares crecen, y también qué sentimientos han asociado los seres humanos y los poetas a esas plantas, como el cerezo, el ume y el mokuren. Por ejemplo, las flores del cerezo que se deshojan con el viento despiertan el sentimiento de mono no aware o impermanencia de las cosas en el mundo, pero también despiertan la pregunta del porqué estas flores pierden sus pétalos tan fácilmente con la brisa del viento.
Creo que el afecto es muy importante para desarrollar el conocimiento y la tecnología. La cultura japonesa está llena de afecto y cariño a las plantas; eso lo puedes ver en los bonsái, en los jardines y en los pequeños huertos. En Japón existen ciertos catálogos poéticos llamados saijiki que son como enciclopedias poéticas de la naturaleza y de las costumbres organizadas por estaciones. La poesía japonesa tiene mucha observación y afecto a lo natural, lo que florece, lo que madura, sin importar su tamaño. Por ejemplo, hay jardines en algunos templos dedicados a cultivar especies de musgos. Esta combinación de la contemplación y el afecto hacia las cosas pequeñas también aparece en los poemas haiku. Yo estoy aprendiendo a mirar con ese corazón y ésta es mi forma de cultivar el respeto por la uña de gato y todas las plantas en general.
Ámbar: Ruperta, por favor, ¿qué puedes añadir a lo que dice Yaxkin sobre el asunto del mundo natural como inspiración y tema para la poesía en general y de tu poesía, tu Nichimal K’op?
Ruperta: Me parece muy interesante lo que comparte Yaxkin. Yo me enfocaré brevemente en el sentir-pensar de la cultura maya tsotsil. En esta cultura, todo lo natural que nos rodea es un ente correlacionado a cada humano. Las plantas y todos los aspectos de la naturaleza también tienen su ch’ulel, por lo tanto son seres vivos con lenguaje, acción y sentir. Sólo que no todos los humanos tienen la capacidad de interactuar de manera respetuosa con lo natural, porque no conocen el lenguaje de la naturaleza. En la época moderna, la mayoría de los humanos se piensan superiores a los entes naturales; sin embargo, para la cultura maya tsotsil, los entes naturales los consideramos superiores a nosotros los humanos. Quizá esta sea una de las razones por las que no aparece mucho como tema abordado en el caso de escritores kaxlantik.
Ámbar: Ruperta y Yaxkin, siento que los tres compartimos, además de nuestra poesía, una estrecha relación con la tierra, las plantas y todo lo que tiene vida.
Uno de los grandes misterios para mí es la semilla y cómo este pequeño ser puede guardar, milagrosamente hasta durante dos mil años, la vida de algo nuevo.
Yaxkin: Ruperta y Ámbar, sus palabras me acercan a la tierra y les agradezco mucho esta conversación. He aprendido mucho. La idea era precisamente pensar en las semillas, imaginar las preguntas de Ámbar como “semillas de diálogo” y esto hemos encontrado: algunas ideas, palabras y sentires que germinan. Pienso que el diálogo puede ser como la planta enredadera de los chayotes (en Chiapas, en la casa de Ámbar; en los Himalayas y en Japón donde yo vivo, hay chayotes también). Un poco así se dio la conversación, como una enredadera entre tres tierras lejanas que se conectan por nuestras vidas, entregadas a un trabajo poético con cariño a la tierra.
Qué será de estas semillas en dos mil años…
Ruperta: Yo también aprendo mucho de ustedes y estoy muy agradecida. Muy hermosa la conversación desde el triángulo, desde tres tierras lejanas.
El tres, número sagrado femenino para los maya tsotsil.
Himalayas, Jobel y Japón,
verano de 2021, durante la pandemia de COVID 19.
Jhonnatan Curiel
Tijuana, Baja California, 1986
(Selección de Yaxkin Melchy, comentario de Andrés González)
Hace algunos años, el poeta, caminante y activista medioambiental Nanao Sakaki nos regaló una pregunta. Esta pregunta, que orienta los pasos de la ecopoesía, dice: ¿cómo vivir en el planeta Tierra?
Responderla es la bella y paciente labor de toda una vida. No es una pregunta que pueda responderse de una vez y para siempre, sino que se trata, más bien, de una práctica constante —una práctica en cuya constancia nos vamos volviendo conscientes de nuestras íntimas relaciones con la Tierra.
“Antes de los méritos”, de Jhonnatan Curiel, es un poema que quiere contarnos la historia de la Tierra no sólo por la necesidad de escuchar más historias que las del excepcionalismo humano, sino porque, al contárnoslas, indagamos en los posibles sentidos de vivir y habitar.
La historia de un planeta no es privativa de la geología, la geografía física o la historia ambiental; es también algo que hacen los poemas (como, por ejemplo, “What Happened Here Before”, de Gary Snyder). Es necesario contarla una y otra vez porque no es una historia única, porque el planeta, lejos de ser una unidad simple, alberga muchos mundos.
Por otra parte, la historia de las civilizaciones ha sido una historia de la propiedad, el Estado, la explotación y la guerra. Una historia de divisiones, parcelaciones. Al abrirnos a las otras historias de la Tierra, comprendemos que esas divisiones no operan en todos los territorios ni en todos los modos de saber; que, a pesar del colonialismo y su discurso, está lejos de ser la historia mundial.
En contraste con la perspectiva objetiva, abstracta e instrumental de la civilización occidental, el modo (el tono) en que el poema de Curiel nos cuenta la historia de la Tierra es insistentemente táctil, repleto de contactos y cariños (“fósiles se convirtieron en caricias de los siglos”). Así, nos propone una historia de continuidades, de cuando “jugaba el viento sin obstáculos” y “antes de que se nombrara lo que no tenía nombre/ y se separara lo que no tenía división”. La vida, lo viviente, en lugar de aparecer como unidades discretas, se presenta como continuidad, superficie, relieves, texturas, tactos de ser-con. Como una composición múltiple, incesante, fluida y erótica.
Volviendo a la pregunta de Sakaki, ¿cómo podría un poema que cuenta la historia del planeta ayudarnos a entender la vida, el habitar?
La pensadora haudenosaunee y anishinaabe Vanessa Watts señala que, a diferencia de la ontología euro-occidental, que establece una división entre naturaleza y cultura, así como entre los seres humanos y los otros seres vivos y no vivos —y que postula que el pensar y la agencia son propiedad exclusiva de lo humano (y de algunos grupos humanos más que otros)—, en las ontologías haudenosaunee y anishinaabe, por ejemplo, los diversos seres son extensiones de la Tierra, y su pensamiento y agencia emanan del pensar de la propia Tierra. Por eso, Watts habla de un Lugar-Pensar [Place-Thought]: “El Lugar-Pensar es el espacio no-distintivo en el que lugar y pensamiento nunca fueron separados, porque nunca pudieron ni podrán ser separados. El Lugar-Pensar se basa en la premisa de que la Tierra está viva y piensa, y que los humanos y no-humanos derivan su agencia de las extensiones de estos pensamientos”.2
“Antes de los méritos” despliega una historia secuencial, en la que el verso “Antes de los méritos están las huellas” se repite con la insistencia de una escucha que se va abriendo, naciéndose en la lectora o el lector. El “antes” que enuncia no es cronológico, y nos señala que los méritos, lo que construyen los seres humanos, lo que se apropian, no constituyen el habitar. La huella, en cambio, se refiere a los contactos, las superficies y pieles, las inscripciones, a lo que expresan los seres en un territorio y lo que los territorios expresan a través de los seres.
Así, el poema no se detiene en una huella unidireccional y nos dice, al final, “En esas huellas habita lo que somos”.
En la ontología occidental moderna, el habitar implica un conjunto de hábitos desplegados en un espacio determinado; sin embargo, el último verso señala que somos nuestro habitar y que acaso, como dice Watts, los seres son como extensiones, crecidas o eclosiones de la propia Tierra, de su pensar.
El habitar nos constituye no porque las huellas que dejan nuestras acciones, percepciones y afectos en un territorio conformen nuestra “identidad”,3 sino porque, al habitar, es el propio territorio el que cultiva nuestras acciones, percepciones y afectos; nos nace como cuerpos fructíferos de su pensamiento.
Nuestro corazón, nuestro pensar y nuestra percepción provienen de la Tierra. Habitar es ser hollados por la Tierra, es abrirse a los pasos de la Gran Viajera. Es posible que habitar se asemeje más a una escucha que a la construcción. A una escucha lenta, paciente, rítmica, mediante hábitos, asombros, ternuras y sueños, del vasto pensamiento que crea incesantemente la Tierra.
Valle del Anáhuac, México.
Otoño de 2021.
Antes de los méritos
Lleno de méritos, sin embargo, poéticamente habita el hombre
Friedrich Hölderlin
Antes de los méritos están las huellas…
Agua de lluvia abrió camino e hizo que se curvara la tierra
cuenca de río arrastró las piedras y las trituró en lechos de arena
lodo con sal y conchas y minerales de cerros y cañones
primeras huellas de animales
primeras sombras de pájaros
primeras plantas y raíces
Arbustos y anfibios los primeros habitantes
semillas dispersas sobre valles silvestres
fósiles se convirtieron en caricias de los siglos
Antes de los méritos están las huellas…
Antes de cualquier división
jugaba el viento sin obstáculos
la brisa era un fantasma en las cuevas
aires de calor susurraban al desierto
vapores gélidos legaron su tacto invernal
Eran las otras presencias
antes de la geografía y la palabra
antes de que se nombrara lo que no tenía nombre
y se separara lo que no tenía división
Porque no había naciones sino relieves
no había países sino texturas
no había capitales
ni provincias
ni trazos
La vida era un gran puente a las estrellas
silbidos de nubes
ramas secas
sinfonía de latidos repitiendo sus ciclos
Antes de los méritos están las huellas…
Las primeras hojas crujen en un amanecer hace milenios
los arroyos chapotean movimientos azules
ocres
verdes
naranjas
juegos de respiración nutren pulmones elementales
pequeños huracanes químicos despiertan
cuando la molécula enlaza su ecuación amorosa
y las energías revuelven su galope suave
y los lugares llaman desde otra lengua
que no es nuestra lengua como tal
¿Qué se oye cuando el mundo se calla
y la Tierra es una orquesta que nos estremece?
Antes de los méritos están las huellas…
Tierra
territorio
reino
nuevo mundo
nación
nombres superpuestos encima de algo innombrable
el paisaje se expande
se rebela a sus interpretaciones
Aquello que llamamos “nuestro”:
un capricho de posesión
nuestras ficciones son nudos que sujetan el dominio
olvidamos lo que es tener sin poseer
querer sin estrujar
tocar sin destruir
y ahora se aspira a poseerlo todo
devorarlo todo
separarlo todo
pero el ambiente vibra desde los poros y anuncia:
Antes de los méritos están las huellas…
Pasaron siglos hasta llegar al humano
haciendo huecos entre lo que nos une y nos separa
pintando rocas
bordando canastas
o con montones de semillas decorando su muerte
Después se impuso el hierro
la religión
la pólvora
los mapas
sangre y violencia demarcaron las primeras heridas
Pero como eco murmurante que asciende de la tierra
aún se percibe un enigma
el impulso de su clamor subterráneo:
Antes de los méritos están las huellas…
Antes de los méritos están las huellas…
En esas huellas habita lo que somos.
Tomado de la revista Espiral
Liliana Zaragoza Cano
(México, 1983)
Éste es un recordatorio para respirar4
Octubre 26, 2021
[Éste es un recordatorio para salir a caminar y respirar al ritmo de las nubes.]
Agosto 3, 2021
[Éste es un recordatorio para dejar que el viento nos señale la ruta del resto del día.]
Julio 22, 2021
[Éste es un recordatorio para respirar sin miedo a mutar.
Como las nubes. Como las horas. Como el paisaje.]
Julio 19, 2021
[Éste es un recordatorio para respirar sin miedo a los cambios en las rutas del viento.]
Junio 27, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer la conexión de la lluvia
con los ecosistemas que resisten y nos sostienen en cada ciudad.]
Junio 21, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer el salto cuántico del solsticio. Para observar el cambio drástico en la dirección del viento. Para sentir en banda ancha. Para respirar. Y continuar.]
Junio 20, 2021
[Éste es un recordatorio para respirar con todo el cuerpo en el día más largo del año y bajo el Sol más develador de los últimos tiempos.]
Junio 11, 2021
[Éste es un recordatorio para permitirnos sentir intensamente. Contemplar nuestro entorno. Cuidar nuestro eje. Y respirar.]
Mayo 4, 2021
[Éste es un recordatorio para observar la cadencia de nuestra respiración y llevarla poco a poco a un ritmo menos agitado, con paciencia, sin pantallas enfrente y con las ventanas de la casa abiertas.]
Abril 22, 2021
[Éste es un recordatorio para abrir la ventana y dejar entrar al viento a contarnos algún cuento sobre la mañana.]
Abril 21, 2021
[Éste es un recordatorio para salir a caminar un momento y sólo concentrarnos en sentir: los mensajes del Sol, nuestra respiración más atenta y un ritmo más tranquilo.]
Abril 14, 2021
[Éste es un recordatorio para reaprender a respirar de manera comunitaria, interespecie y en interconexión con los microcosmos que nos sostienen.]
Abril 12, 2021
[Éste es un recordatorio para nombrar en voz alta el paisaje que deseamos habitar.]
Abril 7, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles, plantas y aves que cohabitan con nosotræs desde las banquetas de nuestras colonias. Por enseñarnos que las interconexiones que nos sostienen más fuerte son profundas e invisibles.]
Abril 4, 2021
[Éste es un recordatorio para caminar bajo las primeras gotas de lluvia y sentir el viento fresco sobre la cara.]
Abril 3, 2021
[Éste es un recordatorio para salir a caminar y agradecer los códigos cromáticos de la primavera.]
Marzo 21, 2021
[Éste es un recordatorio para bienvenir con todo el cuerpo al Equinoccio. Al flujo mutable de sus vientos. Al augurio intuitivo de sus soles. A la presencia vibrante de sus horas.]
Marzo 5, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles de las banquetas por atraer vecindades de pájaros que acompañan nuestra mañana.]
Febrero 13, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles, piedras, líquenes, helechos, arbustos y musgo de los bosques dentro de la ciudad, por sostenernos desde las interconexiones más profundas.]
Febrero 8, 2021
[Éste es un recordatorio para agradecer a las plantas salvajes y a las ornamentales que resisten y nos cuidan en los camellones y banquetas de la ciudad.]
Enero 13, 2021
[Éste es un recordatorio para mirar las nubes hasta despejar poco a poco nuestros pensamientos más anclados. Y respirar, lento y profundo. Con el pecho sin miedo. En silencio.]
Junio 26, 2020
[Éste es un recordatorio para escuchar al cuerpo y a cada una de sus interfases. Y desacelerar, sin dejar de respirar.]
Septiembre 22, 2020
[Éste es un recordatorio para recibir al equinoccio en silencio.]
Septiembre 18, 2020
[Éste es un recordatorio para escuchar la lluvia nocturna. Y nada más.]
Septiembre 19, 2020
[Éste es un recordatorio para calmar a la mente mirando la gama de blancos en las nubes.]
Agosto 30, 2020
[Éste es un recordatorio para salir a caminar y dejar que el viento desenrede nuestros pensamientos.]
Agosto 18, 2020
[Éste es un recordatorio para contemplar a las mareas seguir su curso, depurándonos, mientras nos afianzamos a lo que nos reenergiza en lo vital.]
Agosto 14, 2020
[Éste es un recordatorio para dejar que la tormenta nos peine los pensamientos.]
Agosto 5, 2020
[Éste es un recordatorio para reescribir con todo el cuerpo lo que nos permite sostener la vida.]
Julio 29, 2020
[Éste es un recordatorio para sacar a las plantitas que están dentro de casa a tomar un baño de lluvia.]
Julio 10, 2020
[Éste es un recordatorio para mirar el cielo al menos cuatro veces al día.]
Julio 5, 2020
[Éste es un recordatorio para recolectar agua de lluvia y regar las plantas que coexisten con nosotrxs en el interior de casa.]
Junio 26, 2020
[Éste es un recordatorio para escuchar al cuerpo y a cada una de sus interfases. Y desacelerar, sin dejar de respirar.]
Junio 25, 2020
[Éste es un recordatorio para mirar las nubes del cielo y los trozos azulesmuyazules que de pronto se asoman entre las horas.]
Junio 20, 2020
[Éste es un recordatorio para sacudirse la energía del cambio de estación, sin olvidar sacar a las plantas a refrescarse con la lluvia.]
Junio 18, 2020
[Éste es un recordatorio para resintonizar durante el resto del día con lo que nos hace sentirnos parte del ecosistema.]
Abril 7, 2020
[Éste es un recordatorio para asomarse a ver los rosas de este atardecer.]
Abril 7, 2020
[Éste es un recordatorio para asomar la cara por la ventana y sentir al viento.]
Abril 1, 2020
[Éste es un recordatorio para tratar de escuchar, entender y calmar a las especies con las que cohabitamos en estos tiempos de crisis.]
Febrero 2, 2020
[Éste es un recordatorio para no olvidar mirar al cielo durante un minuto, tres veces al día.]
Diciembre 3, 2019
[Éste es un recordatorio para repensarnos como especie.]
1 Esta conversación surgió a partir de mi propuesta a Ámbar Past de contribuir a esta muestra con una reflexión sobre la poesía y la naturaleza. Ámbar nos planteó a Ruperta Bautista (también incluida en este libro) y a mí una conversación que enlazara Chiapas, India y Japón. La conversación comienza en torno al libro Nich K’in de Ruperta Bautista.
2 Vanessa Watts, “Indigenous Place-Thought & Agency amongst Humans and Non-Humans (First Woman and Sky Woman Go on a European World Tour!)”, 2013, p. 21.
3 Watts, p. 23.
4 Desde hace algunos años, Liliana Zaragoza Cano publica de manera intermitente un conjunto de poemas infinitos-manifiestos en su cuenta de Twitter @Lili_Anaz. Sus publicaciones son recordatorios para desacelerar la descontrolada producción tecno-capitalista y recordarnos que somos cuerpos en conexión con el entorno. En su segundo y potente manifiesto, “No hay futuro sin memoria colectiva”, Liliana expresa las bases de una ética que queremos muchxs para ese material incierto al que llamamos futuro. Ésta es una pequeña selección.
De Notas, Madrid, 2022
Jarchas
– Radial a las tres de la tarde por el nuevo Mercadona
– Cuatro días la moto en el parking del Mercadona
– Cirrosis por la Steinburg a 24 céntimos del Mercadona
– Ya no hacen mi perfilador de labios prune black Deliplus del Mercadona
– Ya no como carne pero me he traído el taboulé de medio kilo del Mercadona
– Sorprenderé a todos en la cena porque he comprado esta tarde que tenía libre sal del Himalaya cristalizada en el culo de un yak y aperitivo de algas nori en el Mercadona
– Se ha hipotecado pero el piso de 20 metros cuadrados con dos ventanas está muy bien situado y en frente tiene un Mercadona
– Van a montarlo, en lo alto la colina, donde las ruinas romanas, donde el cementerio indio, donde los restos fenicios
– ¿El qué?
– 🙂
CAFÉ 3 euros
Me parece que he dudado más de la cuenta al elegir el tipo de leche.
No, está de mal humor.
Como tu outfit esté inspirado: marrón.
Como te acabes de cortar el flequillo: mejor vete.
Me da vergüenza que vean las 3 cucharadas de azúcar, panela o sirope de esperma de ballena albina que tienen ahí en un bote lleno de churretes para compartir y que a mi me gusta echarle al segundo café porque si no me da taquicardia, pero eso cómo se lo explico si no me ha respondido al hola buenos días más simpático que le van a soltar en toda la semana o el mes, si es que no va su abuela a visitarla.
El café está frío y no le puedo decir que lo caliente porque seguro le echa la miradita a su compañera o me mea en el café de 4,50 porque le dije leche de avena.
—A ver que no es el trabajo de mi vida.
—Yo sigo con las colabos.
—Unas pelas mientras…
¿¿Mientras qué Maré, Candela?? ¿Te crees que lo que viene es mucho mejor que darle wifi a los erasmus y forma a la espumita? NO TE LO CREAS Jimena o Manuela ¿Dónde está el corazón en mi espumita? ¿¿DÓNDE??
—Te lo pago con tarjeta, ¿vale? Aunque acabe de cambiar 20 euros y tenga 40 monedas de 20 céntimos te lo pago con tarjeta.
—Madrecita, ¿qué le pide tanto al señor que nos vela?
—Ser abstemia
—Hija mía, a estas alturas ¿qué tú quieres?
—Eu quero filhos o cuidar de alguém
—Hija mía, entonces ¿qué le pides a nuestro señor que tanto nos vela?
—Que cuando entrase por la puerta de mi casa se encendiesen las luces sin tener que darle al interruptor
De Cosas que pasan me han pasado te han pasado están pasando, Melilla, 2020