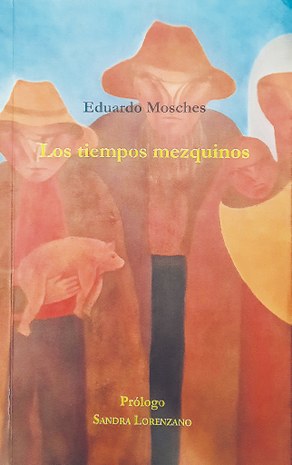Presentación y versiones de Rafael Toriz
Es en medio de ese aire de renovación y descubrimiento del modernismo brasileño que emergerá la figura más bien salvaje —comparándolo con Mário (1893-1945), quien era dueño de un talante teórico, sistemático e hiperreferencial— de Oswald de Andrade (1890-1954), no sólo poeta, dramaturgo, novelista y crítico cultural, sino también un mecenas decisivo para la creación de libros y obras de teatro señeras del modernismo. Polemista y combativo, a él se deben tanto el Manifesto da Poesia Pau-Brasil de 1924 como el mítico Manifesto Antropófago de 1928, uno de los textos más complejos y potentes de todas las vanguardias. Es en el primero en donde se leen, con vertiginoso ritmo telegráfico, consignas incendiarias como ésta: “el Carnaval de Río es el acontecimiento religioso de la raza. Pau-Brasil. Wagner sucumbe ante las escuelas de samba de Botafogo. Bárbaro y nuestro. La formación étnica rica. Riqueza vegetal. El mineral. La cocina. El vatapá, el oro y la danza”.
Armado con la fuerza de un vendaval, Oswald pugna por un arte primitivista en sintonía con el afán de ruptura de las vanguardias europeas, especialmente con el incendio generado por el futurismo, el surrealismo, el cubismo y el expresionismo; pero su intención, lejos de cualquier impronta colonial, es hacer de la cultura brasileña un material de exportación (a semejanza del famoso “Palo-Brasil”, tan decisivo, como tantas otras commodities, en la historia del país). Es a partir de ese incendio que surgirá la incalculable potencia del Manifiesto Antropófago, un instante que revolucionará el lugar de la cultura brasileña frente al mundo, por lo que conviene volver a Eduardo Viveiros de Castro:
La antropofagia fue la única contribución realmente anticolonialista que generamos […] Oswald lanzaba a los indios hacia el futuro y lo ecuménico; no era una teoría del nacionalismo, de retorno a las raíces, del indianismo. Era y es una teoría realmente revolucionaria […] No hizo trabajo de campo como Mário de Andrade pero tenía un fuego retórico superior: su inconsecuencia era visionaria. Tenía un punch
incomparable. Si Mário fue el gran investigador de la diversidad, Oswald fue el gran teórico de la multiplicidad, una cosa muy diferente.1
Para calibrar el impacto de la poesía de Oswald, es preciso acudir a otro gigante, quien, en un ensayo extraordinario —como todos los suyos—, explica:
Si quisiéramos caracterizar de un modo signficativo la poesía de Oswald de Andrade en el panorama de nuestro Modernismo, diremos que esta poesía responde a una poética de la radicalidad. Es una poesía radical […] La radicalidad de la poesía oswaldiana se mide, por tanto, en el campo específico del lenguaje, en la medida en que esta poesía afecta, en su raíz, a aquella conciencia práctica, real, que es el lenguaje […]
Siendo el lenguaje, como la conciencia, un producto social, un producto del hombre como ser en relación, es bueno que situemos a la empresa oswaldiana en el cuadro de su tiempo… Evidentemente que el lenguaje literario funcionaba, en ese contexto, como una jerga de casta, un diploma de nobleza intelectual: entre la lengua escrita con prurito de filtración de los invitados a la fiesta literaria y la lengua hablada descuidadamente por el pueblo (especialmente en São Paulo, donde llegaban las corrientes migratorias con sus peculiares deformaciones orales), se abría un abismo aparentemente insuperable. La poesía “Pau-Brasil” de Oswald de Andrade representó, como es fácil imaginar, un giro de 180 grados.2
Las consideraciones de Haroldo son justas por exactas, puesto que al traducirlo al español es posible sentir la furia de un mundo nuevo en el instante mismo en que su expresión descoyunta los huesos y desgarra los músculos: Pau-Brasil es un parto luminoso que se disgrega sobre la tierra como una marejada de cocuyos kamikazes, recortados no sólo contra una ciudad, sino sobre un paisaje terrenal levantado sobre una naturaleza violenta, prehistórica, vastísima y, desde la visión del poeta, moderna, como la misma ciudad que engendra la extraña materia de los poemas. Pau-Brasil es un libro de belleza criminal semejante a una bestia mitológica balaceada a quemarropa y que deja entrever, tras el delito, las lenguas agazapadas que laten bajo el portugués brasileño: no sólo con las voces indígenas incorporadas a sangre y fuego propias de una historia colonial, sino también los ecos de dulces lenguas doloridas injertadas al calor de la hoguera por la madre negra: se trata de una lengua mestiza sólo en apariencia homogénea. Algo que vio con lucidez el filósofo checo Vilém Flusser, acaso el mayor intérprete extranjero que ha tenido aquella patria milagrosa:
Es cierto que las masas hablan un solo idioma (el portugués), y esto parece darles estructura. Pero el oído atento descubre que esta lengua no es una infraestructura (como en el caso de las sociedades europeas), sino que forma un techo que recoge la masa, como el esperanto o el koiné, bajo el cual palpitan innumerables lenguas que se reflejan en el propio portugués para poder penetrar la masa e integrarse en ella.3
A continuación, ofrecemos una selección de poemas de Pau-Brasil.
—Rafael Toriz
La transacción
El hacendado crio hijos
Esclavos esclavas
En terrenos de pitangas y jaboticabas
Pero un día cambió
El oro de la carne negra y musculosa
Las gabirobas y los cocoteros
Los ingenios y los bueyes
Por tierras imaginarias
Donde nacería la cosecha verde del café
Hacienda antigua
El carpintero Narciso
Que sabía hacer molinos y mesas
Y además de Casimiro el de la cocina
Que aprendió en Río
Y Ambrosio que atacó a Seu Jura con cuchillo
Y se mató
Luego de preñar a diecinueve negritas
Negro fugitivo
Jerónimo estaba en otra hacienda
Moliendo el molcajete en la cocina
Entraron
Lo apañaron
El molcajete cayó
Él tropezó
Y cayó
Se le fueron encima
El recluta
El novio de la moza
Se fue a la guerra
Y prometió que si moría
Volvería para escucharla tocar el piano
Pero se quedó para siempre en Paraguay
El caso
La mulatita murió
Y apareció
Gritando en el molino
Atizando el molcajete
El gramático
Los negros discutían
Si el caballo sespantó
Pero el que más sabía
Dijo que
Sespatarró
El asustado
El fantasma apagó la vela
Después en lo oscuro tiró la mano
Cerquita de él
Para ver si el corazón aún latía
Escena
La navaja voló
Y el negro comprado en la cárcel
Cayó de espaldas
Y se golpéo la cabeza contra la piedra
La capoeira
—¿Estás al tiro soldado?
—¿Qué transa?
—¿Estás al tiro?
Piernas y cabezas en la banqueta.
Miedo de la señora
La esclava se puso a la hijita nacida
En la espalda
Y se tiró al Paraíba
Para la que la niña no fuera vejada
Levante
Dicen que había mucha gente ahorcada
Y las calaveras clavadas a los postes
De la hacienda desolada
Aúllaban de noche
En el viento del bosque
La roza
Los cien negros de la hacienda
comían frijoles y angú
Calabaza achicoria y flor de calabza
Pusieron todo en una rueda de carro
En los brazos
Azote
¡Llega! ¡Perdón!
Amarrados a la escalera
El látigo preparaba los cortes
Para la salmuera
Relicario
En el baile de la Corte
Fue el Conde de Yo quien dijo
A doña Bienvenida
Que la harina de Suruí
Licor de Parati
Humo de Baependi
Así es comer fumar y dormir
Señor feudal
Si Pedro Segundo
Anduviera por aquí
Con cuentos
Lo meto en el tambo
* Poemas pertenecientes a Resaca tropical (Atlas, 2022).
1 Citado por Gonzalo Aguilar en Por una ciencia del vestigio herrático (Ensayos sobre la antropofagia de Oswald de Andrade), Grumo, Buenos Aires, 2010.
2 Campos, Haroldo de; “Uma Poética da Radicalidade” en Oswald de Andrade. Obras completas VII. Poesías reunidas, Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 1971. La traducción es mía.
3 Flusser, Vilém; Bodenlos. Uma Autobiografia Filosófica, Annablume, São Paulo, 2007.
35
Sonata rapsodia canto medir
su tesitura frente a la esquina
lluviosa el instrumento azul
en el pasaje estrecho que parece
una pista de baile una gimnasia
de a dos en la neblina con el tutú
rosa las castañuelas sordas bajo
el claro de luna una joya engastada
en mi frente
en tu frente ante los
ojos de un diminuto dios ese arcano
menor que a medias nos protege
fuego de nuestros fasos de las fosas
nasales de ese toro que aparece en
el sueño la piel negro chivillo el capote
brillante como la sangre que a diario
se vierte sobre el filo de los cristales
rotos o entre las sombras enlazadas
en la zona de combate bajo
el acantilado la cantiga
las ganas de estrellarse
de volar.
43
Toco tu cuerpo en el toque de queda
la seda de mis labios te obsesiona
en la fronda del parque el vicio de las
calles kerosén el ardor del alcohol
bombas de borrachera
bombas de dinamita
nos hacen escapar atravesamos finas
capas de niebla llegamos hasta el mar a una
cálida orilla descalzos llenándonos de espuma
tú y yo tal vez
rozando el horizonte cuando tu cintura se
ajusta en la sombra a mi cintura
las lenguas coloradas igual a los cangrejos
a medianoche
la ciudad está en silencio sitiada por los tanques
las marquesinas rotas de los cinemas en el bar
la rocola dormida
pero tú y yo
de sobra conocemos las 400 gradas que nos traen
del malecón a la punta de la ola
lejos de la neurosis tus muslos
florecidos mis senos empapados
tras la puesta del sol huimos de la guerra me
tocas me sofocas yo me quedo.
45
Pero en el cielo encapotado estival
alguna vez también brilló el sol amor
un sol grisáceo apenas taciturno asomando
el colmillo la punta del hocico por un hueco
su ojo sobre nuestras siluetas tendidas a la
orilla de la playa La Herradura tú y yo
amor el humo del tabaco entre los labios
también entre los dedos tu fino torso blanco
de vellos enrulados tu bigote la escobilla más
suave para el afecto y en efecto tú y yo
nos vamos leyendo la fortuna juntando nuestras
frentes una mirada el principio de la pasión
al centro del ombligo
una flor de agua
una flor de fango
cualquier imagen adquiere su forma y a través
de la brisa amor
la curva apenas insinuada por el filo turquesa
del bikini su blanco alegre sobre mi negra
piel la trusa celeste el sólido apretarse de
tus piernas entre las olas avanzamos
prensando la sal de nuestras lenguas podríamos
estarnos horas contando el vaivén
de tus costillas
de mis vértebras
esa dorada simetría de tu costado en mi costado
todo el azul del mar era el vaso de agua que bebía
de tu cuerpo tú de mi cuerpo amor la pax es esa
yerba de los caminos que fumamos de cara al mar
camino al mar y el poema que brota es pura
tensión creciendo gran tensión
y si en esa repetición nace la rima la abrazo
te entrego mi canción.
46
Aprender el afecto como una enfermedad
la violencia del padre y de la madre
la dinámica cotidiana demencial entonces
no me dejes sola amor no voltees a mirar
a los otros seré tu espejo en esta procesión
seré tu lámpara y en silencio invocaré un
conjuro para los días de mí sin ti
porque no podremos seguir tan pasionales
cortándonos el cabello con la hoja de vidrio
la hoja de papel el recurso del opio y el opio
de saber que andamos demasiado ciegos
atados por la punta de los dedos la punta
de los labios el deseo nos confunde con
su fuego su cautelosa forma de fundirnos
en mi vuelo me alejo de tu vuelo amor vete
a la cima más alta salta suéltame ya.
47
Rasgué la ruta de regreso con mis
botines hasta dejarlos rotos luego
hice autostop y recorrí bosques y
desiertos y al fondo de un desvío
vi la llama mentida de los faros lánguido
el motor encendido bajo el capot y he
seguido millas enteras transitando por
otros cuerpos otras latitudes pero nunca
latió mi piel como en ese primer nudo
contigo al desnudo
y pensar que dimos tantas vueltas hasta
ser el primer hombre la primera mujer
entrelazados del talón a la punta del cabello
alguien nos junta en una melodía que a la vez
nos libera y así danzamos como el mar
como las olas antiguas siempre nuevas
con ese cosquilleo de los besos ocultos
en los pliegues que tú y yo sabemos
hay un libro abierto en mi regazo
y en tu frente un paisaje
un revoloteo de hormonas
de palomas roza tu entrepierna
en la frescura del baño matinal
con ese vaho tibio aún sin huella
entre las ondas subo y bajo acelero
y me detengo otra vez en el recodo
sinuoso de tu cintura tersa como
los yuyos y el arrullo de tu saliva
helada al roce y así seguimos nadando
en tumbos paralelos como el oleaje y
las curvas las dunas y el mar.

Sin papele’
“Bolo,
tú nunca quisiste mis callos,
ni mi ombligo después de parir.
Nunca me besaste la pisada.
Le faltaste al respeto a mi sombra.
Bolo, tú nunca me prendiste una vela.
Bolo,
nosotros no somos de arena.
Usted es cemento y lo sabe.
Pegajoso, mal unta’o, atrevido y regueretoso,
y lo sabe,
sabe que si ve moja’o, viene terco y se pega.
Yo soy una mujer limpia y con plomo;
usted y yo
ya no comemos en la misma mesa.
Bolo, tú crees que te llevaste mi nombre,
y te comi’te un cable,
porque solito voló de nuevo a mi pecho y usted,
Bolo del diablo,
no me robó el apellido de mi mai.
Yo contigo, saco e’ sal,
nunca firmé nada.
Aquí no hay tinta que me ajuste a tu desgracia.”
Mutuo
Y los dos,
sabiendo bien y por costumbre
que el caldero podría estar vacío
destapamos,
con la cautela del caliente
entibiando un despertar.
Y de allí comienza a salir de todo
rebosando
lleno de granos, semillas y carne.
Repleto y generoso con cada bocado.
Fértil
hasta los bordes, las fronteras
y mucho más.
Generosamente
Plácidamente
Vívidamente.
Qué se siente
Si me dicen ven, voy.
Podría bien hacer resistencia de la salada,
de la que se amarra a la boca.
Me vi pronto, muy pronto
sacando y apretando otra masa de luz, caliente e indolora
cerca de una cuota incalculable de bien
rozando la acera a las doce,
quemando todo lo que soy
volviendo en resurrecciones infinitas, cubierta de cenizas,
y graznando sin partitura.
Si me dicen ven, voy en forma de obsidiana
y siempre vuelvo a tener que explicar mi belleza,
muchas veces
demasiadas
el alma que insiste en salir de mis ojos
no soporta el no dejar lo que le toca
y eso siempre, tras cada cascada de fuego, tras cada cuna de escombros
truena todo de mí con cada quiebre
pero cuando digo todo, es todo.
Y sólo sé que el alma existe
porque ella también truena,
ella también teme derrumbarse.
Mis perros prietos en tu puerta
No te sorprendas del puñal en tu nuca.
Que no te llegue tarde
el mensaje previo de que ya es hora.
Soltaré a mis perros prietos, Caballo.
Los soltaré en tu entrada esta noche, mientras evitas el punzón,
mientras aprietas tu puerta con la silla
y cruzas los dedos.
Te dejarán la piel seca y los ojos brotados.
Te van a untar el sudor
que dejé impregnado en los rechazos.
Reza, que llega la Pechua por la puerta.
Reza, que mandé a mis santos atizaos
a que te jalen los pies en la noche,
las cuerdas vocales al medio día
y el tímpano más débil los días de lluvia ácida
No joda a mis santos, Cabrón.
No los jodas que se mueven en tu psiquis.
Liborio se sintió inquieto hoy, Cristiano,
no jodas a mis perros prietos
que no estoy relajando.
Mamá e bruta
cuando le señalan la bemba.
Mamá e muy bruta
si le amenazan el ébano de sus ojos.
Y más si le relajan su pluma,
que punza la brisa,
escribiendo mensajes reales
que quedan como portales abiertos
pá que entre la dicha a su casa.
No jodas a Mamá que está tratando
de quitar el lodo que dejaste.
Mamá se tá relajando ahora.
No le muevas la silla
que está a punto de cerrar la catarsis.
Ésa mueve todo lo bueno
y el poder de lo contrario le ha dado fuerzas.
Deja que se serene la loca.
Zambúllete en el closet y no salgas.
Deja que se serene la loca.
Que se me sueltan los perros
fácil, fácil, fácil.
Para los dolientes
La vida debe despedir a la muerte.
Tiene que haber gente
rodeando al féretro,
siempre.
Los dolientes deben ser abrasados
apretados
estrujados
y acariciados en la cara,
durante el primer saludo.
El llanto, repentino o agudo,
no debe de enjugarse.
Debe salir y caer en los pisos de madera,
debe repulir las losetas.
Se debe llenar de gente la sala.
El calor de los amigos y familia
es lo que realimenta al espíritu
de quienes acaban de perder un pedazo de alma.
El alma está rota y corre peligro.
Es sólo el calor de la vida presente
que la disuade de irse con la muerte
y con todo lo amado que se llevó.
Las historias en la sala
deben de ser dichas,
todas.
Decir mil veces lo poco preparado que de está para esto.
Acordarse de sus muertos antiguos y medio olvidados,
y mandarles un nuevo un beso
y un recuerdo fresco.
Con paciencia
y para los que dolientes,
hay que sentarse en los incómodos asientos
y turnarse para cubrir el impulso sostenerlos
en una palabra cálida al oído.
Ser sutiles con el aire que los rodea
y sobarles la espalda por poco tiempo,
cada cierto tiempo.
Al observar las coronas
se debe hacer el esfuerzo de olvidar su significado,
y ver las flores con la mirada que se le brinda a cualquier flor.
Colarnos en el aire y ser parte del café.
Acordarnos del amor en todo momento,
y amar.
Despedir a la muerte
viviendo y amando.
Eduardo Mosches, Los tiempos mezquinos, VersodestierrO-Campo Literario, Ciudad de México, 2022, 64 pp.
Me gustaría presentar el poemario de Eduardo Mosches (Buenos Aires, Argentina, 1944), Los tiempos mezquinos, a partir de las dedicatorias que aparecen al comienzo del libro. En la página 10, después del prólogo de Sandra Lorenzano, hay una lista de personas a las cuales el autor dedica su poemario. La lista, junto con los poemas, arrojan luz sobre la vida de Eduardo en mi país, Palestina —la que algunos llaman Israel—, cuando tuvo residencia en ella entre 1963 y 1969. Durante esta etapa hemos coincidido geográficamente y no en el tiempo, pues ocurrió dos décadas antes que yo naciera. La segunda vez que coincidimos ambos ha sido durante la vida de Eduardo en México, de larga data porque también inició antes de que yo viera la luz. Sin embargo, aquí en México hemos compartido el tiempo y el espacio desde que lo conocí hace nueve años.
Hablo de coincidencias porque fue gracias a ellas que el poeta Mosches —descendiente de judíos hablantes del yiddish de la Europa oriental— nació, después de pogromos y dos guerras mundiales, como hispanoparlante a la orilla del Río de la Plata. Y fue otra coincidencia el que naciese yo en aquella tierra, a la orilla del Mediterráneo, que ha sido condenada a ser santa y blanco del proyecto de colonización sionista, del cual el joven Eduardo formaba parte hasta que, comenta en su poemario:
misano olfato juvenil
empezó a perfumarse en podredumbre. (p. 14)
Veamos las dedicatorias al inicio del libro pero sin respetar el orden en el que aparecen. Comencemos con la familia biológica de Eduardo:
A mi padre, que sembró raíces contestatarias.
A mis hermanas, que viven en esas tierras.
En recuerdo a mi madre, que ha quedado definitivamente en Israel-Palestina. (p. 10)
Eduardo me contó que nació en el seno de esta familia en el barrio de la Floresta, “un barrio de pequeña burguesía baja, mezclado con sectores proletarios, en el norte de la ciudad de Buenos Aires”, en una casa pequeña en la calle Caxarville.1 “Lo lindo de esta casa”, me dijo una vez, “fue el patio, donde pasaba horas leyendo al calor del sol las aventuras del pirata anticolonial y antiimperialista Sandokhán, y a mi lado estaba Chiquita, una pastor alemán, que era muy cálida, amorosa y muy grandota, por cierto”. A los 13 años, la familia se mudó al barrio de San Telmo, a un departamento de segundo piso en la calle Chile que su padre —periodista, atleta, dirigente sindical y “un tipo muy vital”, como lo describe— compró y luego luego vendió. Pues su padre, también comentó, “tenía la calidad de meterse en negocios que siempre salían mal”. Ahí, a los 13 años, comenzó la migración permanente: de barrio en barrio, de escuela en escuela, hasta que, en 1963, a los 19 años, migró junto a su familia de un mar a otro:
Zarpé del país con calles anchas
las más anchas del mundo
de los almuerzos largos y domingueros
[…] para desembocar en otro puerto. (p. 14)
El puerto en el que atracó el buque dos semanas después de haber zarpado de Buenos Aires es el de mi ciudad, Haifa, en Palestina, a la orilla oriental del Mediterráneo. En esta ciudad, veinte años antes de la llegada de los Mosches desde la Argentina, las fuerzas armadas sionistas, en coordinación con su patrones británicos, expulsaron a la comunidad nativa de cristianos y musulmanes palestinos para abrir espacio a los colonos judíos que iban llegando de todo el mundo. El 17 de marzo de 1948, las fuerzas sionistas empujaron a los palestinos de Haifa hacia el puerto, donde los esperaban barcos para llevarlos a la ciudad de Akka —al otro lado del Golfo de Haifa— y, de ahí, al exilio en el Líbano. La familia de mi madre —mi abuelo, abuela y dos tíos— no halló lugar en los barcos y así sobrevivieron a esta operación de limpieza étnica. A la llegada de Eduardo y su familia en 1963, la familia de mi madre ya estaba viviendo en el gueto árabe de Haifa, llamado Wadi Nisnas, donde la población palestina sobreviviente del Nakba2 fue concentrada por el naciente Estado de Israel.
Al respecto del viaje marítimo de Buenos Aires a Haifa, Eduardo comenta: “no sufrí mareos excesivos por el bailoteo que el barco vivía, y nosotros con él”. Al cruzar la línea ecuatorial, se organizó un festejo carnavalesco en alta mar donde Eduardo se disfrazó de Jesús de Nazaret: “Era sencillo —dijo él—: la sábana cruzada, unas laceraciones en el rostro y nada más”.
¿Por qué decidieron migrar de Argentina, ese país con la calle más ancha del mundo, a Palestina, a Israel? Las razones son varias: la mitificación, el adoctrinamiento y el antisemitismo. Como me dijo Eduardo: “en la escuela no dejé de escuchar ‘judío de mierda’ cuando había conflictos”. Pero el componente más importante para él fue el utópico: “Voy a ir a un lugar”, me dijo Eduardo que pensaba antes de subir al buque, “donde la gente no piense en el dinero sino en el trabajo colectivo; donde haya igualdad para todos. Ignoraba en absoluto el hecho colonial que significaron el Estado de Israel y la migración judía” para el pueblo palestino en la región.
Tras pasar por los trámites migratorios del falso retorno de un judío a su “tierra prometida” y por los habituales cursos de capacitación para el trabajo manual y de la lengua hebrea, Eduardo —o mejor dicho, David Mosches, el nombre que el autor tomó durante su travesía por Palestina— fue ubicado en un kibutz (o “comuna socialista”, según la jerga eufemística sionista) llamado Magal. Construido en 1953, el kibutz Magal ocupaba terrenos que antes pertenecían a una aldea palestina llamada Raml Zita, una de las 500 aldeas que fueron destruidas y arrasadas por las fuerzas sionistas en 1948. Sin embargo, y muy rápido,
Fue difícil romper el cascarón
de la apariencia.
Los discursos de retorno e igualdad
la socialista imagen del kibutz
se desmigajaron con tristeza
al rozarse
una simple mirada observadora
con la blanca aldea árabe. (p. 14)
[…]
Me han defraudado mis hermanos. (p. 23)
Esta blanca aldea árabe tiene el nombre de Baqa Al-Gharibiyya. Ubicada a menos de un kilómetro del kibutz Magal, es una de las pocas aldeas palestinas que sobrevivió, también por pura coincidencia, a la limpieza étnica del sionismo en 1948. Para sus escapadas urbanas del espacio pequeño del kibutz, donde el trabajo asignado a Eduardo consistió en ser responsable de un gallinero (o, como él lo describe: en “recoger los huevos, alimentar a las gallinas y enviarlas, pasado un tiempo, a la muerte”), Eduardo iba a la ciudad israelí de Jdeira —también construida sobre tierra palestina expropiada— para ver cine. De esas escapadas comenta:
El autobús en el que iba pasaba por la población palestina de Baqa al-Gharbiyya. Desde el autobús era ojearla nada más, a Baqa. Y en el ojear, me asombraban las condiciones de vida en comparación con el kibutz y otras poblaciones que habitan los israelíes, como Jdeira y Netanya. Veía, desde el autobús, una gran disparidad en las estructuras y condiciones (muy tristes) de vida. Comencé a hacerme preguntas: ¿Por qué a una distancia tan corta, de apenas 20 minutos, había una diferencia tan marcada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esa brutal diferencia social que existe?
Para encontrar respuestas, Eduardo se acercó, en 1964, al local del Partido Comunista Israelí en la ciudad cercana de Netanya (que, dicho sea de paso, también se construyó sobre una aldea palestina destruida en 1948, y cuyo nombre fue Umm Jalid). A diferencia del ámbito sionista del kibutz, exclusivamente judío y hebreo y anti-árabe, el Partido Comunista Israelí era, en aquel entonces, el único espacio donde ambos —israelíes y palestinos— militaban juntos en camaradería contra la discriminación de los palestinos y a favor de la utopía comunista. En el partido, Eduardo pudo conocer, además, a la intelectualidad palestina y conversar con ella de tú a tú. Uno de los integrantes de aquella intelectualidad es Samij el Kassem (1939-2014), uno de los poetas palestinos más importantes del siglo XX, a quien Eduardo dedica Los tiempos mezquinos:
En recuerdo de Samij el Kassem, poeta con el que bebimos alcohol y café, e intercambiamos momentos de amistad. (p. 10)
El Kassem es el mismo poeta a quien Eduardo, 56 años después, publicó en el número “Palestina: Palabras en tiempos oscuros” de Blanco Móvil, la revista que nuestro autor edita en México desde 1985:
Aprendí
durante siglos
a no proferir herejías
hoy azoto a los dioses
que estaban en mi corazón
los dioses que vendieron a mi pueblo
en el siglo XX. (p. 33, traductor desconocido)
La mudanza ideológica al partido comunista implicó, para Eduardo, la mudanza a otro kibutz, el de Yad Hana, también construido sobre terrenos palestinos expropiados por el sionismo. Los integrantes de Yad Hana fueron militantes del Partido Comunista Israelí, y ahí Eduardo trabó amistad y camaradería con el hoy reconocido historiador Schlomo Sand, autor de tres polémicos libros en el ámbito intelectual y académico israelí: ¿Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío? (2008), ¿Cuándo y cómo se inventó la Tierra de Israel? (2012) y ¿Cuándo y cómo dejé de ser judío? (2013).
Durante esta nueva etapa comunista, me dijo Eduardo que él, Schlomo y un camarada más, Israel Weingarten, formaron una especie de Tres Mosqueteros. “Los tres nos entendíamos mucho: salíamos, hacíamos nuestras tardeadas de fumar hachís. Juntos llevábamos una vida bucólica, y juntos buscábamos tener acercamientos con compañeros palestinos que iban más allá de la ‘hermandad árabe-judía’ que auspiciaba el Partido Comunista Israelí. Pues el partido sólo nos llevaba a visitar algunas aldeas palestinas —una especie de turismo político— para estar ahí un rato, en una especie de festejo, y luego a volver al kibutz como si nada”.
Hubo una ruptura más, una mudanza más: los Tres Mosqueteros (Eduardo, Schlomo e Israel) rompieron con el Partido Comunista y con el kibutz, y se fueron a vivir a la ciudad de Tel Aviv —la cual, aunque se jacta de ser la “primera ciudad hebrea”, fundada a inicios del siglo XX sobre terrenos costeños comprados a un terrateniente árabe, en 1966 ya era una ciudad grande que se había tragado terrenos palestinos a su alrededor, incluyendo a la ciudad árabe de Yafa: la ciudad palestina moderna más importante de la primera mitad del siglo XX, reducida por Tel Aviv a un barrio árabe pobre y gentrificado por departamentos y casas de lujo para judíos israelíes, europeos y estadounidenses—. En Tel Aviv, el primer techo y el primer trabajo de Eduardo estaban precisamente en Yafa. De esa experiencia, me contó que
Durante mis primeros días viví en una gran sala en la que había alrededor de 30 camas. Ahí pernoctaban los trabajadores palestinos que venían de las aldeas a trabajar en Tel Aviv y sus cercanías. Todos eran trabajadores de la construcción y, con su ayuda, conseguí mi primer trabajo en ese mismo ámbito.
Después de unas semanas, con un trabajo más estable, Eduardo se mudó a un departamento en una parte céntrica de Tel Aviv, cercana al mar, compartiendo piso con otros exiliados —como él— del partido comunista: activos militantes trotskistas, maoístas, guevaristas y nuevo-izquierdistas, agrupados en torno a la Organización Socialista en Israel. Esta organización fue mejor conocida como Matzpen (que significa brújula en hebreo) por el periódico que llevaba el mismo nombre. A pesar de las tantas facciones políticas que tuvo la organización, entre sus filas nunca hubo más de treinta militantes, entre ellos los tres que encabezan la lista de dedicatorias de Los tiempos mezquinos:
A Lea Zemel, abogada israelí, defensora de presos políticos palestinos.
A Michael Warchawsky (Mikado) que a lo largo de década ha analizado, informado, cuestionado y expresado vías alternativas a la política colonial israelí.
A Yabra Nicola, socialista palestino cuyas ideas siguen vivas. (p. 10)
Eduardo militó en Matzpen hasta su partida de Palestina en 1969 rumbo a Alemania, Argentina y, finalmente, a México. Cuando yo nací en Haifa, Eduardo ya estaba en México, y la Organización Socialista en Israel había dejado de existir varios años antes. Por preguntas similares a las que se hizo Eduardo en su juventud, terminé militando en las juventudes del Partido Comunista para luego salirme de ellas, sin encontrar un hogar político organizado pero donde me encontré con exmilitantes de Matzpen que seguían activos, cada uno desde su trinchera. Conocí a Lea, quien fue mi abogada y me ayudó la primera vez que fui llamado e interrogado por la inteligencia israelí; a Mikado, quien además era mi director cuando trabajaba en el Centro de Información Alternativa en Jerusalén; a Yabra, el admirado socialista palestino y tercero en la lista de las dedicatorias de Los tiempos mezquinos, a quien lamentablemente no conocí. (Yabra Nicola murió, exiliado en Londres, en 1974.)
Conocí, además, a tantos otros camaradas y amigos de Eduardo durante su travesía por Palestina como Akiva Orr, Udi Adiv y Haím Hanegbi, quienes fueron mis mentores y amigos, como después lo sería el camarada latinoamericano Eduardo Mosches. Fue el 31 de enero de 2013, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que lo conocí. Ese día, Eduardo formaba parte de una mesa redonda bajo el título de “¿Semitismos-antisemismos? Gaza y Jerusalén” junto con Enrique Dusssel, Ramón Grosfoquel y Silvana Rabinovich, amiga en común y a quien conocí ese mismo día. A ella también dedica Eduardo su poemario:
Para Silvana Rabinovich, con la que he aprendido a pensar Levinasmente. (p. 10)
En esa mesa redonda, la participación de Eduardo consistió en la lectura de un manifiesto político de Matzpen, de 1968, que explicaba la necesidad de descolonizar a Israel y de conceder la repatriación de los refugiados palestinos como única condición posible para que judíos y árabes en Palestina pudieran vivir en paz. Asimismo, el manifiesto llamaba a crear una confederación socialista entre todos los pueblos del Medio Oriente.
La amistad entre Eduardo y yo ha sido, desde aquel día, un agua que fluye por muchos molinos. Pero hoy me encuentro a mí mismo en este libro, no sólo en la dedicatoria actualizada3 de esta segunda edición de Los tiempos mezquinos, sino también en su poema VI, junto con los judíos de Toledo, Salónica y Berlín. Eduardo escribió hace treinta años:
La llave es siempre
el recuerdo de una puerta.
Juguetear con una o varias
es tener entre dedos
una taza de café o té
transformada
en conversaciones de descanso.
Miles de índices
señalan mojones
en la vida tranquila
de tanta gente en familia.
Dulce con almendra
pastel de manzana
preceptos mosaicos
enseñanzas coránicas
tristezas entre los dientes
las llaves
que guardan amantemente
con cajones alcanforadas
o latas de galletas
y sacan por las tardes
los judíos de Toledo
Salónica o Berlín
junto con los árabes
de Haifa, Tul Karem
o toda Palestina.
1 Las citas sobre la vida de Eduardo Mosches provienen de unas entrevistas hechas durante el encierro por la pandemia de covid-19 entre 2020 y 2021.
2 Voz árabe que significa catástrofe o desgracia, como los palestinos llaman a la pérdida de Palestina en 1948.
3 La primera edición de Los tiempos mezquinos fue publicada en 1992 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (México).
Versiones del otomí-hñähñu al español de la misma autora.
Reminiscencias
Mi piel se extiende
Se dilata
Mi vientre centinela, te aguarda,
Esperas
palpitas mi sangre
Mis pechos estallan,
vía láctea
Hay atisbos de tu ser acariciando mi cabello
Mi piel taciturna escapa a las caricias de mis dedos,
rebosante
Mis poros beben el deseo envejecido.
La clepsidra se queda sin agua, está rota
Mis sentidos
se avivan
El silencio se pierde
en los senderos
de un confuso recuerdo
de ti
Agito la memoria
la luz se esconde detrás de un haz de polvo,
se apaga.
Algarabía fatigada
mana el río al precipicio de mis muslos,
Naces.
Bongi Nfeni
Ma xik´ei ri t´ungi
Ri nxidi
Ma debi aki, ri tom’ii,
Gi tom’i
gi bui ma ji
Da föke ma b´a,
ra ñ´ub´a
Ha ya bongi ri zi nzaki ge thüni ma stä
Ma xik´ei ndumui ge da tsopu ma saha,
ri ñuts’i
ya otsi ha ma xi da b´et´i nuu gatho ya za dane.
Ra dehe ge xikagihe ra ge´a da u’aki
Gatho ma tsa
da r´oho
Ra hinte ñä da b´edi
ha ya r’a ñ’u
ge hinto ga za beni
ri bui,
da äni ra nfeni
ra ñot´i da kuts´i ha mote ra hmi ra fonthai
ri nhueti.
Da tsabi ra nt´eni
ri fani ra däthe ha ya hñe ma xinthe,
Gi mui.
Semillas
Mujeres de grandes raíces
y semillas de tiempo,
la luna caminó con ellas envuelta en la brisa,
sus manos ataron a la noche con el sol,
el murmullo de su ser no calla
son retumbos que estallan el silencio.
Nuestras raíces se volvieron mar,
el tiempo se convirtió en arena,
la sombra envuelta en amanecer
se convirtió en nube.
El sol con sus grandes brazos
nos orilló a mirarlo de frente,
con nuestros ojos inundados de sueños.
El sol nos mira con su único ojo,
la luna con sus dedos
florece nuestra piel, mujer, roble
ardiente, ilesa en el tiempo,
tu voz es además la mía,
reconstruyamos los siglos.
Ya nda
Däta ya bëhña ge tu ya dä y’u
ne ya nda ya pa,
ra zi nänä bi y’o ko ngehyu ge bi hufi ra ndähi,
ya y’e bi xoti ra xui ko ra zi hyadi
ra nzaki xi ntihni
ntihni ge föke ra otho.
Ya zi y’uge bi mpunts’i ngu ra zi dämathe
ya pa ge bi thogi bi mpunts’i ngu ra b’omu,
ya xui bi hufi ko ya hyatsi ebu
bi pant’i ko ya gui.
Ra zi hyadi ko ya däta may’e,
ge bi ent’i ha ra ñäni pa da handi ya da ra zi hyadi,
ya u’i bi ñuts’i ya da.
Ra zi hyadi da hangagihe ko ra tukada,
ra zi nänä da doni ko ra saha
ri b’ëhña xi, ge ra za bi huadi
otho ri u, gi bui ha nuna pa,
ri noya ge ma meti
ma ga hokihu man’aki ya nthebe jeya.

En la dedicatoria de La calle blanca (2006), David Huerta (1949-2022) —nuestro entrañable Davo— se refiere a Verónica Murguía, “el amor de [su] vida” y extraordinaria escritora también, con estas palabras de Garcilaso de la Vega:
por vos nací, por vos tengo la vida,
por vos he de morir, y por vos muero.
Este hermoso libro se abre con un poema centrado en ella: “Descender”. En él, como en buena parte de Incurable y en muchísimos otros volúmenes anteriores y posteriores a él, David despliega y da vida a objetos que forman parte de aquello que concebimos como la realidad cotidiana y circundante, y los pone a interactuar con imágenes mentales y sensaciones —vivas o, al menos, interactuantes también— que no sólo enriquecen los momentos descritos, sino que los vuelven únicos:
Descender
Desciendo a la blancura de esta mano, esta mesa.
Desciendo, esto es: bajo a escucharme a mí mismo
sin hablar, desde los aleros de conciencia
donde negrura y fulgores encarnan como heridas
o carne insomne en los sables arenosos de la fantasía. Overhearing myself, me digo:
es lo que he estado haciendo. Y ahora bajo, desciendo
a la blancura de esta mano delgada y a la madera
de esta mesa in albis. Bajo, desciendo por escaleras
hechas de vicio y pantagruelismo, desecaciones y escalones mullidos.
Me esperan esta mesa, esta mano. Mesa delgada y blanca,
mano de venas evidentes —tu mano de amor y desasimiento,
tu mano que me toma y es un vaso de pureza esbelta.
¿Y la mesa? Está en la casa y me ha esperado con una actitud
de sabiduría meditativa, rayo quieto, cascada de inmóvil contingencia.
Y es blanco el espacio que ocupan la mano, la mesa.
Y la escalera está en la fijeza gris del descendimiento
y apenas se mueve cuando bajo, desciendo
a la mesa, la mano, después de desdoblarme
para poder escuchar lo que pienso, límite de mí mismo
y desbordante peso de migajas, ideas, encadenamientos
de tersa lógica y preocupaciones continuas, todo ha sucedido
a lo largo de una mañana y tú estás a mi lado,
colmada por una cristalina manera de estar presente,
con un aliento de fragilidad y de frugal poderío. Tú, la mesa,
esto que baja y llamo yo, vestigio y llamarada de los minutos.
Decir que David Huerta incidió de una manera única y deslumbrante en la poesía de nuestra lengua es decir poco. La poesía de Huerta no es sólo una forma nueva de expresión que abreva en las mejores fuentes de la tradición literaria española y universal, a las que da un giro personalísimo; también resulta un proyecto cognitivo que se alimenta con las inquietudes de la filosofía y de la ciencia, y que invariablemente se acerca, de muy diversas maneras, a otras artes. Lo que la ciencia logra al ubicarnos en proporciones a la vez astronómicas e infinitesimales de tiempo y espacio, aun cuando nuestra percepción cotidiana las excluye e ignora, David, en ese mismo terreno de conciencia, busca enfrentar e interconectar los espacios emotivos, sensoriales, analíticos y oníricos que nos habitan y las imágenes de los espacios físicos que nos circundan y en los que estamos inmersos. Ahí, en ese lugar de la conciencia relacionado con el acontecer cotidiano se inserta —con toda su fuerza histriónica y vital, con todo su colorido y movimiento— el genio de una imaginería cambiante y reveladora que hace de las sensaciones y los sitios, de las ideas, las situaciones y los objetos, personajes que se enfrentan y dialogan, que se confrontan e iluminan.
Como otros grandes descubrimientos que agilizan o alentan nuestras percepciones, la poesía de Huerta nos permite captar y sentir —en asombrosos y festivos despliegues plásticos, de fulgores deslumbrantes y sombras, y a través de una siempre impecable y fluida corriente sonora— el movimiento de las infinitas dimensiones en las que nos hallamos, y de todas aquellas —contradictorias e insospechadas— que nos conforman.
En una gozosa, sostenida, conmovedora algarabía que se cuestiona por el ser, por el sentido de la vida y de la escritura, por la presencia constante de la muerte, por el olvido y la memoria, por las palabras, el deseo y el amor, Huerta extrae los personajes y situaciones que de innumerables e insólitos modos interactúan para matizar, contradecir, revelar y redescubrir lo que creíamos saber y conocer, a lo largo de su copiosa y fascinante obra poética.
A través de ese estallido continuo de creatividad deslumbrante que a lo largo de los años Huerta sostuvo y enriqueció de muchas maneras, no sólo incidió de manera definitiva en nuestra forma de concebir el lenguaje y la poesía, sino en nuestro modo de percibir el mundo y de reconocernos en él.
Su inteligencia, su erudición, su generosidad inusitada y desmedida, su irradiante sentido del humor, su compromiso siempre entregado y firme con las mejores causas sociales y culturales, su incansable labor de difusión de la poesía a través de incontables medios y de sus queridos y numerosos alumnos, su valiosa participación a lo largo de estos últimos años en instituciones como La Casa del Poeta, a la que ha dejado huérfana, son apenas algunas de las facetas innumerables que integran el caleidoscopio fulgurante y gozoso de su personalidad y de su capacidad creativa.
David, mi queridísimo Davo, además de un poeta extraordinario y una persona maravillosa, fue para mí un hermano y un amigo único y entrañable a lo largo de casi toda mi vida.
Con él compartí muy de cerca la escritura de nuestros primeros libros y las primeras lecturas de poesía en público, acompañados todavía por su padre, Efraín Huerta. Su poesía era —y ha seguido siendo para mí— una corriente generativa que de algún modo sobrecogedor y extraño me conducía, como en un diálogo sostenido, a esa región mental que iluminaba y que naturalmente desembocaba en la escritura.
Es imposible para mí dar cuenta de la presencia de David en mi vida. Su cariño y su gozo, su desmedida generosidad y su dulzura, la abarcan toda. En cada uno de los instantes cruciales de mi vida, David estuvo presente. No puedo extrañarlo más. Pero no puedo tampoco dejar de sentirlo, como lo he sentido siempre, hasta ahora, infinitamente cerca.
* Texto leído durante un homenaje a David Huerta celebrado el 14 de febrero de 2023 en el Palacio de Bellas Artes.
Versión al español de Silvia Castelán Huerta
Descubrí la poesía de Adrienne Rich (1929-2012) de forma repentina, cuando pensaba que me gustaba la literatura pero no la poesía. Para mí, la poesía era un nido de pretensión y clasismo en el que no quería enredarme. Si soy completamente honesta, no estaba muy equivocada, pero cuando leí ¿Qué clase de tiempos son estos? / What Kind of Times Are Theses? (2017) —una recopilación de El Tucán de Virginia, traducida por diversos autores, con poemas provenientes de múltiples poemarios de Rich—, mi percepción de la poesía cambió para siempre. En sus ensayos, además, he encontrado parte del refugio que encuentro en sus poemas. Cruda, derecha la flecha, testaruda, Rich fue una de las primeras escritoras —si no es que la primera registrada— en escribir un poemario abiertamente lésbico con casi el mismo título (se cree que a manera de mofa) que el de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.
—Silvia Castelán Huerta
I
En cualquier lugar de esta ciudad, pantallas parpadean
con pornografía, vampiros de ciencia ficción,
asalariados que se curvan ante el látigo,
y nosotros tenemos que caminar… Simplemente caminar
entre la basura salpicada de lluvia y la crueldad sensacionalista
de nuestro propio vecindario.
Necesitamos entender que nuestras vidas son inseparables
de los sueños rancios, del estallido de metal, de todas las desgracias,
de la begoña roja peligrosamente asomada
tras el umbral de un edificio de seis pisos,
de las adolescentes de piernas largas jugando
con un balón en el patio del colegio.
Nadie nos ha imaginado. Queremos ser árboles,
sicomoros llameantes entre el aire sulfúrico,
manchados de cicatrices y, aun así, en ciernes,
nuestra pasión animal enraizada en esta ciudad.
I
Whenever in this city, screens flicker
with pornography, with science-fiction vampires,
victimized hirelings bending to the lash,
we also have to walk… if simply as we walk
through the rainsoaked garbage, the tabloid cruelties
of our own neighborhoods.
We need to grasp our lives inseparable
from those rancid dreams, that blurt of metal, those disgraces,
and the red begonia perilously flashing
from a tenement sill six stories high,
or the long-legged young girls playing ball
in the junior high school playground.
No one has imagined us. We want to live like trees,
sycamores blazing through the sulfuric air,
dappled with scars, still exuberantly budding,
our animal passion rooted in the city.
IX
Hoy, tu silencio es un estanque donde las cosas ahogadas viven
y yo quiero verlas goteando y secándose frente al sol.
No es el mío sino otros rostros los que miro ahí,
incluso el tuyo en otra época.
Las dos necesitamos lo que sea que esté allí perdido:
un reloj de oro viejo, un registro de fiebre borroneado por el agua,
una llave… Hasta el sedimento y las piedritas del fondo
merecen su destello de reconocimiento. Temo este silencio,
esta vida desarticulada. Estoy esperando
un viento que de una vez por todas, abra los pliegues de esta agua
para enseñarme lo que puedo hacer por ti,
que a menudo haces lo innombrable
nombrable para otros, incluso para mí.
IX
Your silence today is a pond where drowned things live
I want to see raised dripping and brought into the sun.
It’s not my own face I see there, but other faces,
even your face at another age.
Whatever’s lost there is needed by both of us—
a watch of old gold, a water-blurred fever chart,
a key. . . . Even the silt and pebbles of the bottom
deserve their glint of recognition. I fear this silence,
this inarticulate life. I’m waiting
for a wind that will gently open this sheeted water
for once, and show me what I can do
for you, who have often made the unnameable
nameable for others, even for me.
X
Tu perra, tranquila e inocente, dormita en medio
de nuestro llanto, nuestras conspiraciones murmuradas al amanecer,
nuestras llamadas telefónicas. Ella sabe. ¿Qué puede saber?
Si en mi arrogancia humana afirmo leer
sus ojos, encuentro ahí mis propios pensamientos animales:
que las criaturas deben encontrarse unas a otras para estar cómodas en sus cuerpos,
que las voces del psique corren por la carne
más allá de lo que el cerebro pudo haber profetizado,
que las noches planetarias se enfrían para aquellos
en el mismo camino que quieren tocar
una criatura-viajera clara hasta el final;
que sin ternura, estamos en el infierno.
X
Your dog, tranquil and innocent, dozes through
our cries, our murmured dawn conspiracies
our telephone calls. She knows—what can she know?
If in my human arrogance I claim to read
her eyes, I find there only my own animal thoughts:
that creatures must find each other for bodily comfort,
that voices of the psyche drive through the flesh
further than the dense brain could have foretold,
that the planetary nights are growing cold for those
on the same journey, who want to touch
one creature-traveler clear to the end;
that without tenderness, we are in hell.
De Twenty-One Love Poems, poemas de
The Dream of a Common Language (1994-1979)
XIII (Dedicatorias)
Sé que lees este poema tarde,
antes de irte de la oficina
bajo la intensa luz amarilla de la lámpara y el oscurecimiento de la ventana,
exhausta ante un edificio que fue enmudeciendo
mucho después de la hora pico. Sé que lees este poema
de pie en una librería alejada del océano
un día grisáceo de primavera, pelusas débiles impulsadas
a través de los enormes espacios alrededor de ti.
Sé que lees este poema
en un cuarto insoportable donde ha pasado demasiado,
donde la colcha reposa estancada en la cama
y la maleta abierta habla de volar
pero tú no puedes irte todavía. Sé que lees este poema
mientras el metro pierde impulso, antes de correr
a las escaleras
dirigida a un nuevo tipo de amor
que la vida nunca te ha permitido.
Sé que lees este poema a la luz
de la pantalla de la televisión, donde imágenes silenciadas tiran y se deslizan
mientras esperas las noticias de la intifada.
Sé que lees este poema en una sala de espera
de ojos conociéndose y desconociéndose, de afinidad con los extraños.
Sé que lees este poema bajo una luz fluorescente
con el aburrimiento y fatiga de los jóvenes que son excluidos,
que se excluyen solos a una edad muy temprana. Sé
que lees este poema con tu vista deficiente, los gruesos
lentes agrandando estas letras más allá de algún significado, pero tú sigues leyendo
porque incluso el alfabeto es precioso.
Sé que lees este poema mientras das pasos junto a la leche
calentándose en la estufa, un niño llorando en tu hombro, y un libro en tu mano
porque la vida es demasiado corta y tú también estás sedienta.
Sé que lees este poema que no está en tu lengua
adivinando algunas palabras mientras otras te mantienen leyendo,
y quiero saber qué palabras son.
Sé que lees este poema escuchando por algo, dividido
entre la amargura y la esperanza
y regresas, una vez más, a la tarea a la que no puedes rehusarte.
Sé que lees este poema porque no hay nada más para leer
ahí en donde has aterrizado, despojada como estás.
XIII (Dedications)
I know you are reading this poem
late, before leaving your office
of the one intense yellow lamp-spot and the darkening window
in the lassitude of a building faded to quiet
long after rush-hour. I know you are reading this poem
standing up in a bookstore far from the ocean
on a grey day of early spring, faint flakes driven
across the plains’ enormous spaces around you.
I know you are reading this poem
in a room where too much has happened for you to bear
where the bedclothes lie in stagnant coils on the bed
and the open valise speaks of flight
but you cannot leave yet. I know you are reading this poem
as the underground train loses momentum and before running
up the stairs
toward a new kind of love
your life has never allowed.
I know you are reading this poem by the light
of the television screen where soundless images jerk and slide
while you wait for the newscast from the intifada.
I know you are reading this poem in a waiting-room
of eyes met and unmeeting, of identity with strangers.
I know you are reading this poem by fluorescent light
in the boredom and fatigue of the young who are counted out,
count themselves out, at too early an age. I know
you are reading this poem through your failing sight, the thick
lens enlarging these letters beyond all meaning yet you read on
because even the alphabet is precious.
I know you are reading this poem as you pace beside the stove
warming milk, a crying child on your shoulder, a book in your hand
because life is short and you too are thirsty.
I know you are reading this poem which is not in your language
guessing at some words while others keep you reading
and I want to know which words they are.
I know you are reading this poem listening for something, torn
between bitterness and hope
turning back once again to the task you cannot refuse.
I know you are reading this poem because there is nothing else left to read
there where you have landed, stripped as you are.
De An Atlas of the Difficult World (1991)
Esta noche la poesía no bastará
Te vi caminando descalza,
mirando largamente
el párpado de la luna nueva
luego te extendiste
en el sueño, desnuda en tu cabello oscuro
dormida pero no inconsciente
de aquellos que no duermen sin dormir
en otra parte
Creo que esta noche
la poesía
no bastará
Sintaxis de la versión:
verbo pilotea la nave
adverbio modifica la acción
verbo alimenta por la fuerza al sustantivo
sumerge al sujeto
sustantivo se asfixia
verbo deshonrado continúa
ahora diagrama la oración
Tonight No Poetry Will Serve
Saw you walking barefoot
taking a long look
at the new moon’s eyelid
later spread
sleep-fallen, naked in your dark hair
asleep but not oblivious
of the unslept unsleeping
elsewhere
Tonight I think
no poetry
will serve
Syntax of rendition:
verb pilots the plane
adverb modifies action
verb force-feeds noun
submerges the subject
noun is choking
verb disgraced goes on doing
now diagram the sentence
De Tonight No Poetry Will Serve (2011)
arde esta ira irreal
y sin embargo
hay que soportarla
cruje el escenario al incendiarse
tu belleza cuando cae
y sin embargo
hay que soportarla
arde el silencio
su fractura
y las ramas
y los huesos
de los pájaros
solo la fe calmará este fuego
esta ira
sin rama
sin hueso
sin pájaro
no
no son pájaros
son alas de ceniza
con la lengua de acero de las locomotoras
no
no son pájaros
son cenizas de un ave mitológica
barco ebrio o loba parturienta abriéndose
por encima de las cúpulas
no son pájaros los estambres
de las flores funerarias
la cabeza enterrada
avestruz de los agostos
transeúnte que tala los sueños
son alas de ceniza
frágiles cuerpos dormidos
en el santuario de la voz
no
no es un pájaro este miedo
anidando en la boca
las bendiciones curan
bien dicha la palabra Amor
desgarra el cielo que te cubre
tus bronquios danzan
al compás
de una música amantísima
y abres tu boca de Mirla
sobre los glaciares
–mudas en polvo las
esquelas talladas para ti–
pero no es la hora
–aunque limpiaron los nichos–
no es la hora
bien dicha la palabra Amor
funde los metales
y los convierte en luz
porque no bastará con la poesía
un ave nos ha traído
tu corazón
las manos pueden sentir el peso del aire
aferrándose a los muros
el deshielo de la voluntad inmóvil
todavía
sobre la herrumbre
sobre el frío de este páramo
porque hemos sembrado Amor y compartimos
las palabras benditas
las bendiciones curan
una diminuta llama
alumbra ahora
un planeta donde nunca
amó nadie
Esta ira
Que aprendáis a llorar el día breve
que enfermen vuestras hijas
y no sepáis
el nombre exacto para el miedo
en la garganta se ahogue ese pitido
y arda la madera seca de la muerte
sólo un día
de atravesadas horas
y luces que se enciendan
rojísimas las luces
y sean bestias
escupiendo
sobre los mausoleos
sólo un día
tiriten de frío azuladas las mandíbulas
y nadie pronuncie
el verbo que calme
sus articulaciones
y todo sea balbuceo
de sabio que atesora
sus cuerpos con asepsia
cuando caigan las crías
en lo ignoto
y en esas horas aprendáis
el idioma absurdo de la muerte
sólo un día
Escena del primer verano
(Un guion antiguo aleja y somete. El padre, la madre, las hermanas. En el centro lo frágil.)
¿Quién puso los regalos en la mesa?
(Alguien se dedica a maldecir. Ayer sabía el escaso valor de su desdicha. Hoy le lloran los otros.)
La que castiga y tira del pelo a las hermanas.
(Sale a escena silenciosa y recorre un nolugar. Un ser solitario la atraviesa. No puede detenerse. Anhela ser feliz en el verano. Se adentra para huir del miedo. Una fuerza la empuja hacia los bordes. Se arrastra cantando.)
La mujer de la eterna sonrisa.
–Las flores se han secado. Apenas sobrevive el ramo
que nos tiró aquella novia. Y alguna rosa, diminuta.
(Sale a escena muda y recorre este nolugar. Se desvive por parecer viviendo. Se acicala como una anciana para el baile. Incluso podría apagar las velas en la fiesta.)
La de palabras durísimas. La exigente.
–La voz quebrada, el cuello rígido, los ojos tristes.
Arrastro los pies y mato la hierba.
Arrastro las palabras. Leo en mi mano la muerte.
Escondo la copa.
(Sale a escena ciega y recorre el nolugar. Llega la noche y recoge pedazos que se desprenden. Ordena la casa y los pedazos con la ayuda del Amor. Llega la noche y organiza cada tristeza. Las guarda en su caja. Es fácil. La acompañan, la atraviesan, la sobreviven.)
La que embauca con sus palabras de poeta.
–La palabra inane, la palabra arenosa, la palabra
llena de agujeros de bala. Balbuceo. Definitivamente
he perdido la capacidad para hablarle a la muerte.
El lenguaje también es una farsa.
(Sale a escena y herida recorre este nolugar. Empuja la silla por el largo pasillo. ¿Debe luchar? Tiene que luchar. Construye su esperanza al mirar las aves. Se sumergen y parecen morir. Emergen victoriosas, las envidia. Quiere ser un animal con una ruta. Migrar hacia la curación.)
La que se cree mejor y da lecciones. La que conoce las respuestas.
–El presente es diminuto. No sé cantar. ¿Debo cantar?
Invento a la otra que asiste, a la otra que ríe,
a la otra que ama por encima del miedo.
La que sueña. Y me digo:
“Da las gracias, no olvides dar las gracias”.
(Sale a escena y recorre el nolugar. Empuja la alegría y la culpa de no pertenecer. La otra atraviesa el espacio con su sonrisa, agradece el verano suave y la piel tostada de la hija, el mar silente para alcanzar la orilla, y cantar.)
Cuanto sé de la belleza me ha sido entregado en el latido aún caliente de los metales. Sé de la víscera, la llaman hígado, y de los jugos que sonámbula segrega para el miedo.
Conoces el susurro de cama articulada
con su onírica materialidad de nido
o el goteo despertando a la vigía
en su amanecida estrepitosa.
Cuanto sé de la belleza se aloja en la palabra árbol, latitud crecida en la columna, vertical símbolo de la supervivencia.
Reconoces el grito sobre la genealogía antigua
de los tullidos.
Y rezas extramuros:
que la muerte no muerda
el borde de sus alas.
Cuanto puedo decir de la belleza me lo enseñó su canto. De él regresa la Mirla. De él aprendimos que el arcano se equivoca.
De los dedos de la madre nace
un hilo de compasión
para tejer sudarios.
Y la boca mastica mentiras
y derrite la nieve piadosa.
De la belleza he aprendido a renacer en la blancura.
Y en sueños susurras:
vengan caballos
atraviesen su pecho y silencien
la máquina servil que confunde
el no latido
con la ausencia de la métrica.
* Poemas pertenecientes a Esta ira (Vaso Roto, 2023).
Zaria Abreu Flores (1973) es poeta, guionista, tallerista, activista disca y autodefensa médica. Su long covid y los padecimientos crónicos que implica esta nueva enfermedad la han llevado a, entre otras cosas, crear Poesía en Pijama: un programa en streaming donde invita a mujeres pacientes crónicas y escritoras a platicar, leer y acompañarse. Este es un espacio que se aleja de los espacios capacitistas en los que, generalmente, se desarrolla cierta vida social de la poesía: las mesas de novedades de las librerías, los salones de lectura, los bares… Lugares todos ellos que exigen cierto tipo de horarios, de movilidad y de una escucha más bien verticalizada que pone los reflectores en la figura monolítica del poeta y se aleja de una escritura compartida. Por el contrario, la poesía de Zaria y de quienes la acompañan se realiza desde otra trinchera: la cama. El eslogan de Poesía en Pijama es “La cama disca como territorio político y la enfermedad como territorio poético”. Tuvimos la fortuna de entrevistarla y de añadir algunos poemas suyos a la conversación.
—La Redacción
Xitlalitl Rodríguez Mendoza: ¿Cómo concebiste Poesía en Pijama?
Zaria Abreu Flores: Nace cuando, después de marzo de 2020, fui de las inauguradoras de la pandemia en México: me da covid y me deja con una serie de lo que yo, en ese momento, creía secuelas y que después me enteré que se trataba de una nueva enfermedad llamada long covid, que me discapacitó altamente, [al grado de que] no me permite salir de la casa, a veces ni de la cama siquiera, y que me ha enclaustrado en ella.
Y lo que empecé a hacer, porque finalmente soy poeta, consistió en un grupo llamado Rivothrillers que hacía performance escénico con poesía, música y varia cosa escénica. Me hacía falta ese contacto y ese leer o decir o versear; entonces empecé a grabarme y [al resultado] le puse Poesía en Pijama porque me la vivía en la cama, en pijama, enferma, y empecé a subir videos grabados todos los martes, de entre cinco y diez minutos, donde leía o decía algún poema; ahí nace. [El proyecto] surge de la necesidad de comunicación, de “salir al mundo”, de conectarse con otras personas, y entonces empieza a haber una respuesta muy amplia de mujeres con enfermedades crónicas y discapacidades que las tienen también en reclusión obligatoria o en sus camas; mujeres escritoras o lectoras con esta necesidad de decir o de ser dichas. Ahí comienza la idea de invitar a gente en vivo; al inicio [los programas] se planeaban de veinte minutos, pensando que no nos iba a dar el aire o “las cucharitas”, como decimos nosotras, pero terminaron convirtiéndose en conversatorios de dos horas donde leemos un poema y otro, pimponeando y platicando sobre la experiencia de escribir desde y con la enfermedad. Y desde y con el cuerpo.
Es un proyecto que ha ido mutando, como fui mutando yo; finalmente, también respondió a las necesidades corporales y las de comunicación, estando ya en una posición muy distinta en el mundo.
Ahora que dices que los padecimientos y la enfermedad van dictando también las formas de escritura, ¿cuáles consideras que sean las mayores diferencias entre una lectura y una lectura discas y una lectura o un texto normado?
Yo pensaría —y esto lo he sentido y lo he leído con algunas de las participantes— que mucho tiene que ver con la relación con el cuerpo. El cuerpo está presente, muy presente en la escritura disca y de todas las maneras posibles: no sólo la “desgracia” de la enfermedad sino el cuerpo, la presencia del cuerpo. [Además,] yo creo que cuando a una le muta el cuerpo, le muta el pensamiento y su modo de estar en el mundo, y eso muta la escritura porque la vuelve más colectiva; una deja de estar escribiendo para sí misma y escribe junto con otras.
Es la escritura de lo inescribible; se intenta escribir lo que no se puede escribir. A nadie puede describírsele lo que es un ahogo cuando el pulmón no te deja respirar, o ciertos tipos de dolores de la fibromialgia, de una migraña… Una escritura imposible que se sabe imposible y que, entonces, adquiere importancia en otros lugares, en el de la comunicación más que en el lugar de la literatura. En este punto la literatura es lo de menos, y lo de más, el encuentro. Se pone en duda un montón de cosas normadas como los cuerpos. A qué le llamamos “salud”, a qué le llamamos “estar sana” —hay muchas personas, por ejemplo, que creen que se escribe para sanar—. Yo creo que escribir no cura nada. A mí me ha mantenido viva el poder contar mi historia pero es distinto, por ese otro lado. Y también creo que, desde Zaria (no puedo hablar por todas las escritoras discas), esto me pasaba desde antes pero se corroboró con la enfermedad y con Poesía en Pijama. Una se aleja de un modo muy consciente de la literatura para abrazar la escritura. La Literatura es esa cosa en mayúsculas y con comillas donde los medios de producción pertenecen mayormente hombres y ciertos grupos privilegiados de poder; en cambio, la escritura es lo comunal, lo que permite decirle a una amiga “¿Te leo algo que escribí anoche?”. En ese sentido, Poesía en Pijama es muy íntimo: tenemos entre unas sesenta y setenta visitas por video, no todas simultáneamente y no todas en vivo; permiten y buscan otro tipo de comunicación. Las discas, las personas adultas mayores… Hay una serie de grupos vulnerables que quedan fuera de todas las ferias del libro, de todas las librerías de renombre, de toda esa parafernalia sin accesibilidad. Poesía en Pijama se aleja de la meritocracia y deja de buscarla.
Por lo que dices, hay muchas lectoras y escritoras que están buscando un sitio lejos de los espacios centralizados y normados, que es donde tendría que estar la poesía…
Ellas no están siendo contempladas, incluso desde los horarios: si tú piensas en una adulta mayor de 65 o 70 años, a la que se le dificulta la movilidad, y la lectura es a las 8:00 de la noche en no sé dónde, ella no puede ir y venir. [En cambio en plataformas como Facebook existe] esta accesibilidad (por eso me he negado a irme de de ahí); fue lo que aprendieron a usar muchas adultas mayores. Tengo muchas butacas de oro para las que llegan a Poesía en Pijama, señoras de la edad de mi mamá (entre 75 años y 80 años) a las que les resulta muy accesible. Como los cuerpos están hechos para degradarse, enfermarse, vulnerarse y discapacitarse, en ese rango de edad se habla justo de este tipo de cosas, del cuerpo y tal: están siendo apeladas. ¿A quiénes convocamos?, ¿dónde y desde dónde lo hacemos? Se convoca desde lo capaz, desde quién puede llegar, quién puede acceder a la información y saber cómo buscarla y encontrarla… Habría que moverse a otros lugares pero que la poesía sea la que se mueve, no pedirle a la gente que se mueva hacia ella.
¿Crees que la poesía podría moverse al campo de la medicina? Muchos de tus textos y muchas de tus ideas circulan alrededor de esta falta de entendimiento por parte de los profesionales de la salud hacia el dolor que no les es propio.
Sería increíble; no tengo la respuesta, pero el intento sería increíble. No es sólo poner la poesía ahí; lo que hay que hacer es ponernos frente a frente médicos y pacientes a hablar en un espacio donde la escucha a las pacientes esté garantizada. Y esa escucha puede corresponder tanto a un poema como a un “Me siento así” cuando voy a consulta. Muchos de los temas que suelo tocar en mi escritura tienen que ver con eso. Ahora andamos planeando con mi madre — quien, como te comentaba que está enferma— impartir talleres de encuentros entre médicos y pacientes que se llaman “Por experiencia, nosotros mismos”. Si el poema no tiene al cuerpo presente, no va a pasar nada porque está ahí, puesto en un papel, y lo desestiman. De pronto, tendrá mucho más peso una biometría hemática en la mano derecha que un poema en la mano izquierda. [Los médicos] están más acostumbrados a los números, a ver si tienes linfopenia o tal otra cosa, que a escuchar tu cuerpo. El cuerpo presente también es la virtualidad. Se habla mucho de vidas que valen la pena ser vividas y de que “La vida está allá afuera”. Para muchas de nosotras, no. Porque no podemos salir. Es recapacitista decir que mi vida no vale la pena por estar en una reclusión obligatoria. Entonces, las vidas valen la pena por ser vidas, por ser nuestras, por estar aquí; no por escribir poesía, no por tal o cual, simplemente por el hecho de existir y estar puestas en este mundo. Esa es como otra de las apuestas de Poesía en Pijama: abrir espacios para decir “Aquí estamos”, “Estamos juntas”, “Tu vida importa”, “Lo que tienes que decir importa” y “Lo que tienes que contar nos importa”. Debemos tocar la medicina porque esta busca una normatividad inexistente en cuestión de salud. Para mí la salud no existe, es un tema de productividad capitalista: “si tu cuerpo es productivo, es sano”; los otros cuerpos somos desechables.

En la emisión de Poesía en Pijama donde invitaste a Elisa Díaz Castelo, dijiste: “La terminología médica que nos va atrapando en la descripción del diagnóstico”, lo que me parece una clara manifestación de la violencia porque la terminología excluye. ¿De qué forma esa terminología se aparece en tu escritura?
Pues la llena, se va colando. Dos cosas suceden ahí: la primera es que la invade, porque una empieza a hablar en esos términos con sus familiares, con sus amistades más cercanas, y empiezan a conocer los términos; una puede decir “Tengo tanto de proteína C reactiva”, y como es un lenguaje que empiezas a utilizar cotidianamente, también nace de esa forma en el poema. La segunda es que, al usar ese lenguaje en el poema y al volverlo propio, se lo arrebatas al otro; al arrebatárselo, lo vuelves tu propio lugar de enunciación y eliges desde dónde hacerlo, ya no le dejas al otro la capacidad de enunciarte sin que tú lo hagas. Elisa Díaz Castelo lo hace también con la ciencia en general. Hay muchos términos médicos altamente poéticos y brutales, pero una puede arrebatar esa enunciación del diagnóstico. Eso ha sido muy importante para mí porque así es como interfiere la enfermedad con el cuerpo.
Intento mostrar mostrar esto con poemas que se vuelven poemas clínicos, pero como juegan con la sensación corporal, la emoción, la tristeza, el dolor y el miedo, también —regreso aquí a tu pregunta anterior— los médicos pueden empezar a entender qué sucede cuando le dicen a alguien “Tiene usted un granuloma”. Más allá de la palabra “granuloma”, empezar a entender qué está pasando en esa cuerpa, en esa mente y en esa corazona.
Mi papá es médico y asegura que hay tantas enfermedades como pacientes; o sea, no podemos decir “gastritis” y ya, sino “la gastritis de…” En ese sentido, todas las enfermedades son enfermedades raras y los pacientes merecemos saberlo.
Tu libro más reciente, Sólo sabemos aullar, ¿se escribió a la par de tu long covid?
Lo que pasa es que yo tenía discapacidades previas y, también, neurodiversidades como el autismo y la epilepsia. Este libro nace de la idea de una muy amiga querida, Claudia Islas, para apoyarme con los gastos médicos. Se trata de una mezcla de poemas escritos con anterioridad y de algunos que pertenecen a este proceso. Sólo sabemos aullar revela esta dinámica de transformación, de lo inabarcable en la escritura, de lo que el lenguaje no puede decir. [Alejandra] Pizarnik, por ejemplo, decía escribir porque buscaba el silencio, un maravilloso silencio. Además de este, estoy buscando un modo de decir lo indecible y, en ese sentido, la búsqueda no se acaba; sabes que no vas a lograr decirlo pero que seguirás en el intento. De ahí aquello de Sólo sabemos aullar. Hay cosas que sólo dicen los aullidos, que sólo dice el grito de desesperación cuando llevas tres días ahogándote, que sólo las dice el llanto o el cuerpo tenso. Intentar ponerlo en palabras es un juego que, de antemano, sabes que vas a perder pero quieres hacerlo para dejar constancia. Sobre todo siendo mujer, quienes somos, cómo enfrentamos y vemos la enfermedad; la enfermedad es castigada, la enfermedad es la nueva versión de la frase “el pobre es pobre porque quiere”: “el enfermo es enfermo porque quiere” y porque no le echa suficientes ganas. Al sistema le ha funcionado muy bien esto de “tú puedes”, “hazlo tú mismo”, y de apelar a una resiliencia que, finalmente, se trata de resistir un golpe tras otro sin quejarnos. Y esos golpes vienen del capitalismo.
Hay más opresiones y violencias sobre las mujeres…
Está comprobado que a una mujer en una sala de espera tardan tres o cuatro veces más que un hombre en darle un analgésico, cuando el umbral del dolor de las mujeres es más alto simplemente porque el cuerpo está constituido para parir y ese constituye uno de los dolores más cabrones que puedan soportarse. Aún así siempre va a asumirse que el dolor es histeria. Ya el término histeria nos viene bastante mal pero sigue ahí. Los síntomas habituales de un infarto son los síntomas que les dan a hombres blancos en edades sanas, lo cual deja fuera al resto de la población. A las mujeres con síntomas de infarto no les duele el pecho (es rarísimo que ocurra), sino la espalda o el cuello, y estas cosas no se saben. Todo está situado, la enfermedad también, y se le sitúa por género y por visión de género. La medicina es altamente patriarcal. Ese es otro asunto importante para Poesía en Pijama: no tiene invitados hombres hetero cis no porque neguemos la existencia de banda disca y enferma en ese sector —hasta he pensado en un especial donde puedan participar—, pero están situados en otro lugar y desde otra perspectiva.
Sólo sabemos aullar apela a esta no literatura, a este tipo de escritura y a decir “aquí vamos a hablar de lo no podemos hablar”. A ese libro le ha ido muy bien con la banda y muy mal con las literatas —o con algunas de ellas, por crudo o por cómo se expresa o por la supuesta revictimización—. Pero eso lo que pasa con la LITERATURA: elige los temas y los modos. Temas y modos que convienen a la meritocracia.
***
Zarkaneana
(Paráfrasis de Sarah Kane para tiempos modernos)
Síntomas: No come, no duerme, no habla, no siente impulso sexual, desesperada, quiere morir. Diagnóstico: Aflicción patológica. Besitran, 50 mg. El insomnio empeora, ansiedad severa, anorexia (pérdida de peso: 17 kg), aumento de ideas, planes e intenciones suicidas. Suspendido tras hospitalización.
Ahora el pez azul está en vaso rojo, desechable, congelándose en la nevera, después de consumir cantidades enormes de lidocaína que puse en ella, primero con gotas cuidadas y contadas:
1 gota, 5 minutos // 2 gotas, 5 minutos //
3 gotas 5 minutos // 4 gotas, 3 minutos //
5 gotas, 2 minutos // 5 gotas, 2 minutos //
15 gotas, 1 minuto // 15 gotas, 1 minuto // 15 gotas, 1 minuto
Luego el gotero completo cuatro chorrazos así nomás de golpe, ya para el final, vaciando el frasquito en una cantidad ridícula de agua… siguiendo las indicaciones de una paginita de internet que dice “¿Cómo matar a pez de forma humana?”
Fluoxetinahidroclorídrica, nombre comercial Prozac, 20mg, aumentados a 40. Pensamientos homicidas hacia varios doctores y compañías farmacéuticas. Humor: Encabronadamente encabronada.
Y eso, “El acto de conmiseración” ese “matar a un pez de forma humana”, es asesinarlo, se elige el método, se toman las precauciones, el tiempo, la practicidad…
Matar a un pez de “forma humana” es dejarlo sin comer durante días, no cambiarle el agua, ser la cabrona que lo tuvo durante meses en una esquina del librero…
Ese pez no es un pez, ese pez no existe, ese pez soy yo siendo yo misma mi “dueña”: el agua sin cambiar durante días (a veces semanas). Ese pez es la representación de mí misma. Una representación tan fidedigna que se me reventaron los ovarios cuando lo vi aletear tantito, subir a la superficie buscando agua: ese pez soy yo matándome dos veces.
Vantral, 75 mg, aumentados a 150. La paciente rechaza el Serotax. Hipocondría. Menciona parpadeo espasmódico. Rechaza cualquier otro tratamiento.
La primera muerte fue silenciosa, sin dramas ni aspavientos. Fue lenta, quedita, en susurro. Bastó con olvidarse de que el pez estaba ahí, lo demás vino solito…
Primera fase: dejarlo morir de muerte natural nada natural.
La segunda muerte fue la contundente, hubo que tomar LA decisión; buscar los métodos “para que no sufra” y es una estupidez porque de cualquier modo ya está muerto, lo mismo hubiese dado estrellarlo contra el piso. Entre el putazo contra el suelo o la lidocaína, ¿cuál era la pinche diferencia? Gol-pes-de-pe-cho.
Deftan, 70 mg. Pérdida de memoria a corto plazo. Discusión con el doctor en prácticas al que acusó de traición tras lo cual se afeitó la cabeza y se cortó los brazos con una cuchilla.
La segunda muerte fue la contundente. Yo voy en la primera, “ser la cabrona que me tiene durante meses en la esquina de un librero”. La segunda será elegir el método. “Que no sufra” dirá la Zaría-dueña de la Zaría-pez. Y será igual de ridículo, de humano, de idiota:
*Golpes de pecho. Que no sufra*
El punto es que, iniciada la primera, no hay retorno y la segunda llegará. Soy la “dueña” (no elegida) en ambos casos. Lo que es, es. No hay acciones. Tomarme una sobredosis, abrirme las venas y después ahorcarme.
– ¿Todo a la vez?
– Así no podría malinterpretarse como una petición de ayuda.
Deftan y Seropram suspendidos. Síntomas de la suspensión: vértigo y confusión. La paciente no deja de caerse, desmayarse y caminar hacia los coches. Ideas alucinatorias: cree que el médico es el anticristo.
Etapa terminal.
Primera fase iniciada
–al borde del término-
NO HAY RETORNO.
La segunda fase llegará, tarde o temprano, eso es seguro.
Quizá hoy lloré tanto porque supe que soy capaz de hacerlo:
Todo suicida es un asesino
todo suicida es un asesino
todo suicida es un asesino
hoy me doy cuenta que también viceversa.
Pensar en levantarse es inútil. Pensar en comer es inútil.
Pensar en vestirse en inútil. Pensar en hablar es inútil.
Pensar sólo en morir,
sólo en morir,
sólo en morir,
es jodida y absolutamente inútil.
100 aspirinas y una botella de Cabernet Sauvignon búlgaro de 1976. La paciente despierta en un charco de vómito y dice: “Quien con perros se acuesta, con pulgas se levanta”. Intensos dolores de estómago. No más reacciones.*
* En negritas: fragmentos de Sarah Kane
Vodkita
Urbana hasta la madre.
Ubres bienhechoras, nodriza de mi angustia.
Mujer-vodkita.
Yo borracha, mi sexo con tu sexo.
Mujer-vodkita.
Tacos, perros callejeros, la luz de la mañana.
Vodkita/blues.
Beberte hasta morirme de cirrosis.
Beberte hasta reventarme sienes y conciencia.
Quebrarme el hígado.
Romperme las pupilas.
Beberte, arsénico.
No parar / No ceder / No vencerme / No rendirme.
B e b e r t e.
Mujer-vodkita-blues.
En el último trago la dulzura
se me volvió veneno entre los labios.
Desarticúlame estas ganas
desgárrame la lengua que busca tus pezones.
Vodkita –again–
anforita de metal a medio pecho
enterrada como daga.
Sangrante el coño, después del beso-bala.
***
ya no te amo // me dijiste
con la calmada inspiración del ansiolítico
menos vodka // más Prozac
te dijo el médico
y el amor se fue a la mierda…
Poemas pertenecientes a Sólo sabemos aullar (TS Ediciones, 2022).
Me reventaron una vena,
una tras otra buscando
que el cuerpo aceptara la entrada del catéter
El cuerpo dijo no,
fue forzado.
Miro el moretón en el brazo izquierdo.
Sangre coagulada debajo de mi piel.
Algo en mi constitución física está mal hecho
a nivel mitocondrial mi tristeza se derrama,
Microscópico serial killer Long Covid
a long long long love
a long long long song
a long long long blood
A long long long LONG COVID
Se me descompone la sangre.
Su sangre es de otro color
dijo la microbióloga del instituto
Yo ya lo sabía
venía diciéndolo
mirándolo en los tubos de ensayo
que llenan cada mes.
Mi sangre es de otro color
la microbióloga lo dijo
es un instituto importante
Por fin algo va a pasar, se darán cuenta
s i e t e meses:
Nada.
Paciente en protocolo de investigación.
Firmé una hoja donde avisan que
van a congelar mi sangre,
van a estudiar mi sangre,
van a buscar respuestas en mi sangre.
Firmé un papel donde me avisan
que eso no significa que van a tratarme
o aceptarme en el sanatorio en caso de emergencia.
A long long long love
a long long long song
a long long long blood
A long long long LONG COVID
Firmé tres copias.
Sigo mirando mi sangre de otro color
en los tubos de ensayo mientras tarareo:
A long long long love
a long long long song
a long long long blood
a long long long LONG COVID
Demuestre que (no) es un robot //
captcha
su publicación infringe nuestras normas.
Su amiga ya no es más su amiga
acéptelo
es su culpa
se volvió usted una loca
amargada de mierda.
No se puede hacer eso sólo
por estarse muriendo.
Ya no tiene nada que dar
porque no puede ni salir.
Muérase de una vez
y deje de anunciarlo.
Hágalo en silencio,
higiénicamente y
acéptelo
usted se muere porque quiere
no tomó suficiente gengibre
no vibró suficientemente alto
no supo ser la enferma que sonríe a la desgracia
y la vence a punta de buenas actitudes.
Usted se ha ganado su muerte.
relámpago dulcísimo de muerte
atraviésame los huesos quiébrame la
entraña párteme en dos cáeme encima
con toda tu eléctrica tormenta
atraviésame otra vez rómpeme
desgájame jódeme estas ganas de –a
veces– no morirme súrcame tu furia
relámpago dulcísimo de muerte no me
dejes vivir no me des paz fúndeme los
ojos con los tuyos mujer daga entre los
senos ternura del suicidio a largo plazo
invítame tu último trago de veneno
inyéctalo en mi hígado no me dejes
olvidar la miseria que me puebla este
asco la daga que me rasga el corazón
desde la mañana en que nací
desángrame
relámpagodulcísimodemuerte
Una se enferma, las amigas acuden en multitudes al rescate, escriben, llaman, proveen lo necesario,
hacen compras, mandan audios, recomiendan doctores, traen comida a casa.
Una sigue enferma, las amigas se preocupan, preguntan, mandan audios, hacen llamadas, traen comida a casa, algunas ya no hacen compras (no siempre se puede).
Una sigue enferma, las amigas se acostumbran, escriben menos, llaman menos, algunas proveen lo
necesario, ya no hacen compras, algunas mandan audios, recomiendan docs y curas milagro, ya no
traen comida casa.
Una sigue enferma, empeora, las amigas se cansan, escriben menos, ya no llaman, ya no proveen lo
necesario, ya no hacen compras, mandan audios golpesdepecho, recomiendan curas milagro.
Una sigue enferma, sigue empeorando, empeora, las amigas se cansan, escriben menos, ya no llaman,
ya no proveen lo necesario, ya no hacen compras.
Una sigue enferma, sigue empeorando, las amigas se asustan, escriben menos, ya no llaman.
Una sigue enferma, sigue empeorando, las amigas se asustan, escriben menos.
Una sigue enferma, sigue empeorando, las amigas se asustan.
Una sigue enferma, sigue empeorando.
¿Las amigas?
Una se muere.
Las amigas se reúnen, se rompen, lloran, se llaman entre ellas, se sostienen,
acuden en multitudes al rescate, se escriben, se llaman, se proveen lo necesario,
se hacen compras, se mandan audios,
recomiendan libros de duelos,
comparten comidas
hablan de una,
de lo mucho
que la han
querido.
[El cartero no llama]
Benjamin juega al ajedrez
con Hannah. A solas
las piezas
se mueven x veces
no pueden ser sino
destinatarios. En la Historie
dice Hannah el peligro
franquea la memoria
demora una carta demoran dos
Ceres Hermes y hasta Perséfone
en lo oscuro: no podemos todo
ni el caballo en L
ni el sistema
límbico. A solas
una carta es
x veces un hombre.
Botánica del sueño
Nunca supo si estaba muerto
o si el café se le había caído
del miedo
tampoco lo supe
sus travesías narran otros
dan letra
el viento pulveriza
la crecida espiral de sus helechos
se me viene a la cabeza
pudo haber sido un junco [un juncus acuminatus] luego
tacho y la tachadura comienza a desaparecer lo
teorizo, pero no sé ir más allá
tantos pinos tocando limbo en la montaña
bebo agua de una jarra antropomorfa
sumo lugares a la mesa teorías oblicuas
compendios de frutos raros
a donde van mis ojos no sé ir más allá
el junco mientras más torcido
sin paisaje −
la carta genuina es naturalmente poética [Novalis]
Cuentan que Deméter vagó [nueve días y noches]
, nuevas transacciones se articulan cuando llega el
conticinio. El cuerpo digiere sin olvidar que la Tierra
mucho antes de ser Tierra fue bruma vital. El
nervio vago sin colmar lo cura de
imprevistas magnitudes, no teme al vacío
ni a la caja de pandora a las alturas ni a los
anillos de la tráquea ni siquiera a la marcha
sin destino. El vago (di)vaga en vitales novedades.
Color carmesí
nadie conoce lo más conocido. En casa
siempre hay una jarra de agua. La nuestra era de cobre casi
antropomorfa como las jarras de Picasso. Tenía rostro
sudaba ríos y de tarde dialogaba con la ortiga o el catuche
sus plantas medicinales. Y con el tiempo
adoptó sus dones. Medicinales. Subsistió añales y un día
niño perdido encuentra jarra llena. Sin espejo
se pintaba los labios en el aire ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞